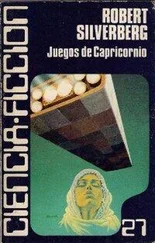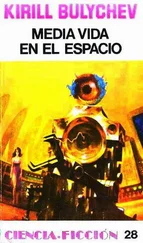En mi bolsillo, entre los billetes sueltos, la calderilla y algunos escritos de apremio de la sección segunda de la Biblioteca Universitaria, llevo una nota. La introduzco por la ranura del buzón. Y yo y la señora Schou nos ponemos a esperar.
La puerta tiene una ranura de latón para el correo. La placa con el nombre está pintada a mano y el marco de la puerta es blanco y gris.
Finalmente se abre. En el vano aparece Elsa Lübing.
Se toma su tiempo con el fin de hacerse una idea de mí.
– Sí -me dice por fin-, desde luego tengo que reconocer que es usted insistente.
Se hace a un lado. Paso y me introduzco en el piso.
Tiene los colores del edificio. Plata pulida y nata fresca. La señora Lübing es muy alta, mide más de metro ochenta, y lleva un sencillo vestido largo de color crudo. Se ha recogido el pelo sobre la cabeza, de donde se han soltado algunas mechas que caen en cascadas de brillante metal sobre sus mejillas. No lleva maquillaje, ni perfume, ni tampoco ninguna joya, salvo una cruz de plata que cuelga del cuello. Es un ángel. De aquellos en los que puedes confiar para que custodien algo con una espada flamígera.
Está mirando la carta que he echado por su buzón. Es la concesión de la pensión de viudedad de Juliana.
– Esta carta -dice-, la recuerdo perfectamente.
Hay un cuadro colgado en la pared. Desde el cielo y hacia la tierra, fluye un río de ancianos de largas barbas, niños pequeños y regordetes, frutas, cornucopias, corazones, áncoras, coronas de rey, cañones y un texto que puede leerse si se tiene la suerte de saber latín. Esta imagen encierra lo que hay de lujoso en la estancia. Aparte de esto, las paredes están desnudas y blancas, el suelo de parquet está cubierto por alfombras de lana, hay una mesa de roble, una mesa redonda más bajita, un par de sillas de respaldo alto, un sofá, estanterías altas y un crucifijo.
No hay necesidad de más. Porque la estancia tiene algo más. Tiene una vista imposible de obtener si no se es piloto y sólo soportable si no se padece vértigo. El piso parece reducirse básicamente a una gran habitación con mucha luz. En el lado de la terraza, en todo lo ancho de la habitación, hay una pared de cristal. A través de ella, se puede ver toda Frederiksberg, Bellahoej y, a lo lejos, la Alta Gladsaxe. A través de ella, entra, con una blancura propia del aire libre, la luz de una mañana invernal. En el otro lado se abre otra gran ventana. A través de ésta, por encima de una hilera interminable de tejados, se vislumbran las torres de Copenhague. Por encima de la ciudad, nos encontramos Elsa Lübing y yo intentando tantearnos.
Me ofrece una percha para mi abrigo. Instintivamente, me quito los zapatos. Hay algo en la habitación que invita a hacerlo. Nos sentamos en dos sillas de respaldos altos.
– Normalmente, a estas horas -me dice- estoy rezando.
Lo dice con naturalidad, como si se tratara del programa de ejercicios que la Asociación de Enfermos del Corazón suele hacer a estas horas.
– O sea, que ha escogido usted, sin saberlo, un momento inoportuno.
– Vi su nombre en la carta y busqué su dirección en el listín de teléfonos -le digo.
Vuelve a echar un vistazo al papel. Entonces se quita las gafas estrechas de gruesos cristales.
– Un trágico accidente. Sobre todo para el niño. Un niño necesita a sus padres. Ésta es una de las razones prácticas que demuestran que el matrimonio es sagrado.
– Le hubiera alegrado escuchar eso al señor Lübing.
Si su marido ha muerto, no ofendo a nadie utilizando el pasado. Si está vivo, es un cumplido de buen gusto.
– No hay ningún señor Lübing -dice-. Soy la esposa de Jesucristo.
– Lo dice de una manera seria y coqueta al mismo tiempo, como si ella y Jesucristo se hubieran casado hace un par de años y la relación fuera muy dichosa, con indicios de ser duradera- Pero eso no significa que no considere el amor entre hombre y mujer como algo divino. Sin embargo, no deja de ser un estado en el camino. Un estado que, digamos, me he permitido pasar por alto. -Me observa con una mirada que parece ser capciosa-. Como cuando a una le suben de curso en la escuela.
– O -replico- como cuando se pasa directamente de contable a jefe de contabilidad en la Sociedad Criolita Danmark.
Al reír, su risa es tan profunda como la de un hombre.
– Pequeña -dice-, ¿está usted casada?
– No. Nunca lo he estado.
Nos acercamos la una a la otra. Dos mujeres maduras que saben, ambas, lo que significa vivir sin un hombre. Ella parece llevarlo mejor que yo.
– El niño ha muerto -le cuento-. Hace cuatro días, se cayó desde un tejado.
Se levanta y se acerca a la pared de cristal. Si fuera posible llegar a tener un porte tan digno y bello como ella, sería un placer envejecer. Abandono la idea. Sólo con pensar que tendría que crecer los treinta centímetros con los que me supera en altura, me agoto.
– Lo vi una sola vez -me explica-. Habiéndolo visto sólo una vez, es posible llegar a entender el porqué de las palabras: «Si no sabéis volver a ser niños, no entraréis en el Paraíso». Espero que la pobre madre sepa encontrar el camino hacia Jesucristo.
– Eso puede hacerse realidad únicamente si es posible llegar a Él en lo más profundo de una botella.
Me mira sin sonreír.
– Él es omnipresente. También allí abajo.
A comienzos de los años sesenta, la misión cristiana en Groenlandia todavía mantenía cierto nervio imperialista. Los últimos tiempos, y sobre todo en la Tule Airbase, con sus contenedores llenos de revistas pornográficas, whisky y su demanda de prostitución enmascarada, nos han dejado, desde los límites de la religión, en un vacío de asombro. He perdido la habilidad para atajar a los europeos creyentes.
– ¿Cómo conoció a Isaías?
– Hice valer mi modesta influencia en la sociedad con el fin de ampliar el contacto con los groenlandeses. Nuestra cantera en Saqqaq era, como también lo era la cantera de la Sociedad Criolita Oresund en Ivittuut, una zona de acceso limitado. La mano de obra era danesa. Los únicos groenlandeses que contratamos fueron los empleados de la limpieza. Desde la apertura de la mina, se mantuvo una severa separación entre daneses y esquimales. En esa situación, yo intenté llamar la atención sobre el mandamiento de amor al prójimo. Con intervalos de varios años se contrataron algunos esquimales a raíz de las expediciones geológicas. Fue durante una de estas expediciones cuando el padre de Isaías falleció. A pesar de que su mujer los había abandonado a él y al niño, había seguido contribuyendo a su sustento. Cuando el consejo de administración otorgó la asignación de pensión, le pedí a Juliana que se presentara en mi despacho con el niño. Entonces lo conocí.
Algo en la palabra «asignación» me da que pensar.
– ¿Por qué se concedió la pensión? ¿Estaba obligada la compañía a ello desde un punto de vista jurídico?
Vacila por un instante.
– Supongo que obligados no estaban. No puedo descartar que el consejo se haya dejado influir por mi asesoramiento.
Puedo apreciar un aspecto más de la señora Lübing: el poder. Quizás ocurra siempre así con los ángeles. Quizá Nuestro Señor ha ejercido cierta presión desde el Paraíso.
Me he acercado a ella. Frederiksberg, el barrio que rodea la plaza de la Reunificación, Broenshoej, la nieve, todo hace que parezca una aldea. La calle de las Garzas es corta y estrecha. Desemboca en la calle de la Paloma. En la calle de la Paloma hay muchos coches aparcados. Uno de ellos es un Volvo 840 azul. Los productos de la fábrica Volvo llegan hasta los lugares más inusitados. Están obligados a ello, para que el grupo Volvo pueda permitirse patrocinar el Europe Tour. Y para poder pagar los honorarios que mi padre se jacta de haber exigido por dejarse fotografiar.
Читать дальше