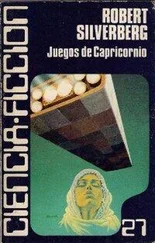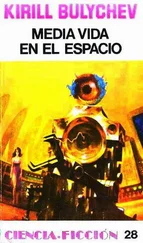Mide medio metro menos que su mujer. Está totalmente vestido, cara enjuta y ojos totalmente enrojecidos, aunque vivaces.
Ni tan siquiera levanta una ceja al verme. Baja la cabeza y nos abrimos camino a través de los gritos por un par de salones que parecen haber sido arrasados por bárbaros y otras hordas salvajes, tanto de ida como de vuelta. Cruzamos una cocina en la que se han preparado bocadillos para todo un cuartel, y una puerta tras la cual, súbitamente, nos encontramos en medio de un silencio absoluto, seco, muy caluroso y de color del neón.
Nos encontramos en un invernadero construido como prolongación de la casa, una especie de jardín de invierno donde, aparte de un par de estrechos senderos y una pequeña plataforma con muebles de hierro pintados de blanco, el suelo está cubierto por parterres y tiestos con cactus. Hay cactus de todos los tamaños, desde los de un milímetro hasta los de dos metros de altura. De todos los grados de aspereza. Iluminados por lámparas de incubación violetas y azules.
– Dallas -dice él-. Un buen sitio para empezar una colección. Por lo demás, no sé si puedo aconsejar la ciudad, la verdad, no lo sé. Podíamos llegar a tener hasta cincuenta asesinatos en una sola noche de sábado. A menudo, teníamos que trabajar al lado de Urgencias. Estaba todo dispuesto para que pudiéramos realizar obducciones allí. Era práctico. ¡Se aprendía tanto sobre heridas de bala y navajazos! Mi mujer me decía que nunca veía a los niños. Y vaya si tenía razón.
Mientras habla, me observa atentamente.
– Llega temprano. No es que signifique mucho para nosotros, de todas maneras, siempre madrugamos. Mi mujer ha metido a los niños en una guardería en Alleroed. Para que puedan jugar en el bosque. ¿Conocía al niño?
– Era amiga de la familia. Sobre todo de él.
Nos sentamos uno frente al otro.
– ¿Qué quiere de mí?
– Usted me dio su tarjeta.
Se limita a pasar por alto mi comentario. Noto que es una persona que ha visto demasiado como para andarse con rodeos. Si tiene que decir o desprenderse de algo, exige sinceridad.
Le hablo, entonces, del vértigo de Isaías. De las huellas en el tejado. De mi visita al profesor Loyen. Del asesor Ravn.
Enciende un puro y contempla sus cactus. Tal vez no haya entendido lo que le he explicado. Ni tan siquiera estoy segura de haberlo entendido yo misma.
– Tenemos el único instituto de verdad -me dice-. En los demás, hay cuatro personas merodeando sin poder conseguir subvenciones para pipetas ni para los ratones blancos en los que tienen que inocular sus pequeñas muestras de células. Nosotros disponemos de toda una casa. Trabajamos con patólogos, químicos y genetistas forenses. Y todo el embolado en el sótano. Las clases a los estudiantes. Tenemos doscientos empleados. Recibimos tres mil casos al año. Si estás en Odense, a lo mejor puedes llegar a ver unos cuarenta asesinatos. Yo ya he tenido mil quinientos aquí en Copenhague. Y un número similar en Alemania y Estados Unidos. Decir que hay tres médicos forenses en Dinamarca es casi rozar la exageración. Y dos, dos de ellos, somos, sin lugar a dudas, Loyen y yo.
Al lado de su silla hay un cactus que tiene la forma de un tronco de árbol en flor. Desde la planta verde, lenta, leñosa y espinosa, ha emergido una explosión de púrpura y naranja.
– La mañana siguiente a que trajeran el niño, tuvimos mucho trabajo. Conducción bajo el efecto del alcohol y cenas de Navidad. Cada tarde, a las cuatro, se presentan los oficiales de policía esperando que les entreguemos los informes inmediatamente. Así que empecé con el niño a las ocho. No será usted fácilmente impresionable, ¿verdad? El caso es que seguimos una rutina, ¿sabe? Primero realizamos un examen externo. Echamos un vistazo para ver si encontrábamos tejido celular debajo de las uñas, esperma en el recto y, entonces, abrimos y examinamos los órganos internos.
– ¿Y la policía está presente?
– Sólo en casos especiales, como cuando existen indicios serios de que se trata de un asesinato. No en este caso. Éste era puramente un examen rutinario. Llevaba pantalones para la lluvia. Los sostengo contra la luz mientras pienso que no son los más apropiados para practicar salto de longitud. Tengo un pequeño truco. Son trucos que vas desarrollando en tu profesión. Introduzco una bombilla eléctrica en las perneras. Helly Hansen. Una de confianza. Yo mismo la empleo cuando trabajo en el jardín. Sin embargo, encontré un agujero en el muslo. Echo un vistazo al niño. Pura rutina. Entonces observo un agujero. Debería de haberlo visto cuando hice el examen superficial, lo admito, pero, qué caramba, también soy humano y puedo equivocarme, ¿no le parece? Y entonces es cuando se me arruga la frente. Porque no había hemorragia alguna y el tejido no se había contraído lo más mínimo. ¿Sabe lo que eso significa?
– No -le contesto.
– Significa que, haya ocurrido lo que haya ocurrido, ocurrió después de que su corazón dejara de latir. Entonces le echo otro vistazo a su traje de lluvia. Encuentro una pequeña marca alrededor del agujero y entonces se me enciende una luz. Por lo que voy a por una aguja de biopsia. Es una especie de cánula, muy gruesa, que se monta en un mango y se introduce en el tejido para conseguir una muestra. De la misma manera que los geólogos toman muestras con un taladro. La utilizan muchísimo, allí en August Krogh, los fisiólogos deportivos. Y encajaba. Vaya si encajaba. El círculo en los pantalones pudo haberse producido porque alguien tenía prisa y la metió de golpe. -Se inclina hacia mí-. Me apuesto lo que sea a que alguien le ha hecho una biopsia muscular.
– ¿El médico de la ambulancia?
– Eso pensé yo también. Es bastante incomprensible, pero, ¿quién si no? Por eso llamé para enterarme. Hablé con el conductor. Y con el médico. Y con nuestro guardia, que recibió la ambulancia. Juran por Dios que no hicieron nunca tal cosa.
– ¿Por qué no me contó Loyen todo esto?
Por un instante, ha estado a punto de contestarme. Entonces se rompe nuestra complicidad.
– A la fuerza tiene que ser una casualidad.
Apaga las lámparas de incubación. Hemos estado sentados, rodeados de oscuridad por los cuatro costados. Ahora se hace perceptible que, a pesar de todo, saldrá una especie de luz diurna. La casa está en silencio. Yace jadeando silenciosamente, intentando recuperar el aliento antes del próximo Armageddon.
Doy una pequeña vuelta por los estrechos pasillos. Hay algo de tozudo en los cactus. El sol quiere mantenerlos a ras del suelo, el viento del desierto los quiere oprimir; también la sequía y la helada nocturna. Sin embargo, luchan por encumbrarse. Se erizan, se encierran tras una cáscara gruesa. Y no ceden ni un milímetro. Los abrazo con mi simpatía.
Lagermann me recuerda a sus plantas. Quizá sea ésa la razón por la que colecciona cactus. Sin conocer la historia de su vida, puedo ver que ha tenido varios metros cúbicos de cascajo que atravesar hasta llegar a la luz.
Estamos de pie al lado de un parterre con verdes erizos de mar que parecen sacados de una tormenta de algodón.
– Pilocereus Senilis -dice.
Al lado hay una hilera de tiestos con plantas menores de color verde y violeta.
– Mezcal. Ni siquiera en los lugares grandes, por ejemplo, el Jardín Botánico de Ciudad de México o en el museo de cactus de César Manrique, en Lanzarote, tienen más que los que yo tengo aquí. Una pequeña rodaja y se llega lejos, muy lejos, fuera de uno mismo. Nada por lo que valga la pena matarse. Soy un ser humano racional. Un racionalista. Nosotros examinamos el cerebro. Cortamos una rodajita. Después, mi asistente coloca el hueso en su sitio y devuelve el pellejo de la cabeza a su sitio. No hay manera de ver la diferencia. He visto miles de cerebros. No encierran ningún secreto. Todo se reduce a química. Lo importante es disponer de la información necesaria. ¿Por qué cree usted que estuvo correteando por el tejado?
Читать дальше