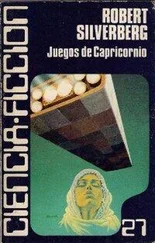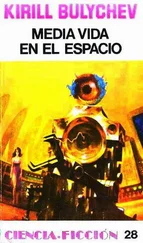Delante de mí, en la oscuridad, se abre una puerta. Esta vez no hay ningún aviso previo, no se enciende la luz y gracias a que me he familiarizado con el camino logro meterme en el baño de nuevo debajo de la ducha.
Esta vez, la luz no se enciende. Pero la puerta se abre y luego se cierra. Alguien corre el pestillo. He sacado el destornillador. Han venido a por mí. Sostengo los documentos detrás de la espalda. Pienso tirarlos en el mismo momento que vaya a pinchar. Un solo golpe, desde abajo y hacia arriba, en el abdomen. Y entonces correré.
La cortina de baño es separada. Me preparo para dar un salto desde la pared.
Alguien abre el grifo del agua. Del agua fría. Luego la caliente. Entonces regula la temperatura. La ducha ha estado dirigida contra la pared. Llego a empaparme de arriba abajo en los tres primeros segundos.
El chorro es apartado de la pared. Se mete debajo del agua. Estoy a diez centímetros de él. Aparte del chapoteo del agua, no se oye otro ruido. Y no hay ninguna luz encendida. Pero tampoco es necesario para que pueda reconocer al mecánico.
En La Incisión Blanca nunca encendía la luz cuando subía las escaleras. En el sótano, solía esperar hasta el último momento para apretar el interruptor de la luz. Le gusta la tranquilidad y la soledad de la oscuridad.
Su mano me roza cuando busca la jabonera a tientas. La encuentra, se aparta un poco del chorro y se enjabona. Devuelve el jabón a su sitio y se da masajes en la piel. Vuelve a buscar el jabón. Sus dedos rozan mi mano y desaparecen. Entonces vuelven lentamente. Palpan la piel de mi mano.
Un jadeo hubiera sido lo mínimo. Un grito ahogado hubiera sido lo propio. No despega los labios. Sus dedos registran el destornillador, me lo sacan cuidadosamente de la mano y siguen el brazo hasta el codo.
Se corta el agua. La cortina de baño es retirada y él sale al suelo del baño. Tras unos instantes, se enciende la luz.
Se ha puesto una toalla grande de color naranja alrededor de las caderas. Su rostro es inexpresivo. Todo ha sido sosegado, medido, amortiguado.
Me mira. Y luego me reconoce.
Su dominio del presente se deshace. No se mueve, su rostro apenas cambia de expresión. Pero está paralizado.
Ahora sé que él no ha sabido que yo me encontraba a bordo.
Mira mi pelo mojado, el vestido pegado al cuerpo, los papeles empapados que ahora sostengo delante de mí. Las zapatillas deportivas llenas de agua, el destornillador que él mismo tiene en la mano. No entiende nada.
Entonces me tiende su toalla. En un gesto a la vez torpe e irresoluto. Sin pensar que así él mismo se descubre. Yo lo acepto y le paso los documentos. Los sostiene delante del bajo vientre mientras me seco el pelo. Sus ojos no me abandonan.
Estamos sentados sobre el catre de su camarote. Muy juntos, con un abismo entre nosotros. Susurramos a pesar de que no sea necesario.
– ¿Sabes lo que está pasando? -le pregunto.
– En gran pa-parte.
– ¿Me lo puedes contar?
Sacude la cabeza.
Hemos acabado más o menos donde empezamos. En un atascadero de ocultaciones. Siento un deseo salvaje de aferrarme a él y de pedirle que me anestesie para no despertar hasta que todo haya pasado.
Nunca lo he llegado a conocer. Hasta hace unas horas estaba convencida de que habíamos compartido ciertos momentos de muda compenetración. Cuando lo vi cruzar la plataforma de aterrizaje de la Greenland Star comprendí que siempre hemos sido unos extraños el uno para el otro. Mientras eres joven, crees que el sexo es la culminación de la confidencia y de la intimidad. Más tarde descubres que apenas es el comienzo.
– Quiero enseñarte algo.
Dejo los papeles encima de su mesa. Me tiende una camiseta, unos calzoncillos, unos pantalones acolchados, un par de calcetines de lana y un jersey. Nos vestimos de espaldas uno al otro, como extraños. Me veo obligada a arremangarme sus pantalones hasta por encima de las rodillas y enrollar las mangas del jersey por encima de los codos. También le pido un gorro de lana y me lo da. De un cajón saca una botella plana y oscura y se la mete en el bolsillo interior. Cojo la manta de lana que hay sobre el catre y la doblo. Entonces nos vamos.
Abre la caja. Jakkelsen nos mira con ojos tristes. Su nariz se ha vuelto azulada, afilada, como congelada.
– ¿Quién es?
– Bernard Jakkelsen. El hermano pequeño de Lukas.
Me adelanto hacia él, desabotono la camisa y la retiro del acero triangular. El mecánico no se mueve.
Apago la luz. Nos quedamos un momento quietos en medio de la oscuridad. Entonces subimos. Cierro la escotilla con llave y al salir a cubierta, el mecánico se detiene.
– ¿Quién?
– Verlaine -digo-. El contramaestre.
En el lado exterior del mamparo han soldado unos peldaños por los que subo. El mecánico me sigue lentamente. Llegamos a una pequeña cubierta que está a oscuras. Sobre dos puentes de madera hay una lancha a motor y detrás de ésta, un bote de goma grande. Nos sentamos entre las dos embarcaciones. Desde aquí dominamos el castillo de popa y nos mantenemos fuera de la luz.
– Ocurrió sobre la Greenland Star . Mientras tú llegabas.
No me cree.
– Verlaine hubiera podido echarlo al mar entonces. Pero tuvo miedo de que el cadáver flotara cerca de la plataforma al día siguiente. O que fuera absorbido por una hélice.
Estoy pensando en mi madre. Lo arrojado al océano Ártico nunca vuelve a subir. Pero eso Verlaine no lo sabe.
El mecánico sigue sin decir nada.
– Jakkelsen siguió a Verlaine por los muelles. Fue descubierto. Lo más seguro era, pues, hacer sitio en las cajas y meterlo en una de ellas. Traerlo a bordo. Esperar a que dejáramos libre la plataforma. Y luego deslizarlo fuera borda.
Intento mantener mi desesperación alejada de mi voz. Tiene que creerme.
– Nos hemos adentrado mucho en el mar. Cada minuto que pasa con Jakkelsen en la bodega constituye un peligro para ellos. Vendrán dentro de un momento. Se verán obligados a subir a cubierta con él. No hay otro sitio desde donde echarlo al mar. Ésa es la razón por la que estamos sentados aquí. Pensé que deberías verlo con tus propios ojos.
Se oye un suave suspiro en la oscuridad. Es el tapón que suelta la botella. Me la pasa y yo bebo de ella. Es ron oscuro, dulce y pesado.
Dispongo la manta por encima de nosotros. Debe de estar helando, tal vez unos 10 °C bajo cero. A pesar de ello, estoy ardiendo por dentro. El alcohol hace que se dilaten los capilares, la superficie de la piel está ligeramente dolorida. El tipo de dolor que hay que evitar por todos los medios si no se quiere morir congelada. Me quito el gorro de lana para poder notar el aire fresco contra mi frente.
– To-Toerk nunca lo hubiera permitido.
Le tiendo la carta. Echa un vistazo a los cristales oscuros de los portillos del puente, se inclina detrás del casco de la lancha a motor y lee a la luz de mi linterna.
– Estaba entre los papeles de Toerk -le digo.
Volvemos a beber. La luz de la luna es tan clara que es posible distinguir los colores. La cubierta verde, los pantalones acolchados azules, el dorado y el rojo de la etiqueta de la botella. Es como la luz del sol. Cae como un calor perceptible sobre la cubierta. Le beso. La temperatura ya ha dejado de tener sentido. En un momento dado me arrodillo sobre él. Entonces ya no existen los cuerpos, únicamente puntos de calor en la noche.
Estamos sentados apoyados el uno contra el otro. Es él quien nos cubre con la manta. No tengo frío. Bebemos directamente de la botella. El sabor es cargado y cálido.
¿Eres de la policía, Smila? No, contesto. ¿Eres de otra empresa? No, le digo. ¿Lo has sabido desde el comienzo? No, digo. ¿Lo sabes ahora? Tengo una idea, digo.
Volvemos a beber, él se tiende encima de mí. La cubierta debe de estar fría debajo de la manta pero, sin embargo, nosotros no lo notamos.
Читать дальше