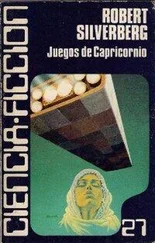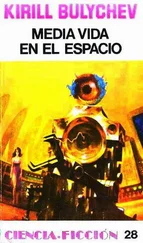El castillo de popa está inundado de luz. Respiro hondo y cruzo el escenario. Por el rabillo del ojo veo pasar los tambores de los cabrestantes y la barandilla que rodea el pie del palo. Entonces llego a la superestructura de popa y abro la puerta con la llave. Una vez dentro, me quedo de pie mirando la cubierta a través del cristal.
Éstos son los dominios de Verlaine. Incluso ahora, cuando no se ve ni un alma, su presencia se deja notar.
Cierro la puerta con llave tras de mí. Mis armas han sido en todo momento los detalles que nadie conoce. Mi identidad, mis propósitos, la llave maestra de Jakkelsen. No pueden, de ninguna manera, saber que la tengo. Deben de estar convencidos de que fue un accidente, a causa de su propia dejadez, que entrara la última vez por el castillo de proa. Han temido que estuviera sobre la pista de algo. Pero de la llave no pueden saber nada.
En la primera nave dejo que el cono de luz se deslice por encima de unas letras con óxido de plomo, cola protectora, estopa, esmalte para barcos, disolvente especial, cajas con mascarillas de fieltro, alquitrán de epoxi, pinceles y rodillos, todo empaquetado y bien amarrado. La meticulosidad de Verlaine.
La siguiente escotilla es la entrada trasera de un baño. La de delante es de unas duchas dobles. La siguiente, la del taller de metales. Donde Hansen pule sus cuchillos con cal de Viena.
El último pañol es el taller eléctrico. En el laberinto de armarios, estanterías y cajas podría esconderse un pequeño elefante y tardaría una hora en encontrarlo. No dispongo de una hora. Por tanto, cierro la puerta y tomo las escaleras que descienden.
Ahora la escotilla del entrepuente está cerrada con llave. Y también trabada. Alguien ha querido asegurarse de que nadie entrara por allí. Sólo utilizo mi linterna en destellos fugaces. Sin duda, se trata de una medida de precaución superflua. Me encuentro en una oscuridad sin ventanas. Pero mis nervios no pueden soportar más.
Me quedo quieta, escuchando. Tengo que esforzarme para no abandonarme al pánico. Nunca me ha gustado demasiado la oscuridad. Nunca he entendido la costumbre danesa de vagar dando tumbos en la noche. Pasear noctámbula en la negra oscuridad. Expediciones al bosque con tal de encontrar algún ruiseñor. Tener que mirar las estrellas a toda costa. Carreras de orientación nocturnas.
Hay que sentir respeto por la oscuridad. La noche es el momento en que el universo se convierte en un hervidero de maldad y de peligro. Se le puede llamar superstición. Se le puede llamar miedo a la oscuridad. Pero pretender que la noche sea como el día, sólo que sin luz, es una estupidez. La noche está para juntarse en casa o en cualquier sitio recogido con paredes alrededor. A no ser que casualmente se esté sola y obligada a hacer otra cosa.
En la oscuridad, los sonidos son más palpables que los objetos. El sonido del agua alrededor de la hélice, en algún lugar debajo de mis pies. El silbido apagado de la estela. El ruido de la máquina. La ventilación. El recorrido del árbol de la hélice en sus cojinetes. Un pequeño compresor eléctrico, casi imposible de determinar su localización. Como cuando estás en un piso intentando determinar en qué otro piso hace ruido la nevera.
También aquí hay una nevera. No la localizo por el sonido. La encuentro porque la oscuridad me permite ver el plano que dibujé nítidamente. Mido el pasillo con mis pasos. Pero ya conozco de antemano el resultado. Sencillamente es mi nerviosismo lo que ha hecho que no me haya fijado antes. El pasillo tiene dos metros menos de longitud de los que debería tener. En algún lugar en el mamparo del fondo debe estar, según las indicaciones de Jakkelsen, el sistema hidráulico del timón. Sin embargo, esto explica lo de los dos metros.
Dirijo el cono de luz de la linterna contra el mamparo. Está recubierto con el mismo tipo de contrachapado que los demás mamparos. Por eso no me he fijado antes. No obstante, lo han recubierto hace relativamente poco. Desde algún lugar de detrás del contrachapado llega el zumbido sofocado semejante al de una nevera. Está fijado con clavos. No es un escondite concienzudo. Simplemente ha sido claveteado a toda prisa. Pero no soy capaz de sacarlo sola. Aunque dispusiera de las herramientas adecuadas.
Abro la escotilla más próxima.
Las cajas negras han sido apiladas contra la pared. «Grimlot Music Instruments Flight Cases», pone. Abro la primera. Es cuadrada y podría contener un altavoz atiplado de agudos de tamaño mediano.
El certificado de garantía que hay debajo de las dos botellas azules y relucientes de acero esmaltado dice «Self-contained Underwater Breathing Apparatus». Están recubiertas con una red de goma para proteger la pintura contra los golpes.
Abro otra caja más pequeña. Contiene lo que parecen válvulas para enroscar en las embocaduras de las botellas. Brillantes y relucientes. Hundidas en gomaespuma según la forma de las piezas. Una escafandra autónoma. Pero de un tipo que nunca había visto antes. Que se monta sobre las botellas en vez de directamente en la boquilla.
En la siguiente hay manómetros y brújulas de muñeca. En una enorme maleta con asa hay máscaras, tres pares de aletas, puñales de acero inoxidable en vainas de goma y dos chalecos hinchables donde montar las botellas.
En un saco hay dos trajes aislantes de goma negros con capucha y cremalleras en las muñecas y los tobillos. Trajes de neopreno. Con un grosor de, al menos, quince milímetros. Debajo de éstos hay dos trajes Poseidón. Más abajo, guantes, calcetines, dos trajes térmicos, cuerdas de aseguramiento y seis linternas diferentes, dos de ellas montadas en un casco.
Hay una caja que podría contener un bajo eléctrico pero que es algo más larga y más profunda. Está apoyada en el mamparo. En ella está Jakkelsen.
No ha sido lo suficientemente grande como para que cupiera, por lo que han presionado su cabeza contra el hombro derecho y han estirado de sus piernas, haciendo que las pantorrillas se tocaran con la parte trasera de los muslos, de manera que ahora parece que esté arrodillado. Sus ojos están abiertos. Todavía lleva mi chaqueta sobre los hombros.
Le palpo la cara. Aún está húmedo y caliente. La temperatura del cuerpo de un animal mayor desciende un par de grados a la hora de haber sido abatido si está al aire libre y es verano. Es de suponer que las cifras sean similares para el hombre. Jakkelsen se acerca a la temperatura normal en el interior de una casa.
Introduzco la mano en su bolsillo delantero. La jeringuilla ha desaparecido. Pero hay otra cosa. Debía haber pensado en ello antes. El metal no hace ruido por sí mismo. Hace ruido al chocar con otro metal. Con mucho cuidado agarro, con los dedos metidos en su bolsillo, un pequeño triángulo. Sale de su pecho.
El rigor mortis se extiende desde los músculos masticadores hacia abajo. Sigue el mismo camino que las tensiones neuróticas. Está tieso hasta el ombligo. No le puedo dar la vuelta pero meto la mano por su espalda, por dentro de la chaqueta. Debajo de los omóplatos sobresale un trozo de metal, sólo un par de centímetros, plano y no mucho más grueso que una lima de uñas. O que la hoja de una sierra.
La hoja ha sido introducida entre dos costillas y desde allí, ha sido llevada hacia arriba. Me imagino que ha atravesado el corazón. Posteriormente, han quitado el mango pero la hoja se ha quedado dentro. Para evitar la hemorragia.
En cualquier otra persona, la hoja no hubiera salido por delante. Pero, claro, Jakkelsen, era esbelto y delgado como un modelo.
Debe de haber ocurrido justo antes de que yo llegara hasta él. Probablemente, mientras estaba cruzando la plaza.
En Groenlandia no tenía caries, ahora tengo doce empastes. Cada año tengo uno nuevo. No quiero que me anestesien. He desarrollado una estrategia para enfrentarme al dolor. Respiro con el abdomen y, antes de que la fresa atraviese el esmalte dental y se introduzca en el diente, me concentro para aceptar lo que me están haciendo. De esta manera, me convierto en un espectador comprometido del dolor, aunque no absorto por él.
Читать дальше