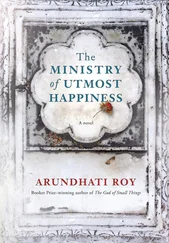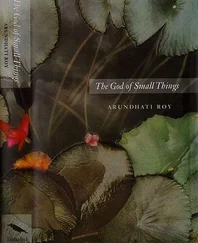Mammachi consultó el libro que Chacko le había comprado, La elaboración de conservas caseras, pero no ofrecía ninguna solución. Entonces dictó una carta para el cuñado de Annamma Chandy, que era el director regional de Encurtidos Padma en Bombay. Éste le recomendó que aumentara la proporción del conservante que utilizaba y de la sal. Aquello mejoró algo las cosas, pero no solucionó el problema totalmente. Incluso entonces, al cabo de tantos años, los botes de encurtidos de Conservas y Encurtidos Paraíso perdían un poco de aceite. Era casi imperceptible, pero goteaban y, tras viajes largos, las etiquetas se ponían aceitosas y transparentes. Y, en cuanto a su contenido, continuaba siendo un poquito demasiado salado.
Mammachi se preguntó si alguna vez conseguiría dominar el arte de la perfecta conservación, y si a Sophie Mol le gustaría el zumo de uva frío. Un vaso de zumo color púrpura.
Entonces pensó en Margaret Kochamma, y las notas líquidas y lánguidas de la música de Haendel se tornaron agudas y furiosas.
Mammachi nunca había visto a Margaret Kochamma, pero, de todos modos, la odiaba. La hija de un tendero era la denominación con que Margaret Kochamma estaba etiquetada en la cabeza de Mammachi. Así estaba organizado su mundo. Si la invitaban a una boda en Kottayam, se pasaba todo el tiempo cotilleando con quienquiera que la acompañase: «El abuelo materno de la novia era el carpintero de mi padre. ¿Kunjukutty Eapen? La hermana de su bisabuela no era más que una comadrona de Trivandrum. La familia de mi marido era dueña de estos terrenos».
Claro que Mammachi habría odiado a Margaret Kochamma incluso aunque hubiera sido la heredera del trono de Inglaterra. A Mammachi no sólo le disgustaba su origen plebeyo. La odiaba porque era la mujer de Chacko. La odiaba porque lo había abandonado. Pero la habría odiado aún más si hubiera seguido casada con él.
El día en que Chacko impidió que Pappachi le pegase (y en que Pappachi hizo trizas su mecedora para desfogarse), Mammachi metió todos sus sentimientos de esposa en una maleta y se la encomendó a Chacko para que la cuidara. De ahí en adelante se convirtió en el depositario de todos sus sentimientos de mujer. En su Hombre. Su único Amor.
Estaba al tanto de sus relaciones libertinas con las mujeres de la fábrica, pero ya no se sentía herida por ello. Cuando Bebé Kochamma sacó el tema a relucir, Mammachi se puso tensa y se le crisparon los labios.
– Es lógico que un Hombre tenga sus Necesidades -dijo con severidad.
Lo sorprendente es que Bebé Kochamma aceptó aquella explicación, y la noción enigmática e íntimamente emocionante de que los Hombres tenían sus Necesidades adquirió una carta de naturaleza implícita dentro de la casa de Ayemenem. Ni Mammachi ni Bebé Kochamma vieron ninguna contradicción entre la mente comunista de Chacko y su libido feudal. Lo único que las preocupaba eran los naxalitas, porque se decía que habían obligado a hombres de Buenas Familias a casarse con sirvientas a las que habían dejado embarazadas. Por supuesto, no tenían ni la más remota sospecha de que cuando se disparase el misil (el que aniquilaría para siempre el Buen Nombre de su familia), provendría de donde menos lo podían esperar.
Mammachi mandó construir una entrada independiente para el dormitorio de Chacko, que estaba en el extremo oriental de la casa, a fin de que quienes satisfacían sus «necesidades» no tuvieran que cruzar la mansión. Mammachi les daba dinero a escondidas para tenerlas contentas. Ellas lo aceptaban porque lo necesitaban. Tenían hijos pequeños y padres mayores. O maridos que se gastaban su salario en los tenderetes donde vendían vino de palma. Aquel arreglo convenía a Mammachi porque, según su modo de ver, el pagar hacía que las cosas quedaran claras. Separaba el sexo del amor y las Necesidades de los Sentimientos.
Sin embargo, Margaret Kochamma era harina de otro costal. Dado que no tenía medios para averiguarlo (aunque le ordenó a Kochu María que examinara las sábanas para ver si encontraba manchas), a Mammachi sólo le cabía esperar que no intentara reanudar sus relaciones sexuales con Chacko. Mientras Margaret Kochamma estuvo en Ayemenem, Mammachi logró contener algo sus incontenibles sentimientos deslizando dinero dentro de los bolsillos de los vestidos que Margaret Kochamma dejaba en el cesto de la ropa sucia. La interesada nunca devolvió el dinero, simplemente, porque no llegaba a sus manos. Aniyan, el dhobi, se encargaba de vaciar cada día sus bolsillos. Mammachi lo sabía, pero prefería interpretar el silencio de Margaret Kochamma como una aceptación tácita de un pago a cambio de los favores que imaginaba que le brindaba a su hijo.
Así que Mammachi tenía la satisfacción de poder considerar a Margaret Kochamma como otra puta más, Aniyan, el dhobi, estaba contento con su propina diaria y, por supuesto, Margaret Kochamma permanecía felizmente ajena a todo el tinglado.
Encaramado en lo más alto del pozo, un sucio cuclillo gritaba uuuop, uuuop y agitaba las alas de color rojo oxidado.
Un cuervo robó un trozo de jabón que le llenó el pico de espuma.
En la cocina, oscura y llena de humo, la diminuta Kochu María estaba de puntillas decorando la tarta de dos pisos que ponía bienvenida a casa, querida sophie mol. Aunque en aquella época la mayoría de las mujeres cristianas sirias ya usaban saris, Kochu María todavía llevaba inmaculados chattas blancos de manga corta y escote en uve y mundus blancos que se recogía a la espalda formando una especie de crujiente abanico que le caía sobre el trasero. El abanico de Kochu María quedaba medio oculto por el delantal de criada de cuadritos azules y blancos y con volantes, que, por más que resultaba absurdo y fuera de lugar, Mammachi insistía en que llevase dentro de la casa.
Tenía unos antebrazos cortos y regordetes, los dedos de las manos como salchichas y una nariz carnosa y ancha, de aletas desparramadas. Unos pliegues muy marcados unían su nariz con los dos lados de la barbilla y separaban esa parte de la cara del resto, como si fuera un hocico. Tenía la cabeza demasiado grande para su cuerpo. Parecía un feto embotellado que se hubiera escapado de su frasco de formaldehído de algún laboratorio de biología y hubiera ido desarrugándose y engordando con el paso de los años.
Guardaba el dinero en el corpiño, que se ajustaba mucho para aplastar sus poco cristianos pechos, por lo que siempre estaba húmedo. Llevaba pendientes de oro, gruesos y pesados, de estilo kunukku. Tenía los agujeros de las orejas tan dados, que los lóbulos le colgaban como pesados lazos a los lados del cuello, y los pendientes parecían sentarse en ellos como niños llenos de júbilo en un tiovivo (aunque, por descontado, no giraban). El lóbulo de la oreja derecha se le había rasgado una vez, y el doctor Verghese Verghese tuvo que cosérselo. Kochu María no podía dejar de usar sus pendientes de estilo kunukku porque, si lo hacía, ¿cómo iba a saber la gente que, a pesar de su modesto trabajo de cocinera (setenta y cinco rupias al mes), era una cristiana siria de la Iglesia de Mar Thoma? No una pelaya, ni una pulaya, ni una paraván. Sino una cristiana de casta alta, Tocable (en la que el cristianismo se había filtrado igual que rezuma el té de una bolsita). El coserse los lóbulos rasgados de las orejas era una opción mejor, muchísimo mejor.
Kochu María todavía no había descubierto a la adicta televisiva que esperaba agazapada en su interior. La adicta a Hulk Hogan. Ni siquiera había visto un televisor hasta entonces. No habría creído que la televisión existiera. Si alguien le hubiera asegurado que existía, habría dado por supuesto que le tomaban el pelo. Kochu María desconfiaba de las versiones del mundo exterior que le daban otras personas. La mayoría de las veces las tomaba como una afrenta deliberada a su falta de cultura y (en otras épocas) a su credulidad. Para entonces, empeñada en cambiar por completo su naturaleza innata, Kochu María había adoptado la táctica de no creer casi nunca nada de lo que dijera nadie. Pocos meses antes, en julio, cuando Rahel le contó que un astronauta estadounidense llamado Neil Armstrong había andado por la Luna, se rió sarcástocamente y dijo que un acróbata malayali llamado O. Muthachen había dado volteretas en el Sol. Con lápices en la nariz. Estaba dispuesta a aceptar que los americanos existían aunque nunca hubiese visto a ninguno. Hasta estaba dispuesta a creer que alguien pudiera llevar un nombre tan absurdo como Neil Armstrong. Pero ¿lo del paseo por la Luna? ¡No, señor! Ni tampoco se creyó las fotografías grises y poco nítidas que aparecieron en el Malayala Manorama, que ella no podía leer.
Читать дальше