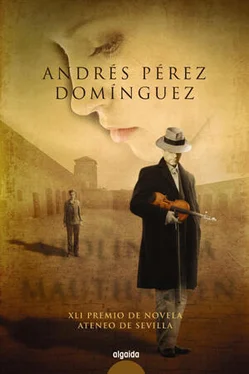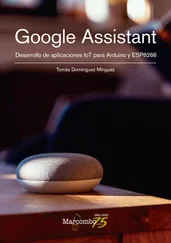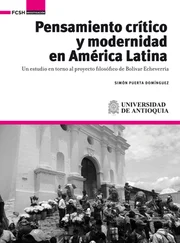– Ofrecerme algo -dijo, para sí, tan bajo que no estuvo seguro de que Dieter Block pudiera escucharlo.
Pero sí lo había escuchado.
– Los ingenieros que habéis trabajado para el ejército estáis muy cotizados, tanto por los soviéticos como por los americanos. Los aliados son ahora como dos osos que se miran con desconfianza, y los hombres como tú se van a convertir en piezas clave de las guerras que se librarán en el futuro.
Franz Müller no estuvo seguro de si había cierta nostalgia en las palabras de Dieter Block.
– Incluso los hombres como yo también seremos útiles a partir de ahora.
Ahora Müller se quedó mirándolo, interrogativo. No estaba muy seguro de lo que había querido decirle con aquella frase. ¿Se referiría a los oficiales de las SS o solo a los hombres decididos y valientes como él?
– Escúchame, Franz. Acércate esta noche por Die blaue Blumen. Si alguien busca a un científico que tiene secretos que vender, seguro que pasará por allí.
Franz Müller sacudió la cabeza.
– Pero yo no tengo secretos que vender… Dieter Block imitó su gesto de negación.
– Eso ni siquiera tú puedes saberlo -volvió a inclinarse en la silla y añadió-. Nadie puede. A lo mejor te ofrecen una casa con jardín en Estados Unidos, una casa con un coche en la puerta, cerca de una universidad prestigiosa -apuntó una sonrisa que a Franz Müller le pareció que estaba a punto de convertirse en carcajada-. Fíjate, Franz, al final será la ingeniería la que te salvará la vida, y no la música. Y, además, podrás verla a ella.
Müller dejó escapar aire por la nariz, con pesadez, como si le disgustase el razonamiento de su amigo o le costase claudicar y reconocer que sí, que era verdad, que al final tal vez sería la ciencia y no la música lo que lo iba a salvar. Pero la vida era mucho más complicada que eso.
– Aunque también podrías irte con los rusos. Es lo bueno de ser un científico talentoso, que ahora mismo puedes elegir en qué bando militar, y los dos te recibirán con los brazos abiertos. Pero ten cuidado, no tardes mucho en decidirte. También pueden secuestrarte en la calle, a plena luz del día, y llevarte a donde quieran para encerrarte e interrogarte hasta que les cuentes incluso el último detalle que creías haber olvidado.
Pero Müller no podía callarse algo que llevaba dentro.
– Ya han muerto unos cuantos científicos que iban a vender sus secretos.
Dieter Block se encogió de hombros, como disculpándose.
– Estamos viviendo tiempos difíciles, Franz. Hasta ahora he podido salvarte la vida, pero yo no tengo control sobre todo. Y no puedo contártelo todo.
Es por eso por lo que dos años después estaba otra vez en la puerta de un café, ahora en Berlín, la ciudad donde había nacido y se había criado, burlando el toque de queda como un fugitivo. Un ingeniero que se había quedado en el paro cuando terminó la guerra, que espera en la puerta de un club a que llegue una mujer a la que había engañado en París. Como un centinela otra vez, Franz la vio llegar, sola, y cuando entró en el local tuvo que resistir el impulso de entrar él también a buscarla, sentarse frente a ella en una mesa y poner las cartas boca arriba de una vez. Pero Müller se escondió en la oscuridad de un portal. Muy cerca había un coche con dos hombres dentro. N o le costaba imaginar que Anna se había bajado de ese mismo automóvil una o dos manzanas más allá para poder entrar en el club sola, tal vez para dar confianza a un ingeniero desesperado que aguardaba su llegada como un salvoconducto que le iba a permitir salir de Berlín y empezar una nueva vida.
Esperó un rato todavía antes de decidirse a entrar. No se atrevió hasta que el coche con los dos hombres arrancó y desapareció. No estaba seguro de que no fuera a volver dentro de un momento, pero antes de dar el primer paso se dio cuenta de que, al otro lado de la plaza, también había alguien que parecía buscar el resguardo de un portal oscuro. Pero no podía demorarse más. Si alguna vez tuvo dudas, para Franz Müller acababa de quedar claro que siempre careció de las cualidades necesarias para ser un agente secreto. Antes de encontrarse con una mujer que había venido hasta Berlín para buscarlo, estaba viendo fantasmas por todos lados, en un coche aparcado, en un hombre que parecía ocultarse en un portal.
Pueden detenerte en la misma calle, le había dicho Dieter Block esa tarde. Como si él ya no lo supiera. Desde hace seis meses, cada vez que sale a la calle en Berlín, a pesar de que ahora en sus documentos aparece el nombre de un muerto, ha tenido la sensación de que un coche se parará en la acera con un chirrido de neumáticos, que de él bajarán unos hombres que le hablarán en un idioma que le resultará extraño y que, no sabe si con amabilidad o por la fuerza, le dirán que los acompañe. Y eso no era lo peor. Lo peor era que cualquiera de los exaltados que todavía se negaban a aceptar la derrota del Reich, pensasen que iba a ir a los rusos o a los americanos con sus secretos o con sus ecuaciones y que tal vez acabaría con el cuello abierto de oreja a oreja por un cuchillo, como le había sucedido a varios científicos a los que conocía, el último Hans Albert George.
Se caló el sombrero Müller, se subió las solapas del abrigo, bajó la barbilla, no tanto para protegerse del frío como para ocultar su rostro de traidor, y dio el primer paso para cruzar la acera hasta Die blaue Blumen.
Era todo igual que antes, la vida calcada le parecía, cuando, al otro lado del cristal, un suboficial con los tres galones de sargento en la guerrera se había sentado a la misma mesa que Anna. Ahora no llevaba el documento falso que le había dado Dieter Block con él, y de haberlo llevado tampoco podría hacer nada para pararle los pies a un sargento del ejército de los Estados Unidos que se había puesto pesado con una francesa de madre alemana -ahora sabía muchas más cosas de ella que dos años antes-, y, aunque quisiera hacerse el héroe, no podía entrar en un bar donde había seis o siete hombres más vestidos con el mismo uniforme. Y por culpa del ruido del motor y de los faros del coche que aparecieron en la esquina hubo de volver a buscar refugio otra vez en un portal. Sus documentos eran falsos, pero fueron fabricados con tanta diligencia que por ese lado estaba tranquilo: cada vez que se los habían pedido en la ciudad la policía alemana o alguno de los soldados de cualquiera de los cuatro países que ocupaban Berlín, jamás había tenido problemas, pero estar en la calle de noche sin tener un permiso para poder saltarse el toque de queda era una falta demasiado grave como para que no lo detuvieran y al final alguien acabase averiguando su verdadera identidad: Franz Müller, ingeniero que había trabajado en el fallido proyecto de aviones a reacción en la fábrica de Oraniemburges, Una pieza, según Dieter Block, demasiado jugosa para que ni los rusos ni los americanos quisieran dejarlo escapar.
Dio un empujón a la puerta que por fortuna cedió enseguida. Era una de las ventajas de vivir en una ciudad destrozada por las bombas, que había barrios en los que resultaba sencillo encontrar edificios con fachadas sin muros que dejaban al descubierto los pisos aún habitados por gente que se resistía a marcharse. Las habitaciones, el salón donde se conservaban unos muebles como si al otro lado de las paredes que ya no existían no hubiera sucedido nunca la guerra, y puertas que se abrían con solo empujarlas. Desde el zaguán vio el coche detenerse un instante otra vez, ni muy lejos ni muy cerca del club, pero seguro que desde donde estaba se podía controlar la puerta del local, ver si él se decidía a entrar o si Anna salía. Ahora entraron dos personas más, y Franz Müller entornó los ojos, como si al hacerlo pudiera ver mejor en mitad de la noche. Luego el coche arrancó, pero todavía esperó un rato en la protección precaria del zaguán, esperando que no apareciera algún vecino y se pusiese a dar gritos para que viniera la policía.
Читать дальше