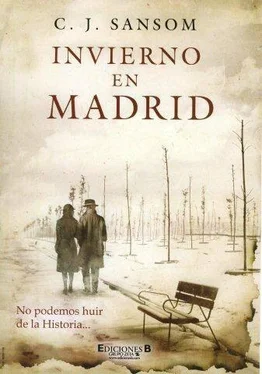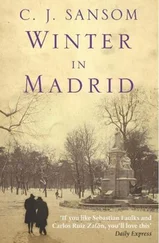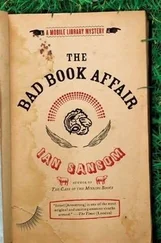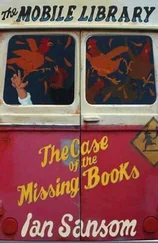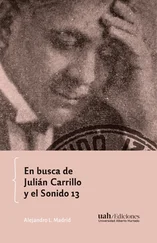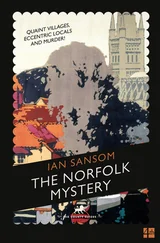Una parte de Harry habría querido echarse atrás en aquel preciso instante, regresar a Surrey y olvidarse de todo. Pero se había pasado los últimos tres meses luchando contra aquel aterrorizado impulso de esconderse.
– ¿Qué clase de instrucción? -preguntó-. No estoy muy seguro de poder engañar a nadie.
– Es más fácil de lo que usted piensa -replicó la señorita Maxse-. Si cree en la causa por la que miente. Y, hablando claro, usted tendría que mentir y engañar. Pero nosotros le enseñaríamos todas las malas artes.
Harry se mordió el labio inferior. Por un rato reinó el silencio en la estancia.
– No esperaríamos que usted se lanzara en frío.
– De acuerdo -dijo Harry-. Quizá logre convencer a Sandy. No puedo creer que sea un fascista.
– El principio será lo más duro -dijo Jebb-. Conseguir ganarse su confianza. Será entonces cuando todo le parecerá extraño y difícil y cuando más necesidad tendrá de fingir.
– Sí. Sandy es alguien que las ve venir a distancia.
– Lo imaginamos.
La señorita Maxse se volvió hacia Jebb. Éste titubeó momentáneamente y, después, asintió.
– Muy bien, pues -dijo en tono expeditivo la señorita Maxse.
– Habrá que actuar con rapidez -dijo Jebb-. Tomar algunas disposiciones y organizar las cosas. Tendrá usted que ser debidamente examinado, claro. ¿Va usted a quedarse esta noche?
– Sí. Iré a casa de mi primo.
Jepp volvió a mirar incisivamente a Harry.
– ¿Ningún nexo aquí, aparte de su familia?
– No -contestó Harry, meneando la cabeza.
Jebb sacó una pequeña agenda.
– ¿Número?
Harry se lo dio.
– Alguien le llamará mañana. No salga, por favor.
– De acuerdo, señor.
Los tres se levantaron de sus asientos. La señorita Maxse estrechó cordialmente la mano de Harry.
– Gracias, Harry -dijo.
Jebb lo miró con una sonrisita tensa.
– Prepárese para la sirena de esta noche. Se esperan más incursiones aéreas.
Arrojó el retorcido sujetapapeles a una papelera.
– Por Dios -dijo la señorita Maxse-. Eso es propiedad del Estado. Es usted un manirroto, Roger. -Volvió a mirar a Harry con una sonrisa de despedida-. Le estamos muy agradecidos, Harry. Esto podría ser muy importante.
Fuera de la estancia, Harry se detuvo un momento. Una pesada sensación de tristeza se le instaló en el estómago. Malas artes: ¿qué demonios significaba aquello? Las palabras lo hicieron temblar. Advirtió que, de manera semiinconsciente, estaba tratando de escuchar, como Sandy solía hacer tras las puertas de los profesores, con la oreja sana pegada a la puerta, para captar lo que Jebb y la señorita Maxse pudieran estar diciendo. Pero no consiguió oír nada. Al volverse, vio que estaba allí el recepcionista, cuyas pisadas habían sido amortiguadas por la alfombra polvorienta. Esbozó una sonrisa nerviosa y dejó que el hombre lo acompañara a la puerta. ¿Ya estaría adquiriendo los hábitos de un… qué: fisgón, espía, traidor?
Normalmente, el trayecto hasta la casa de Will, en Harrow, duraba menos de una hora; pero aquel día le llevó media tarde, pues el metro se detenía y volvía a ponerse en marcha a cada momento. En las estaciones, pequeños grupos de gente permanecían acurrucados en el suelo de los andenes con el rostro lívido a causa del miedo. Harry había oído que algunos habitantes del bombardeado distrito del East End se habían instalado en las estaciones de metro.
La idea de «espiar» a Sandy Forsyth le produjo una desagradable sensación de incredulidad. Contempló los pálidos y cansados rostros de sus compañeros de viaje y pensó que cualquiera de ellos podría ser un espía… ¿Cómo iba a saberlo por el aspecto de la gente? La fotografía acudía una y otra vez a su mente: la confiada sonrisa de Sandy, el bigote a lo Clark Gable. El tren siguió avanzando lentamente por los túneles.
Rookwood le había otorgado a Harry una identidad. Su padre, que era abogado, había quedado destrozado en la batalla del Somme cuando él tenía seis años, y su madre había muerto durante la epidemia de gripe del invierno en que había terminado la Primera Guerra, tal como la gente empezaba a llamar la última guerra. Harry aún conservaba la fotografía y la contemplaba a menudo. Su padre, posando delante de la iglesia con chaqué, se parecía mucho a él: moreno, robusto y con aire de persona seria y responsable. Rodeaba con el brazo a su esposa, rubia como el primo Will, y tenía una rizada cabellera que le caía sobre los hombros, bajo un sombrero eduardiano de ala ancha. Ambos miraban sonrientes a la cámara. La imagen se había tomado con un sol radiante y estaba ligeramente sobreexpuesta, lo cual creaba unos halos de luz alrededor de sus cabezas. Harry apenas se acordaba de ellos; al igual que el mundo de la fotografía, ambos se habían desvanecido como un sueño.
Al morir su madre, Harry se había ido a vivir con su tío James, el hermano mayor de su padre, un oficial del ejército profesional que había resultado herido en las primeras batallas de 1914. Tenía una herida en el estómago que, aunque casi no se le notaba, le provocaba constantes molestias estomacales que le habían agriado un carácter ya muy áspero de por sí, el cual constituía una perenne fuente de preocupación para tía Emily, su aprensiva y angustiada esposa. Cuando Harry se fue a vivir con ellos en su bonita casa de un pueblo de Surrey, tenían sólo cuarenta y tantos años pero ya parecían mucho mayores, como una pareja de jubilados inquietos y quisquillosos.
Se mostraban afectuosos con él, pero Harry siempre se había sentido un intruso. No tenían hijos y siempre daban la impresión de no saber qué hacer con él. Tío James le daba unas palmadas en la espalda que casi lo tumbaban y le preguntaba con entusiasmo a qué iba a jugar aquel día, mientras su tía se preocupaba constantemente por si comía bien o no.
De vez en cuando se iba a casa de tía Jenny, hermana de su madre y madre de Will. Esta había querido mucho a su hermana y le dolía recordarla; pero lo abrumaba, tal vez con cierto remordimiento, a base de paquetes de comida y giros postales cuando iba a la escuela.
En su infancia, a Harry le había dado clase un maestro particular, un profesor jubilado al que su tío conocía. Se pasaba casi todo el tiempo libre, vagando por las calles y los bosques de los alrededores del pueblo. Allí conoció a los chicos del lugar, hijos de campesinos y de veterinarios; pero, aunque jugaba a indios y vaqueros y cazaba conejos con ellos, siempre se mantenía un poco apartado. Harry el Presumido, lo llamaban.
– Di «horrible», Harry -lo pinchaban-. Ogib… ble, ogib… ble.
Un día de verano en que Harry regresó a casa del campo, tío James lo llamó a su estudio. Tenía apenas doce años. Había otro hombre de pie en la estancia, junto a la ventana, iluminado directamente por el sol de tal manera que, al principio, no fue más que una alta sombra enmarcada por motas de polvo.
– Quiero presentarte al señor Taylor -dijo tío James-. Enseña en mi vieja escuela. Mi alma mater, como suele decirse. Eso es latín, ¿verdad?
Y, para asombro de Harry, su tío rió nerviosamente como un niño.
El hombre se adelantó y estrechó con firmeza la mano de Harry. Era alto y delgado y vestía de oscuro. El cabello negro empezaba a ralear desde su nacimiento en pico sobre la despejada frente, y sus perspicaces ojos grises lo estudiaban desde detrás de unos quevedos.
– ¿Cómo estás, Harry? -La voz sonaba muy seca-. Ya veo que eres un poco golfillo, ¿verdad?
– Se está volviendo un poco salvaje -dijo tío James en tono de disculpa.
– Eso ya lo arreglaremos si vienes a Rookwood. ¿Te gustaría ir a una escuela privada, Harry?
Читать дальше