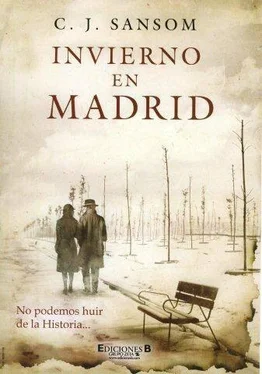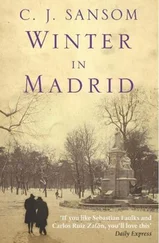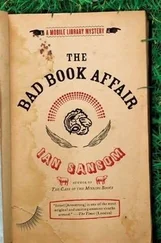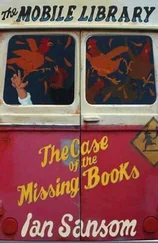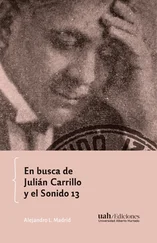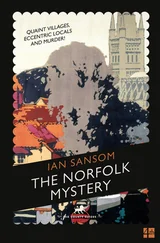Al final, llegaron a los acomodados barrios residenciales del norte. A juzgar por el aspecto de los elegantes edificios, cualquiera hubiera dicho que la Guerra Civil jamás había tenido lugar.
– ¿El embajador vive en este barrio? -preguntó Harry.
– No, sir Sam vive en la Castellana. -Tolhurst soltó una carcajada-. En realidad, la situación es un poco embarazosa. Vive al lado del embajador alemán.
Harry se volvió hacia él, boquiabierto.
– ¡Pero si estamos en guerra!
– España es un país «no beligerante». Pero todo está lleno de alemanes. La escoria campa a sus anchas. La embajada alemana de aquí es la más grande del mundo. No nos hablamos con ellos, claro.
– ¿Cómo acabó el embajador al lado de los alemanes?
– Era el único edificio de gran tamaño disponible. Se toma a guasa lo de mirar con cara de pocos amigos a Von Stohrer al otro lado de la valla del jardín.
Llegaron al centro de la ciudad. Casi todos los edificios habían perdido la pintura y estaban más ruinosos de lo que Harry recordaba, pese a que muchos de ellos debían de haber sido impresionantes en otros tiempos. Por todas partes había carteles de Franco con el símbolo del yugo y las flechas de la Falange. Casi toda la gente iba muy desaliñada, mucho más de lo que él recordaba, y la mayoría estaba delgada y parecía profundamente cansada. Muchos hombres de rostro demacrado y curtido por la intemperie caminaban por las aceras enfundados en monos de trabajo. Y las mujeres iban envueltas en chales negros cubiertos de parches y remiendos. Hasta los escuálidos chiquillos descalzos que jugaban en las polvorientas cunetas tenían una expresión de temor en el rostro chupado. En cierto modo, Harry había esperado ver desfiles militares y concentraciones falangistas como los que se veían en los noticiarios, pero la ciudad estaba más tranquila de lo que había imaginado, y también más sucia. Vio a monjas y curas entre los viandantes; como los guardias civiles, ellos también habían regresado. Los pocos hombres de aspecto adinerado que había por la calle llevaban chaqueta y sombrero a pesar del calor.
Harry se volvió hacia Tolhurst.
– Cuando yo estuve aquí en el treinta y siete, llevar chaqueta y sombrero en días calurosos era ilegal. Amaneramientos burgueses.
– Pues ahora no se puede salir sin chaqueta si uno lleva camisa. Un detalle para recordar.
Los tranvías circulaban, pero los pocos coches que había debían sortear carros tirados por asnos y bicicletas. Harry se volvió bruscamente cuando captó su atención un emblema conocido: una cruz negra con los brazos doblados en ángulo recto.
– ¿Ha visto usted eso? ¡La maldita cruz gamada ondeando junto a la bandera española en aquel edificio!
Tolhurst asintió con la cabeza.
– Tendrá que acostumbrarse a eso. No son sólo las esvásticas… los alemanes dirigen la policía y la prensa. Franco no oculta su deseo de que ganen los nazis. Fíjese en aquello.
Se habían detenido en un cruce. Harry vio un trío de chicas llamativamente vestidas y maquilladas. Al ver su mirada, sonrieron y volvieron provocativamente la cabeza.
– Hay putas por todas partes. Tenga mucho cuidado, casi todas están enfermas de gonorrea y algunas son espías del Gobierno. El personal de la embajada tiene prohibido acercarse a ellas.
Un guardia urbano con casco les hizo señas de que pasaran.
– ¿Usted cree que Franco entrará en guerra? -preguntó Harry.
Tolhurst se pasó una mano por el cabello rubio y se lo dejó de punta.
– Sabe Dios lo que hará. La atmósfera es terrible; la prensa y la radio son furibundamente proalemanas. La semana que viene Himmler vendrá en visita de Estado. Pero usted tendrá que comportarse con toda la normalidad que pueda. -Hinchó los carrillos y esbozó una sonrisa triste-. Casi todo el mundo tiene hecha la maleta por si hay que largarse a toda prisa. ¡Vaya, hombre, un gasógeno!
Señaló un viejo y enorme Renault que avanzaba más despacio que los carros tirados por asnos. En la parte posterior llevaba una especie de caldera achaparrada que escupía nubes de humo por una pequeña chimenea. Desde allí unos tubos iban a parar a la parte inferior del vehículo. El conductor, un burgués de mediana edad, hizo caso omiso de las miradas de la gente que se había detenido en la acera para mirar. Un tranvía se acercó ruidosamente y el hombre tuvo que dar un tremendo bandazo para esquivarlo, mientras el pesado automóvil se tambaleaba hasta casi volcar.
– ¿Qué demonios es eso? -preguntó Harry.
– La revolucionaria respuesta española a la escasez de petróleo. Utiliza carbón o leña en lugar de petróleo. Va muy bien, a menos que uno quiera subir una cuesta. Tengo entendido que en Francia también lo utilizan. No hay muchas posibilidades de que los alemanes estén interesados en este diseño.
Harry estudió a la gente. Algunas personas sonreían al ver el extravagante vehículo, pero a Harry le llamó la atención que nadie se riera o hiciera comentarios en voz alta, como sin duda habrían hecho los madrileños en otros tiempos ante semejante espectáculo. Pensó una vez más en lo callados que estaban todos; el murmullo de las conversaciones que él recordaba también había desaparecido.
Llegaron al distrito de la Ópera desde donde se distinguía a lo lejos el Palacio Real, que destacaba visiblemente en medio de la pobreza general con sus blancos muros iluminados por el sol.
– ¿Allí vive Franco? -preguntó Harry.
– Allí recibe a la gente, pero su residencia es el Palacio de El Pardo, a las afueras de Madrid. Teme que lo asesinen. Se desplaza por todas partes en un Mercedes blindado que Hitler le envió.
– Entonces ¿sigue habiendo oposición?
– Nunca se sabe. A fin de cuentas, Madrid fue tomada hace sólo dieciocho meses. En cierto modo, sigue siendo una ciudad tan ocupada como París. Aún hay resistencia en el norte, por lo que nos dicen, y grupos de republicanos que se ocultan en el campo. «Los vagabundos», los llaman.
– Dios mío -dijo Harry-. Lo que ha sufrido este país.
– Puede que todavía no haya dejado de sufrir -observó Tolhurst en tono sombrío.
Enfilaron una calle de grandes edificios decimonónicos en la fachada de uno de los cuales ondeaba la tranquilizadora bandera del Reino Unido. Harry recordó haber acudido a la embajada en 1937 para interesarse por Bernie, a quien daban por desaparecido. Los funcionarios no se habían mostrado demasiado serviciales con él, habida cuenta de la escasa simpatía que les inspiraban las Brigadas Internacionales. Una pareja de la Guardia Civil vigilaba la entrada. Había varios automóviles aparcados delante de la puerta, por lo que Tolhurst se detuvo un poco más arriba.
– Vamos a sacar su maleta -dijo.
Harry miró con recelo a los guardias mientras subía. Después advirtió que alguien le tiraba de la pernera del pantalón por detrás. Se volvió y vio a un escuálido chiquillo vestido con los harapos de una capa militar, sentado en una especie de trineo de madera con ruedas.
– Señor, por favor, ¿no tendrá dos perras gordas?
Harry observó que el niño no tenía piernas.
– Por el amor de Dios -suplicó el chico, alargando la otra mano y sin dejar de tirar de las vueltas de su pantalón.
Uno de los guardias civiles bajó rápidamente por la calle dando palmadas.
– ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí!
Al oír los gritos, el chiquillo apoyó las manos en los adoquines y empujó el carrito hacia atrás en dirección a una calle lateral. Tolhurst tomó a Harry del hombro.
– Tendrá usted que ser más rápido, amigo. Los mendigos no suelen llegar tan lejos, pero en el centro abundan como las palomas. Aunque, en realidad, no es que haya muchas palomas ahora; se las han comido todas.
Читать дальше