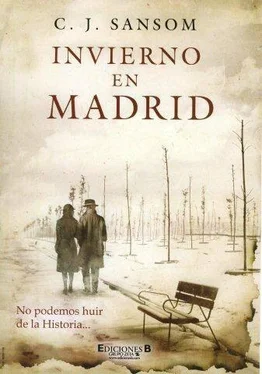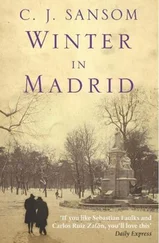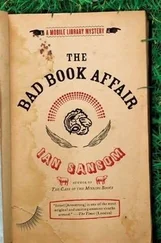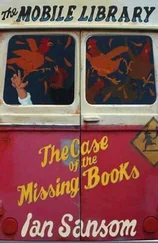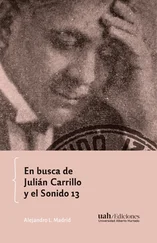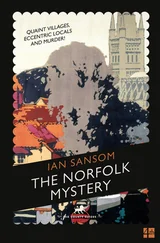– Cuando llegue el hombre al que hemos venido a buscar. -Harry procuró que su voz sonara seca y autoritaria como la de un oficial del ejército-. Éste fue el trato.
Se metió una mano en el bolsillo y le mostró al viejo el fajo de billetes ladeando el cuerpo de manera que éste pudiera vislumbrar también fugazmente la pistola.
El hombre abrió los ojos como platos y asintió con la cabeza.
– Sí, sí.
Harry consultó el reloj.
– Hemos llegado antes de lo previsto. Tendremos que esperar un poco.
– Pues esperen. -El vigilante se volvió y regresó a su banco. Se sentó allí a vigilarlos.
– ¿Nos podemos fiar de él? -preguntó Barbara en voz baja-. Se le ve muy hostil.
– Porque lo es -replicó Sofía en tono cortante-. Es partidario de los otros. ¿Crees que la Iglesia contrata a republicanos?
– El hermano de Luis se debe de fiar de él -dijo Harry-. Y le podrían pegar un tiro si esto fallara. -Se fueron a sentar en un banco desde el cual podían ver tanto al vigilante como la entrada-. Son las seis y diez -dijo Harry-. Sofía, ¿cuánto se tarda en llegar al puente desde aquí?
– No mucho. Unos quince minutos. Tenemos que esperar un cuarto de hora más. Yo te acompaño… rodearemos la iglesia por detrás y enseguida estaremos en el desfiladero y el puente.
Barbara respiró hondo.
– Déjame allí y vuelve, Sofía. Él espera que yo acuda sola.
– Lo sé. -Sofía se inclinó hacia delante y le apretó el brazo a Barbara-. Todo irá bien, todo irá bien.
Barbara se ruborizó ante aquel inesperado gesto.
– Gracias. Siento lo de tu tío, Sofía.
Sofía asintió tristemente con la cabeza.
Harry pensó en el anciano sacerdote fusilado ante un paredón. Se preguntó si unas imágenes parecidas pasarían también por la mente de Sofía. La volvió a rodear con el brazo.
– Sofía -dijo Barbara en voz baja-. Os quería decir una cosa… os agradezco mucho que hayáis venido. Ninguno de los dos tenía por qué hacerlo.
– Yo sí -dijo Harry-. Por Bernie.
– Y yo quisiera poder hacer algo más -terció Sofía con repentino ardor-. Me gustaría que se volvieran a levantar barricadas, porque esta vez yo empuñaría un arma. No tendrían que haber ganado. Mi tío tampoco habría muerto si ellos no hubieran empezado la guerra. -Se volvió para mirar a Barbara-. ¿Te parezco muy dura?
Barbara lanzó un suspiro.
– No. A veces es difícil, para alguien como yo, comprender todo lo que habéis sufrido.
Harry apretó la mano de Sofía.
– Tú te esfuerzas todo lo que puedes en ser dura; pero, en realidad, no lo quieres ser.
– No me ha quedado más remedio.
– Todo será distinto en Inglaterra.
Permanecieron sentados un rato en silencio. Después, Sofía levantó un poco la manga de la camisa de Harry para consultar el reloj.
– Las seis y media -dijo-. Ya tendríamos que irnos. -Miró al vigilante-. Tú quédate aquí, Harry, no le quites los ojos de encima. Dale la mochila a Barbara.
Harry no quería dejarla.
– Tendríamos que ir los tres juntos.
– No. Uno de nosotros se tiene que quedar aquí.
Harry le soltó la mano y ambas mujeres se levantaron. Después, de espaldas al vigilante, Harry extrajo el arma.
– Creo que es mejor que la llevéis. Por si hubiera algún problema. No para disparar, sino sólo para amenazar. -Se la ofreció a Sofía, sujetándola por la culata, pero Sofía vaciló; ahora no le apetecía llevarla. Barbara alargó la mano y la asió con delicadeza.
– Yo la llevo -dijo, guardándosela en el bolsillo. Harry le pasó la mochila y sonrió con ironía-. Es curioso, pero te da una sensación de seguridad. -Respiró hondo-. Vamos, Sofía.
Ambas mujeres se encaminaron hacia la salida. La puerta se abrió con un chirrido y se volvió a cerrar a su espalda. Harry experimentó la separación de Sofía como un dolor físico. Miró al viejo y percibió la hostilidad de sus ojos.
Fuera, ya estaba casi oscuro. Barbara se colocó la mochila con la ropa y la comida en el centro de la espalda. Pesaba mucho. Los mendigos ya no estaban. Las nubes tapaban la luna, pero las farolas de la calle ya estaban encendidas. Sofía encabezó la marcha hacia una callejuela que discurría por el lateral de la catedral. Conducía a una calle más ancha, con la parte posterior de la catedral a un lado. Al otro, más allá del pretil de piedra, la calle daba a un ancho y profundo desfiladero. Barbara miró al otro lado del precipicio. Algo más adelante, un puente peatonal sostenido por unos pilares de hierro cruzaba la garganta.
– O sea que ya estamos -dijo Barbara.
– Sí, el puente de San Pablo. Nadie lo vigila -dijo Sofía con emoción-. Las autoridades aún no se habrán enterado de la fuga.
– Eso si es que se ha fugado.
Sofía señaló las colinas.
– Mira, aquello es Tierra Muerta. Bajará por allí.
A su derecha, Barbara vio las luces de las casas construidas al borde del precipicio y los balcones colgados sobre el profundo abismo.
– Las casas colgadas -dijo Sofía.
– Impresionante.
De repente, Barbara se tensó al oír el rumor de unas fuertes pisadas acercándose por una calle lateral. Apareció un hombre envuelto en una larga capa negra y con una franja blanca en el cuello. Un sacerdote. Era joven, de unos treinta años, llevaba gafas y, bajo un cabello pelirrojo casi del mismo color que el suyo, mostraba un semblante redondo y risueño. Parecía preocupado; pero, al verlas, esbozó una sonrisa.
– Buenas tardes, señoras. Ya es tarde para pasear por la calle.
«Maldita sea», pensó Barbara. Sabía que los curas acostumbraban a interrogar a las mujeres por la calle y enviarlas a casa. Sofía bajó modestamente los ojos.
– Ya vamos de vuelta, señor.
El sacerdote miró a Barbara con curiosidad.
– Disculpe, señora, pero ¿es usted extranjera?
Barbara adoptó un tono jovial.
– Soy inglesa, señor. Mi marido trabaja en Madrid. -Era consciente del peso de la pistola contra su costado.
– ¿Inglesa? -El cura la miró inquisitivamente.
– Sí, señor. ¿Ha estado usted en Inglaterra?
– Pues no. -El cura estaba a punto de añadir algo más, pero se abstuvo de hacerlo-. Está oscureciendo -añadió con dulzura, como si hablara con una niña-. Ya deberían regresar a casa.
– Estábamos a punto de hacerlo.
El sacerdote se volvió hacia Sofía.
– ¿Es usted de Cuenca?
– No. -Sofía respiró hondo-. He venido a ver la placa conmemorativa de la catedral. Mi amiga me ha acompañado desde Madrid. Yo tenía un tío aquí, un sacerdote.
– Ah. ¿Lo martirizaron en el treinta y seis?
– Sí.
El cura asintió tristemente con la cabeza.
– Cuántos muertos. Hija mía, la veo un poco amargada, pero creo que tenemos que empezar a perdonar para que España pueda renacer. Ha habido demasiada crueldad.
– No es un sentimiento muy extendido -dijo Sofía.
El sacerdote sonrió con tristeza.
– No -convino. Se hizo una breve pausa y después el sacerdote preguntó como quien no quiere la cosa-: ¿Dónde se alojan?
Sofía vaciló.
– En el convento de San Miguel.
– Vaya. Yo también. Pero sólo por un par de noches. A lo mejor, las veré después a la hora de cenar. Soy el padre Eduardo Alierta.
Saludó con una inclinación de la cabeza y después se volvió hacia k calle que conducía a la catedral. Sus pisadas se perdieron lentamente. Las mujeres se miraron.
– Hemos tenido suerte -dijo Sofía-. Algunos curas se habrían empeñado en acompañarnos al convento.
– Si va al convento, descubrirá que allí nadie sabe nada de nosotras.
Sofía se encogió de hombros.
Читать дальше