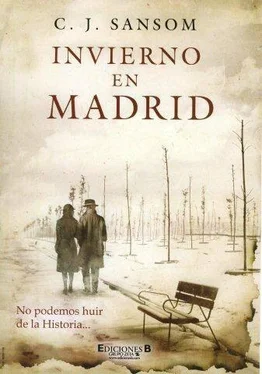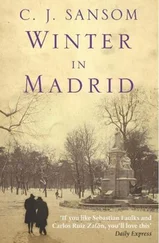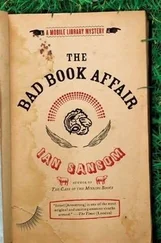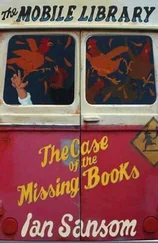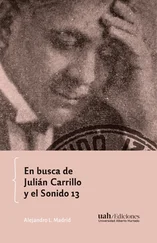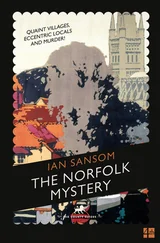Inclinó otra vez el arma. «Deja que se vaya -pensó-, no puedes correr el riesgo de disparar.» No iba armado y no podía ir a la ciudad y denunciarla a las autoridades… a él también lo andaban buscando.
Apuró el paso carretera arriba, mirando constantemente hacia la ladera de la colina y sintiéndose sola y expuesta al peligro. Contempló las luces de la ciudad al otro lado del desfiladero y distinguió la oscura mole de la catedral donde Harry y Sofía la estarían esperando. Encontró la arboleda. Todo estaba oscuro y en silencio. ¿Le habría mentido Sandy, estaría Bernie allí realmente? Levantó los ojos hacia la escarpada ladera e inició el ascenso. Se dio cuenta de que todavía sostenía el arma en la mano y se la guardó en el bolsillo. Sus pies resbalaban sobre la hierba congelada. Volvió la vista hacia la carretera y el puente, ambos todavía desiertos. Se preguntó dónde habría aprendido a decir aquellas cosas, «manos arriba» y «manos en la cabeza». Una década de películas, suponía, ahora todo el mundo conocía esas cosas.
– Bernie -gritó hacia los árboles en un susurro sonoro. No hubo respuesta-. Bernie -repitió un poco más alto.
Se oyó un murmullo de ramas desde el interior de la arboleda. Se puso tensa y volvió a sacar la pistola mientras un hombre aparecía de entre las sombras. Barbara vio una figura demacrada envuelta en un abrigo raído, una barba y una cojera de anciano. Creyó que era un vagabundo e hizo ademán de sacar el arma.
– Barbara -lo oyó llamarla, oyó su voz por primera vez en más de tres años. Se adelantó. Ella abrió los brazos y él se arrojó a ellos.
El anciano Francisco había sacado un rosario y pasaba nerviosamente las cuentas con sus inquietas manos. Harry se inclinó y acercó los labios a la peluda oreja del viejo.
– Tiene que pedirle al cura que se vaya. Vio a mis amigas en la calle. Ellas le dijeron que iban al convento. Si vuelven y él las ve, les hará preguntas.
– No le puedo decir a un sacerdote que está rezando a Nuestro Señor que se vaya de la catedral -contestó Francisco en un susurro enfurecido.
– Tiene que hacerlo. -Harry lo miró a los ojos-. De lo contrario, todos correríamos peligro. Y no habría dinero.
Francisco se pasó una mano callosa por la barba de las mejillas.
– Mierda -murmuró-. ¿Por qué tuve que meterme en esto?
Los bisbiseos del sacerdote habían cesado. Éste se había apartado las manos del rostro y permanecía arrodillado, contemplándose las palmas. No podía haber entendido las palabras pronunciadas en voz baja, pero tal vez el apremiante tono de voz de Harry hubiera llegado a sus oídos. «Maldita sea -pensó Harry-, maldita sea.» Habló de nuevo en susurros.
– Ahora no está rezando. Dígale que ha habido una emergencia familiar y que tiene que cerrar un rato la catedral.
El cura se levantó y se acercó a ellos mientras alrededor de sus piernas se escuchaba el frufrú de la capa negra. Francisco se levantó. El sacerdote lo miró sonriendo.
– ¿Le ocurre algo, abuelo?
– Me parece que su mujer se ha puesto enferma -dijo Harry, procurando que su acento sonara más español-. Soy médico. Nos haría usted un gran favor, padre, si él pudiera cerrar la catedral e irse a casa junto a ella. Yo iré a buscar al otro vigilante.
El sacerdote le dirigió una mirada inquisitiva. Harry pensó en lo fácil que sería obligarlo a obedecer por la fuerza. Era joven, pero parecía un poco blandengue.
– ¿De dónde es usted, doctor? No reconozco su acento.
– De Cataluña, padre. Pero vine a parar aquí después de la guerra.
Francisco señaló a Harry.
– Padre, él tiene… tiene… -Pero no pudo seguir e inclinó la cabeza.
– Si usted quiere, puedo esperar a que vaya en busca del otro hombre.
Francisco tragó saliva.
– Por favor, padre, las normas dicen que la catedral se tiene que cerrar si no hay un vigilante.
– Es mejor que cerremos la catedral -dijo Harry-. Acompañaré a Francisco a su casa; la casa del deán nos viene de camino y podré avisar al otro hombre.
El cura asintió con la cabeza.
– Muy bien. De todos modos, ya tendría que estar en el convento. ¿Cómo se llama su esposa?
– María, padre.
– Muy bien. -El cura dio media vuelta-. Rezaré a la Virgen por su recuperación.
– Sí. Rece por nosotros. -Justo en aquel momento el anciano se vino abajo y se disolvió en un mar de lágrimas mientras se cubría el rostro con las manos. Harry le hizo una seña con la cabeza al cura.
– Yo cuidaré de él, padre.
– Vaya con Dios, abuelo.
– Vaya usted con Dios, padre. -La respuesta del vigilante fue un murmullo avergonzado. El sacerdote le tocó el hombro. Finalmente, se alejó por la nave central y salió a la plaza.
Francisco se enjugó el rostro sin mirar a Harry.
– Me ha hecho avergonzar, cabrón rojo. Me ha hecho avergonzar en este lugar sagrado.
Bernie y Barbara se abrazaron con fuerza. Ella percibió la aspereza del tejido de su abrigo que parecía de arpillera y respiró aquel repugnante olor; pero el cálido cuerpo que había debajo era el suyo.
– Bernie, Bernie -le dijo.
Él se apartó y la miró. Tenía el rostro enjuto sucio de tierra y la barba enmarañada.
– Dios mío -exclamó-. ¿Cómo lo has hecho?
– Tenía que hacerlo, tenía que encontrarte. -Barbara respiró hondo-. Pero debemos marcharnos de aquí. -Miró hacia lo alto de la colina-. Sandy ha estado aquí hace un rato.
– ¿Forsyth? ¿Lo sabe?
– Sí. -Barbara le explicó rápidamente lo ocurrido. Bernie abrió enormemente los ojos cuando ella le dijo que Harry los esperaba en la catedral con su novia española.
– Harry y Sandy. -Bernie meneó la cabeza y rió sin dar crédito-. Y Sandy está por aquí arriba. -Levantó los ojos hacia lo alto de la colina-. Debe de estar loco.
– Se ha ido. No volverá mientras yo vaya armada.
– ¿Tú con una pistola? ¡Oh, Barbara, lo que has hecho por mí! -Se le quebró la voz a causa de la emoción. Barbara respiró hondo. Ahora tenía que ser práctica. Sandy se había ido, pero había otros muchos peligros.
– Aquí tengo un poco de ropa. Te podrías cambiar y afeitarte la barba. No, no hay luz suficiente para eso, lo tendremos que hacer en la catedral. Pero cámbiate.
– Sí. -Bernie le tomó las manos-. ¡Dios mío!, has pensado en todo. -La estudió en medio de la oscuridad-. ¡Qué distinta te veo!
– Yo a ti también.
– La ropa. Y te has puesto perfume. Antes no lo hacías. Huele raro.
Barbara se agachó y empezó a sacar el contenido de la mochila. Era muy difícil ver algo allí entre los árboles; debería haber llevado una linterna.
– Aquí traigo un abrigo muy calentito.
– ¿Habéis cruzado la ciudad?
– Sí. Estaba todo muy tranquilo.
– En estos momentos, el campo de prisioneros ya habrá comunicado la noticia por radio a la Guardia Civil.
– No vimos a ningún guardia.
– ¿Lleváis automóvil?
– Sí, uno con matrícula diplomática. El de Harry. Está escondido fuera de la ciudad, te acompañaremos a la embajada. Están obligados a acogerte.
– ¿Y eso no le supondrá ningún problema a Harry?
– No sabrán que ha intervenido. Te dejaremos fuera y tú podrás decir que robaste la ropa, que allanaste una morada o algo por el estilo y que después hiciste autoestop en la carretera.
Bernie la miró y rompió súbitamente a llorar.
– ¡Oh, Barbara!, cuando ya pensaba que estaba acabado, van y me dicen que tú me salvarás. Y yo te abandoné para irme a la guerra. Barbara, no sabes cuánto lo siento…
– No, no. Vamos, cariño. Alguien podría venir. Te tienes que cambiar.
– De acuerdo.
Читать дальше