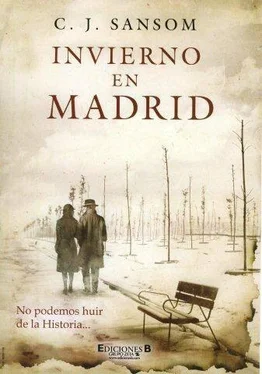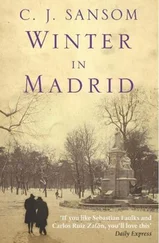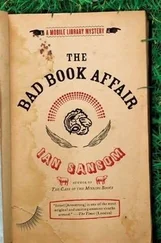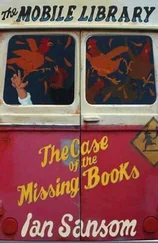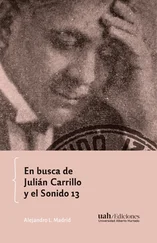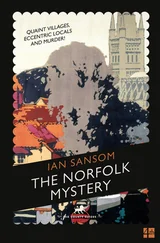A continuación, iniciaron el ascenso pisando unos adoquines gastados hacia un encumbrado desierto de piedra cada vez más alto, mientras empezaban a caer las primeras sombras del ocaso. Las estrechas callejuelas se enroscaban progresivamente, subiendo cada vez más arriba. Las interminables casas de vecindad de tres o cuatro plantas de altura y varios siglos de antigüedad estaban descoloridas y con el revoque desconchado. Los edificios de apartamentos que se elevaban por encima de sus cabezas se convertían, cuando ellos ascendían a la siguiente calle, en un mar de tejados contemplado desde arriba. Las malas hierbas crecían entre los agrietados azulejos, el único verdor entre tanta piedra. Unos finos jirones de humo se elevaban al cielo desde las chimeneas y el olor a humo de leña y a excrementos de animales era más intenso que en Madrid. Casi todas las ventanas tenían las persianas cerradas; pero, de vez en cuando, se vislumbraban en ellas unos rostros que los miraban y rápidamente se apartaban.
– ¿Qué antigüedad tienen estos edificios? -le preguntó Harry a Sofía.
– No lo sé. Quinientos años, seiscientos. Nadie sabe quién construyó las casas colgadas.
Al llegar a una plazoleta situada a medio camino de la cuesta, se detuvieron para permitir el paso a un anciano que conducía un burro medio derrengado por el peso de la leña que llevaba encima.
– Gracias -dijo el hombre, mirándolos con curiosidad. Se detuvieron un momento para recuperar el resuello.
– Recuerdo todo esto -dijo Sofía-. A veces temía haberme extraviado.
– Todo está muy desolado -dijo Barbara.
El sol poniente arrojaba un frío resplandor sobre la calle, confiriendo un matiz rosado a los montículos de nieve congelada en las cunetas.
– No para una niña -dijo Sofía, sonriendo con tristeza-. Todas estas calles tan empinadas eran muy emocionantes. -Tomó a Harry del brazo y reanudaron su ascenso.
La vieja Plaza Mayor coronaba la cumbre de la colina en dos de cuyos lados se levantaban unos edificios municipales. El tercer lado caía en picado a la calle de abajo desde un pretil, pero el solar no estaba ocupado por ningún edificio y ofrecía con ello una despejada vista de la catedral que dominaba el cuarto lado con su enorme fachada cuadrada, tan sólida como amenazadora. Una ancha escalinata se elevaba en el lugar donde unos mendigos permanecían acurrucados en el profundo pórtico de una grandiosa entrada. Había un bar junto a la catedral, pero estaba cerrado; aparte de los mendigos, la plaza estaba desierta.
Permanecieron en pie delante del bar, mientras sus ojos recorrían rápidamente las ventanas cerradas que los rodeaban. Una anciana con un enorme fardo de ropa en la cabeza cruzó la plaza al tiempo que el eco de sus pisadas resonaba en medio del gélido crepúsculo.
– ¿Por qué está todo tan tranquilo? -preguntó Harry.
– Esta ciudad siempre ha sido muy tranquila. En un día como éste, la gente se suele quedar en casa para calentarse. -Sofía contempló el cielo. Unas nubes lo cubrían desde el norte.
– Deberíamos entrar en la catedral. -Barbara contempló la puerta tachonada de color marrón junto a la cual se acurrucaban los mendigos que los miraban en silencio-. Mejor que no nos vean.
Sofía asintió con la cabeza.
– Tienes razón. Tendríamos que buscar al vigilante. -Encabezó la marcha hacia la escalinata con los hombros encorvados y las manos profundamente hundidas en los bolsillos del viejo abrigo al pasar por delante de los mendigos; éstos alargaron las manos hacia ellos. Empujó la enorme puerta y ésta se abrió muy despacio.
La gigantesca catedral estaba desierta e iluminada tan sólo por la luz fría y amarillenta que se filtraba a través de las vidrieras de colores. El aliento de Harry formaba una nube en el aire delante de su rostro. Barbara se situó a su lado.
– Aquí parece que no hay nadie -murmuró.
Sofía avanzó muy despacio entre las altas columnas hacia el presbiterio donde un enorme cancel adornado con reluciente pan de oro se levantaba detrás de una alta reja. Contempló el cancel frunciendo el entrecejo; su figura, envuelta en el viejo abrigo negro, parecía más menuda de lo que era. Harry la rodeó con su brazo.
– Cuánto oro -dijo Sofía-. A la Iglesia jamás le ha faltado oro.
– ¿Dónde está el vigilante? -preguntó Barbara, acercándose a ellos.
– Vamos a buscarlo. -Sofía se separó de Harry y bajó por la nave. Los demás la siguieron. La pesada mochila se clavaba en los hombros de Harry.
A la derecha, una inmensa vidriera de colores permitía el paso de una luz cada vez más pálida. Bajo la vidriera había un estrecho confesionario de madera oscura. La luz se fue apagando mientras ellos seguían avanzando por el templo. Harry experimentó una violenta sacudida al ver una figura de pie en una capilla lateral. Barbara se agarró a su brazo.
– ¿Qué es eso?
Mirando con más detenimiento, Harry vio que era un retablo en tamaño natural de La Última Cena. El que le había provocado el sobresalto era Judas, un Judas sorprendentemente realista labrado en el acto de levantarse de la mesa. Su rostro, vuelto ligeramente hacia el Maestro al que estaba a punto de traicionar, resultaba brutalmente frío y calculador, con la boca entreabierta como si estuviera emitiendo un gruñido siniestro. A su lado, Jesús, vestido con una túnica blanca, permanecía sentado de espaldas a la nave.
– Impresionante, ¿verdad?
– Sí.
Harry miró a Sofía, que caminaba un poco por delante de ellos con las manos todavía tan profundamente metidas en los bolsillos que las costuras de los hombros amenazaban con abrirse. Sofía se detuvo y, cuando ellos la alcanzaron, se volvió y le dijo a Harry en voz baja:
– Mira, está allí, en aquel banco.
Un hombre permanecía sentado junto a una capilla de la Virgen, casi invisible en medio de la oscuridad. Se acercaron a él en silencio. De pronto, Harry oyó un áspero y repentino jadeo por parte de Sofía, que estaba contemplando una lápida nueva empotrada en el muro. En unas hornacinas laterales ardían unas velas y, delante de ellas, descansaba un ramillete de eléboros negros. Por encima de una lista de nombres, figuraba la inscripción «Caídos por Dios y por la Iglesia».
– Aquí está -dijo Sofía-. Mi tío. -Los hombros se le encorvaron. Harry la rodeó con su brazo. Era tan menuda, tan delicada.
Sofía volvió a apartarse.
– Tenemos que reunimos con el vigilante -dijo en un susurro.
El hombre se levantó del banco al verlos acercarse. Era viejo, bajito y de complexión fuerte y vestía un traje gastado y una camisa raída. Los estudió a todos con unos penetrantes ojos azules que destacaban en un rostro hostil y desconfiado surcado por múltiples arrugas.
– ¿Viene usted de parte de Luis, el hermano de Agustín? -le preguntó a Barbara.
– Sí. ¿Es usted Francisco?
– Me dijeron que esperara sólo a una inglesa. ¿Por qué han venido tres personas?
– Los planes han cambiado. Luis ya lo sabe.
– Agustín dijo que una sola persona. -Los ojos del anciano miraron nerviosamente a unos y a otros.
– Tengo el dinero -dijo Harry-. Pero ¿es seguro esperar y traer aquí a nuestro amigo?
– Creo que sí. Hoy no hay ninguna función vespertina. Hace frío. No ha venido nadie esta tarde, excepto la hermana del padre Belmonte. -Señaló brevemente con la cabeza la placa conmemorativa-. Con unas flores. Fue uno de los que murieron mártires por España -añadió con intención-. Cuando los sacerdotes fueron asesinados y las monjas violadas para dar gusto a los rojos.
«Es del bando nacional», pensó Harry.
– Aquí tenemos las trescientas pesetas.
El anciano alargó una mano.
– Pues démelas.
Читать дальше