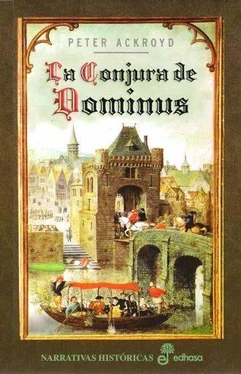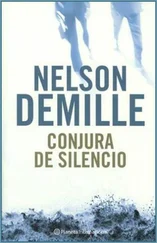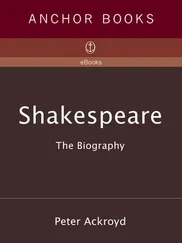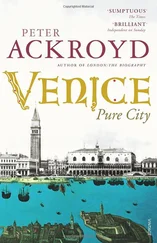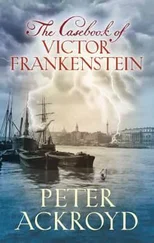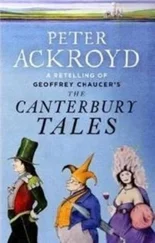La víspera, Enrique Bolingbroke había solicitado al comité que tomase en consideración «la cuestión de apartar al rey Ricardo, de elegir al duque de Lancaster para ponerlo en su lugar y el modo en que debemos proceder». Miles sabía que no era casual que varios miembros de Dominus perteneciesen a dicho comité.
– Sir Miles, usted conoce bien el mundo. Yo lo he visto.
– ¿Qué es lo que ha visto?
– He visto cómo está organizado el mundo. Pero estamos hablando de cuestiones íntimas, al menos es lo que parece.
– ¿A qué cuestiones se refiere?
– Sólo las conocen usted y otros hombres secretos.
– Matasanos, ¿hablará claro conmigo? -El abogado estaba cada vez más impaciente-. Estoy perdido.
– No, sir Miles; más que perdido yo diría que se ha metido en un laberinto. Pero es un laberinto que usted mismo ha creado. -Thomas Gunter se secó rápidamente la boca con la mano-. ¿Quién entró en la torre redonda, si no William Swinderby? ¿Quién, si no Geoffrey de Calis y un concejal? ¿Quién, si no un segundo alguacil de Londres? ¿Quién, si no usted, Miles Vavasour? Aquella noche le seguí y lo vi todo. -Miles Vavasour tocó instintivamente la daga que llevaba al cinto. Thomas Gunter reparó en el ademán y no dudó en mostrarse belicoso. Levantó el mentón y permaneció de puntillas-. ¿He dicho cosas que no le resultan agradables?
– Señor, yo no he abierto la boca. Ruego a Dios que haga de usted un buen hombre.
El magistrado se volvió para alejarse, pero el médico se lo impidió.
– Dígame, sir Miles, ¿sabe preparar pólvora?
– ¿Cómo dice?
– ¿Sabe que su luz es tan ardiente que no puede apagarse con agua, sino únicamente con orina o arena?
– Thomas Gunter, me parece que está loco.
– Claro que no. El tonto de capirote es usted. Creo que ha provocado varios incendios desaforados en Londres. Ha prendido fuego a dos iglesias y profanado San Pablo.
– ¡Yo no he hecho semejante cosa!
– Y tiene otras dos iglesias entre ceja y ceja.
Miles Vavasour rió, pero su expresión no tenía nada de risueño.
– Su imaginación es demasiado frondosa.
– Creo que, al amparo de la noche, se ha reunido con esos notables y maquinado una conjura para desatar el caos. En su letanía de muerte hay cinco círculos. Usted forma parte de una connivencia secreta.
– Habla como los niños.
– Sir Miles, debería confesar. La conjura incluye la muerte.
– ¿Confesar?
– Debe ir a ver a Bolingbroke antes de que sea demasiado tarde como para que lo compadezca.
– No me imponga obligaciones. -Miles Vavasour era un hombre alto y, ante la mención de Bolingbroke, pareció cernerse sobre Gunter-. ¿Qué sucede, doctor? ¿Acaso manda sobre mí? ¿Debo ceder a sus requerimientos? No tardará en pasar por la picota. Su oficio no lo salvará. Mejores médicos que usted acabaron en la horca.
– Sir Miles, tengo para usted otras noticias que tal vez lo lleven a cambiar de parecer. Ha conocido a Rose le Pilcherer. No es más que una niña. -Vavasour se ruborizó, el color tiñó sus mejillas y en el acto se percató de que se había traicionado-. Lo han visto en una calle de mala fama. Mejor dicho, en la principal calle del pecado. En Turnmill.
– Bésele el culo al diablo.
– La señora Alice lo conoce bien. La comadre de Bath lo considera un viejo corrompido en el pecado. ¿Todavía no se ha pregonado al mundo?
– ¿Me está amenazando?
– Los jueces de este tribunal encerrarán a todo aquel que haya cometido excesos carnales con una niña.
– Maese Gunter, le aseguro que soy un hueso duro de roer. El sol derrite la cera que alumbra, pero también endurece el barro.
– Y el barro seco puede partirse en mil pedazos. Señor, que Dios lo conserve y lo ayude.
Thomas Gunter hizo una reverencia al magistrado y abandonó Westminster Hall por la puerta del Tribunal de Hacienda. Estaba que no cabía en sí de gozo. Se había enfrentado con ese hombre y, pese a ser pequeño, lo había derrotado en el combate oral.
Miles Vavasour cogió el pañuelo de hilo y se enjugó el rostro; parte del polvo con el que se había pintado las mejillas para presentarse ante el tribunal quedó adherido a la tela. ¿Qué es lo mejor y lo peor de los hombres? La palabra. ¿Qué es aquello que algunos aman y otros odian? El juicio.
* * *
Martin salió de Westminster Hall con un resumen judicial bajo el brazo. Corría el tercer día de septiembre, santa Elena, y la procesión en su honor se acercaba lentamente a la puerta occidental de la abadía. Dos ancianos se encontraban de pie sobre el carro procesional tirado por un caballo; uno sostenía un crucifijo y el otro una pala como representaciones del desenterramiento y el hallazgo de la Santa Cruz. El joven que los acompañaba estaba vestido de santa Elena y, de forma muy poco sacra, lanzaba besos a los apiñados a la vera del camino. De pronto, se encogió alarmado. Entre los reunidos se produjo una perturbación repentina. Un grupo de ciudadanos esgrimió espadas y cayados y reclamó la presencia de la monja de Clerkenwell; según los comentarios populares, sor Clarice llevaba cuatro días recluida en las mazmorras del obispado, y su encierro había encolerizado a gran parte de la ciudad. Hasta cierto punto se relacionaba esa cuestión con el encarcelamiento de Ricardo II en la Torre de Londres, y parte de los congregados se pusieron a gritar:
– ¿Con quién estáis? ¡Con el rey Ricardo y los verdaderos comunes!
Martin vio que dos hombres trepaban al carro procesional y lo dirigían hacia el gentío. El caballo se encabrito, el vehículo volcó y santa Elena y su séquito acabaron en la calzada.
– Están totalmente desmandados -comentó Martin con un aprendiz que había salido para ver la refriega.
– Pues sí, están desmandados. Son salvajes, vagabundos. Carecen hasta de un guiñapo con el que taparse el culo. Tienen las bocas húmedas y las mangas raídas.
– No les quedan muchas fuerzas. Cederán a la paz del rey.
– ¿De qué rey? -El aprendiz celebró a carcajadas su propia pregunta-. Su hombre no acabará en la horca.
– ¿Janekin?
– Miles en persona lo ha rescatado. Si Janekin escribió esa carta es porque sabe leer.
Todo el que demostrase que era letrado podía solicitar fuero eclesiástico antes de que dictaran sentencia; le hacían leer un pasaje de la Biblia, popularmente conocido como «el versículo del cuello», y si su lectura era correcta no podían ahorcarlo.
– Pero si no escribió la carta… -Martin titubeó.
– En ese caso, no es culpable.
El estudiante de leyes se mantuvo a cierta distancia del alboroto cuando los hombres de la guardia marcharon en formación por King's Street, provistos de picas, armas y peroles con fuego; se lanzaron sobre los «salvajes» y no tardaron en dispersar a los reunidos. Muchos de los que provocaron los incidentes subieron a botes amarrados a orillas del Támesis precisamente para eso, y al anochecer todo estaba tranquilo.
* * *
A la mañana siguiente, Miles Vavasour visitó a William Exmewe en San Bartolomé; se reunieron en la sala capitular, donde la columna central de piedra, con forma de palmera, extendía sus hojas a lo largo de las nervaduras de piedra de la bóveda que cubría sus cabezas.
– Todo está alterado y del revés -comentó el abogado-. Es imposible detener la propagación del aire viciado. -Vavasour era propenso a la timar anxius, hija de la melancolía; tenía imaginación frondosa y veía numerosas imágenes de posibles daños. Precisamente por eso era un buen abogado: imaginaba toda clase de dificultades y las resolvía por adelantado. Sin embargo, cuando se referían a su vida se convertía en un inútil total-. Nos ha visto y adivinado nuestros propósitos.
Читать дальше