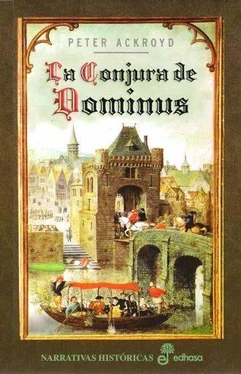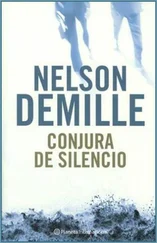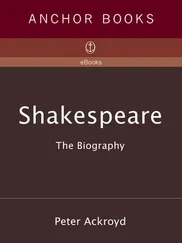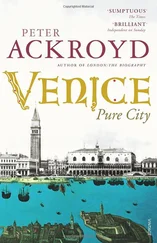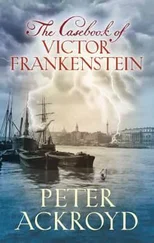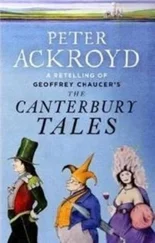Martin no quitaba ojo de encima al juez que, con la vestimenta escarlata y el gorro de seda dorada, parecía una figura digna de una vidriera. El aspirante a abogado conocía los rituales de la corte. Había estudiado derecho francés a fin de leer los anuarios, así como los resúmenes y los registros de escrituras y autos; había pasado de aprendiz a abogado interino, aunque hasta dentro de cinco años no podría ejercer la abogacía. Se desenvolvía bien en los tribunales y Miles Vavasour le encomendaba trabajos como rellenar los autos y realizar tareas generales. En lo que a Martin se refiere, se trataba de una educación práctica mediante la cual aprendió lo que ningún libro de derecho podía enseñarle. Aprendió que tanto el magistrado como el abogado creían que todo miembro de un jurado que se guiaba por su conciencia seguía la voz de Dios; sin embargo, cuando el jurado en tanto institución absolvía a un acusado, se lo consideraba responsable de su buena conducta futura. Por añadidura, alguien a quien un jurado declaraba culpable y cuya inocencia se demostraba posteriormente podía presentar una querella de conspiración contra sus integrantes. Se celebraban tres o cuatro casos a la vez, si bien algún prisionero podía pagar para disponer de más miembros del jurado en el supuesto de que considerase que contribuiría a defender su causa. Cuando condenaban a un ladrón, los bienes robados se entregaban a la Corona y si lo absolvían se los quedaba. En contadas ocasiones la víctima de un delito recuperaba lo suyo; por eso existían tantos acuerdos privados entre denunciantes y acusados: para que los primeros no prestasen testimonio si los segundos devolvían parte de lo robado.
Miles Vavasour envió a Martin a buscar a los dos testigos más significados. El alguacil del distrito de Farringdon Without y el veedor de la parroquia de West Smithfield aguardaban al hombre de leyes junto a la columna destinada a los testigos, conocida como «el árbol de la verdad». Se quitó la gorra y los saludó.
– Tenemos la carta -informó el alguacil de Farringdon Without a Martin-. La encontraron en casa del mercader.
– Muy bien. Supongo que a sir Miles le agradará. -Miró hacia el tribunal y vio que conducían a Janekin al estrado-. Más que caminar tenemos que salir corriendo. La vista está a punto de celebrarse.
Janekin había permanecido encerrado en Newgate y por su aspecto parecía enfermo de tifus; olía mal y Vavasour se cubrió la nariz con un pañuelo perfumado. El suelo de Westminster Hall estaba cubierto de juncos con hierbas dulces para mitigar los olores de los detenidos, pero nada anulaba el hedor de las cárceles londinenses. Los jueces portaban pelotas de lino remojadas en anís y manzanilla; antes de ponerse a trabajar, bebían una mezcla de pies de cerdo con hordiate para protegerse de las infecciones. Mientras Martin se acercaba con los testigos, el juez ordenaba que se publicase un bando: todo el que tuviese motivos para sospechar de Janekin debía presentarse al día siguiente.
A continuación, prestó declaración el veedor de West Smithfield, que con anterioridad había interrogado a Anne Strago. Aseguró que el detenido era el malhechor, esbozó las circunstancias del hallazgo y refirió las acusaciones posteriores de Anne contra Janekin. De acuerdo con la costumbre, le pidieron que se dirigiese directamente al prisionero a fin de demostrar que no lanzaba esas acusaciones por pura malicia.
– Te conozco bien -dijo a Janekin-. Asaltaste a Blaise White en Long Lane. Le pegaste. Le quitaste el caballo y la bolsa. -El veedor miró a Miles Vavasour, que le indicó que continuase-. Eres un cerdo que prefiere la caca a las flores. He reunido a tres buenos hombres del distrito que atestiguarán que eres un haragán, alguien que se escabulle, que llega tarde a casa, un bruto sigiloso como un gato salvaje, un remolón…
– Que sus labios tapen sus dientes. -El juez estaba harto de la diatriba del veedor-. Hombre, no es buen tenor ni buen atiplado. Que el abogado presente el auto de asesinato.
Martin pasó a Miles Vavasour las fórmulas necesarias y se confirmaron las demandas para proseguir el proceso. El magistrado se ocupó de inmediato del envenenamiento. Refirió las circunstancias con todo lujo de detalles; como aprendían a hacer los abogados, Vavasour imitó los ademanes y las expresiones tanto del asesino como del asesinado.
– Noctanter -repitió. Había ocurrido de noche. En realidad, no lo sabía, pero estaba al tanto de que los jurados se mostraban muy sensibles a los crímenes cometidos al amparo de la oscuridad-. Tengo en mi poder una carta encontrada en la casa del desafortunado mercader. Está dirigida a la pobre y afligida esposa. En esa misiva… -La mostró al tribunal-. En esta carta Janekin confiesa su horrible crimen y pide que se haga justicia en relación con su amor por la mentada Anne.
– ¿Qué significa esa carta? ¿Quién la escribió? -El juez tenía debilidad por las interrupciones-. Explíquelo con palabras sencillas. La luz puede verse a través de un pequeño orificio.
Miles Vavasour leyó la apasionada misiva que, de hecho, había sido inventada por Anne Strago, ya que no quería saber nada más de su joven amante. Concluyó la lectura con un juego de voz:
– Escrita en Londres, con el corazón en un puño, el cuarto día de julio.
– Estoy francamente sorprendido. -Una vez más el juez decidió intervenir-. ¿Existe alguna prueba de que Janekin, el detenido, es el autor de la carta?
– Señor, supongo que es obra suya.
– ¿Lo supone? Entonces no es más que una teoría. Sir Miles, Platón es un gran amigo, pero la verdad lo es aún más. ¿Por que razón lo supone?
Martin había estado pendiente del diálogo, pero distrajo su atención un hombre menudo y con vestimenta de médico que entró en el recinto del tribunal y miró atentamente a Miles Vavasour. Por su parte, el abogado fue reprendido por el juez:
– ¿Seguirá papando moscas? Que desaten al prisionero y que se acerque.
Condujeron a Janekin hacia una mesa ancha, cubierta de paño verde y ocupada por diversos volúmenes y pergaminos, que separaba el estrado del juez del escritorio del abogado. Permanecer de pie le resultaba prácticamente imposible, y el ministril que lo había acompañado desde la cárcel solicitó que le permitieran tomar asiento; el juez rechazó la petición e inmediatamente comenzó a interrogar a Janekin. El prisionero lo negó todo. Se llamó a sí mismo «el triste muchacho» y se quejó de lo mucho que había sufrido en Newgate por la falta de alimentos y medicinas; por si eso fuera poco, hasta entonces nadie le había explicado qué cargos habían presentado en su contra.
– Ya se ha despachado a gusto, ¿verdad? -preguntó el juez con tono de gran firmeza-. Por su semblante veo que está muy triste. Alégrese, hombre. La verdad prevalecerá. Que Dios le conceda su gracia y todo saldrá bien.
De repente suspendió el juicio hasta el día siguiente según la fórmula inquisicio capta. Le gustaba que en su tribunal hubiera sorpresas, por lo que era una extraña mezcla de orden con confusión, de severas y obligadas reglas de procedimiento con súbitas peroratas o discusiones, de espectáculo y color con mal olor y enfermedad.
Martin estaba a punto de abandonar el tribunal en compañía del magistrado, cuando el hombre menudo vestido de médico detuvo a Miles.
– Señor, ¿cómo le va?
– Maese Gunter, es muy raro ver a un médico en la casa de la ley. ¿Qué lo trae por aquí?
– Lo que me trae tiene que ver con usted. ¿Me permite? -Cogió del brazo al picapleitos y se dirigieron a la columna conocida como el árbol de la verdad-. Sir Miles, corren tiempos alborotados.
– Así es. El mundo seguirá girando. Enrique será rey.
Читать дальше