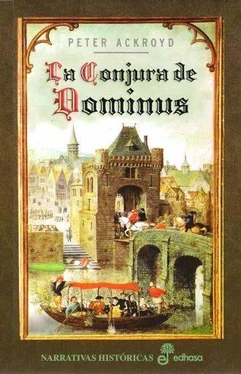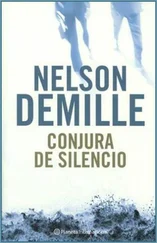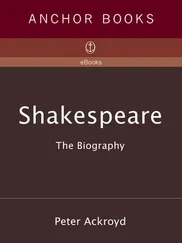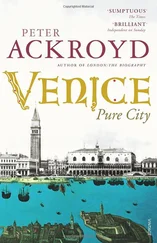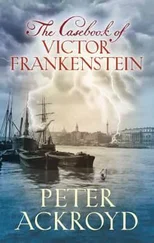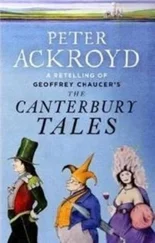– Querrá decir una mujer fastidiosa que desata mucha gresca entre las gentes corrientes.
– Aconsejarles que confiesen sus pecados y que pidan perdón por el día de la perdición, que se acerca a pasos agigantados, ¿es causar gresca?
– ¿De qué perdición hablas? -El obispo se puso los guantes de cabritilla de color blanco e hizo el reconocimiento ritual de su papel de disputator-. Niña, no estás en tus cabales.
– Señor obispo, le diré una cosa. Quite la roña de sus ovejas, ya que existe el peligro de que infecten a otras.
– ¿Osas arrojarme palabras?
– Ha llegado la hora de los lanzamientos.
El obispo escupió en el suelo frío.
– Hermana, veo que tu herida es pustulenta.
– En ese caso, mis palabras son dignas de un cuerpo enfermo.
Gybon Maghfeld observaba atentamente a la monja. ¿Estaba inspirada o simplemente fingía? En el segundo caso, ¿con qué propósito? ¿Estaba realmente poseída por las manifestaciones proféticas o se trataba de un juego navideño para niños? Parecía impensable que una religiosa joven hiciera frente al obispo de Londres sin tener un mínimo de fuerza interior, aunque resultaba imposible saber si era maligna o benigna. El escudero estaba interesado en la monja por otro motivo. Su tía Amicia había reivindicado poderes proféticos durante el reinado de Eduardo III. Había vestido la túnica blanca con capucha negra y cada semana se ponía zapatos nuevos; se hacía llamar «la mujer vestida con la estrella del mar» y, en concreto, había presagiado la derrota de los franceses en Poitiers y, cuatro años después, el dominio inglés de Aquitania. Al principio, la familia se había incomodado e incluso horrorizado por su afirmación de estar tocada por la gracia divina, hasta que el rey en persona la felicitó por su fervor hacia la causa nacional. Su hermano, el padre de Gybon, la llevó a su casa de Hosier Lane, en la que, contra todas las leyes y las ordenanzas de la Iglesia, predicó ante las mujeres del barrio. Había dicho: «Todos avanzamos hacia la luz, por mucho que no sepamos de qué se trata.» Su comportamiento se tornó más errático si cabe. Entraba y salía de sopetón, pintaba y se arrancaba la piel de la cara; los viernes y los domingos sólo comía hierba y bebía únicamente agua de arroyo; la trasladaron por las calles en un carro de estiércol, desde el cual gritaba que las heridas de sus pecados habían corrompido su vientre. Al final, dictaminaron que había caído en la demencia y la encerraron en el hospital de Bethlem, donde murió a causa de un tumor interno.
La joven monja permaneció de pie ante Gybon Maghfeld, con los brazos cruzados sobre el pecho como muestra de resignación.
– Clarice, está tan callada como una niña.
– Señor, debo sufrir como he padecido en el pasado y es lo que haré por el bien de Dios.
– Tu delicadeza es pura hojarasca. -El obispo se rascó la mejilla izquierda con uno de los dedos del guante-. Debemos ponerle grilletes y que no vea sus pies durante siete años. Ha blasfemado.
– Si repetir la palabra de Dios es blasfemar, debo reconocer que lo he hecho. Puede colgarme de los talones, pero es su mundo el que acabará del revés.
– ¿Todavía te queda bilis? ¿Cuáles son los motivos de tus quejas?
– Salvo llorar, ¿qué más se puede hacer en esta vida mortal? Ay, señor obispo, se burla de las desdichas del mundo cuando dice: «Junto a los campos de Babilonia, estábamos sentados y llorando, recordando a Sión». Lo he oído barbotar esa frase desde el pulpito.
– Monja, serás azotada por tu insolencia.
– El Señor ama los castigos. Vive Dios que en mi prisión me presentaré ante El. Dios ya me ha disciplinado con la amorosa vara del castigo, y mi llanto es como un canto agradable para El.
– Clarice, alude a su prisión, pero en los últimos días se ha movido por la ciudad como un ladrón al amparo de la noche.
– Los predicadores de la verdad deben ser prudentes y saber dónde hablan.
– Prostitución de la boca.
– Preste atención, señor obispo, pues se ha quedado sin poder. Y no puede llorar porque se ha vuelto totalmente estéril y libre de pesares. Los pecados viejos, indecentes y burdos de Londres le rodean. Debe ser entregado a Dios.
El obispo se adelantó como si fuera a golpearla, pero Gybon Maghfeld le hizo una señal.
– Clarice, quítese el velo -solicitó el escudero con gran delicadeza-. Muestre su rostro.
La monja acató la petición a regañadientes.
Cuando la hermana se levantó el velo, Gybon Maghfeld vio que tenía el rostro blanco como las almendras, los ojos desorbitados y los labios ligeramente entreabiertos.
– Si se lo propusiera, con el semblante que tiene podría alegrar la vida. Vamos, muéstrese alegre.
– ¿Alegre? -Clarice volvió a ponerse el velo y cruzó los brazos con actitud que, más que de resignación, parecía de desafío-. Se trata de mi muerte. ¿Acaso no debo sentir un gran abatimiento?
El obispo rió a mandíbula batiente.
– ¡Ha lanzado invectivas contra el soberano y ahora dice que está abrumada por los pesares! Hay que ensartarla en el espetón y hacerla girar mientras se asa. Soltará aceite y grasa en lugar de palabras.
– He dicho que el rey debe morir, y así será.
– Clarice, debería contener su lengua -murmuró Gybon.
– Señor, si estoy en silencio mis huesos envejecen.
– Monja, tu idioma es ciertamente extraño. -El obispo volvió a aproximarse un paso, pero la religiosa no se inmutó-. Tus palabras son muy oscuras. Necesitas exposición.
– Le concedo dispositio, expositio y conclusio…
– ¡Así sea! Resulta perverso ver a un escolástico con hábito de monja.
– Conmigo se confunde. Ni todas las palabras del mundo podrán pintarle la imagen de mi alma.
El obispo parecía cada vez más molesto con el testimonio de la monja.
– Algunos dicen que te inspira el Espíritu Santo y otros que recibes la inspiración de los espíritus alcohólicos de la bodega.
– Lo que «algunos dicen» no tiene importancia.
– Eres una chapucera de poca monta, una retorcida y una caprichosa.
El escudero interrumpió la filípica del obispo:
– Clarice, me gustaría decirle algo. Afirma que, tras la muerte del rey, ha tenido la visión de la Santa Iglesia de Dios en penosas ruinas. Ha soliviantado a los ciudadanos. Gran parte de sus afirmaciones son perversas y las consideramos maliciosas. Los que antaño fueron sus amigos se han convertido en sus enemigos. Parecen cazadores que tocan el cuerno que conduce a su muerte.
– No sé por qué lo hacen. ¿Quiénes son los que emplean artes tan sutiles contra mí?
– Los enemigos del buen orden, los que anhelan la condenación de este mundo.
– Así es. Algunos han preguntado si el mundo acabará por fin.
– No te decantas por nada -terció el obispo-. Oyes que algunos dicen esto y otros aquello. Eres el cordero sin mácula nacido para el sacrificio. ¿Esa es tu cantinela? Te pareces a la vieja yegua de mi padre. No te mueves a menos que te azucen. En Inglaterra, nadie vela los ojos como tú.
– Yo abro los ojos. Algunos graban en los árboles y otros en muros de piedra. Yo grabo en los corazones.
– Vamos, monja, demasiados exámenes sutiles y subterfugios. Eres una rama del maligno.
La religiosa permaneció unos instantes en silencio, cabizbaja como si estuviera orando.
– Si consintiera en cumplir su voluntad y abjurar de cuanto he dicho, sin lugar a dudas me volvería digna de la maldición de Dios.
– ¿Hay algún motivo para abjurar? -quiso saber Gybon-. Sólo pedimos silencio y contrición pública.
– ¿Que porte una vela de cera por Cheapside? Es lo mismo que abjurar.
Читать дальше