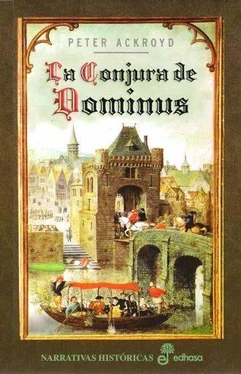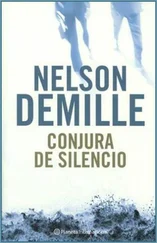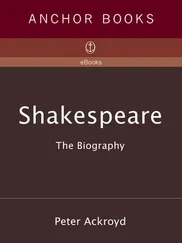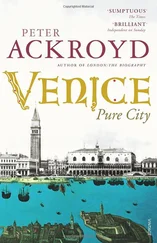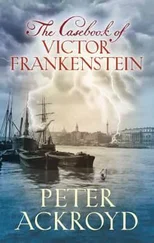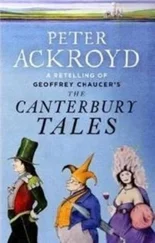– He dicho sentir.
– Soy incapaz de sentir mi propia mente. Todo está en la penumbra.
Y, con esas palabras, Hamo se despidió de la monja.
* * *
Exmewe planificaba el destino del iluminador. Hamo se convertiría en un felón buscado si tenía éxito en el incendio del Santo Sepulcro; si lo prendían en el intento, Exmewe le echaría las culpas a la monja. Si Hamo moría…, bueno, lo que no puede repararse debe tocar a su fin. La necesidad no conoce leyes. Por eso invitó al intendente a conferenciar con Hamo por la tarde, a la caída del sol, a orillas del Fleet.
* * *
Robert Rafu cabalgó hasta el lugar de encuentro siguiendo el Támesis. Las esposas de los ciudadanos recogían agua, la tiraban o lavaban la ropa como habían hecho desde tiempos inmemoriales. Los niños se desnudaban y se zambullían en el río; sus gritos agudos destemplaron a Rafu. Vio dos o tres grupos de mercaderes extranjeros que hablaban seriamente. No hizo falta acercarse a ellos para entender el significado de sus expresiones y ademanes. En los últimos días, Enrique Bolingbroke se había desplazado desde el norte y congregado un gran ejército; York, el defensor de Inglaterra durante la ausencia de Ricardo en Irlanda, se había entregado a Enrique en la iglesia de la parroquia de Berkeley. Hacía una semana que el rey Ricardo había desembarcado por fin en Gales, pero no contaba con muchos apoyos. ¿Se libraría la batalla? Los mercaderes estaban preocupados por sus naves, que ya se dirigían hacia el puerto de Londres. Uno de los hombres escupió en el suelo y Rafu tuvo la sensación de que el escupitajo iba dirigido contra él. Se apresuró a dirigirse hacia el norte, rumbo a Clerkenwell.
Al llegar a los campos de azafrán de la ribera occidental del Fleet, vio que William Exmewe sujetaba del brazo a un joven y lo sermoneaba. El fraile reparó en la llegada del intendente y lo saludó con la mano. El joven le daba la espalda y había clavado la mirada en el curso del río.
– Aquí está Rafu -dijo Exmewe-. Es uno de los hombres buenos.
Rafu desmontó y se pusieron a hablar resueltamente. Exmewe cogió del cuello a Hamo y declaró: -He dicho a Robert Rafu que estás preparado como el que más para este propósito. Es cierto, ¿no?
– Hamo, William Exmewe afirma que eres un hombre leal.
Hamo paseó la mirada de uno a otro, pero no dijo nada.
Su silencio encolerizó a Exmewe.
– ¿Acaso hay algo más para ti en esta tierra? Ya eres un hombre señalado. -El muchacho mantuvo la boca cerrada-. El sacamuelas se pudre en su tumba. Si yo te entregara, estarías perdido.
Hamo sonrió. Era una sonrisa de reconocimiento. De repente vio la configuración de su destino. Vio titilar ante sus ojos la red entera de su sino. Lo que había parecido difícil, se tornó simple; lo que había sido confuso, se trocó en diáfano. La monja había dicho que la habían convocado. Ese también era su propósito. Debía aceptar su aciaga fortuna: no había nada más. Había nacido para tener problemas y debía aceptarlo. No tenía nada más que decir.
– Veamos -intervino el intendente-. Veo que estás de buen talante. Que Dios te conceda su merced y todo saldrá bien.
– Este muchacho está tan tranquilo como un cordero que reconoce a su amo -acotó Exmewe-. Ha llegado la hora de que por fin me devuelvas lo amable que he sido contigo. Hamo, suplico a Dios que lleves este asunto a buen puerto.
Hamo se apartó y volvió a mirar el curso del Fleet, que discurría hasta el Támesis antes de llegar a mar abierto.
– De acuerdo -afirmó-. El que está hundido hasta el mentón necesita nadar.
* * *
El intendente regresó a San Pablo de excelente humor. Lo habían librado de una tarea difícil y peligrosa. Había existido la posibilidad de la muerte o la mutilación. Si lo hubieran atrapado no se habría librado del Murus, el emparedamiento o encarcelamiento perpetuo. En su condición de predestinado, sabía que formaba parte del aliento y del ser de Dios, pero ese conocimiento quedaba templado por la experiencia dolorosa de la carne que, de momento, ocupaba. Robert Rafu era un hombre pragmático o «útil», que era como lo llamaban los canónigos, aunque su manejo eficaz de los asuntos de la catedral se basaba en la indiferencia y el desagrado. Despreciaba las convicciones de la Iglesia. Sabía que las bulas y otras zarandajas se compraban y se vendían en Lombard Street de la misma forma que compras y vendes una vaca en Smithfield. Podías adquirir una temporada en el purgatorio de la misma forma que por dos peniques los hombres compran pasteles en Soper Lane. En cuanto al sacramento de la misa…, bueno, el ratónenlo se come la hostia y no obtiene beneficios. El así llamado vino consagrado se agria y huele mal, lo mismo que el agua bendita que permanece demasiado tiempo en la pila. Se había acercado a caballo a la puerta norte de la catedral, cuando vio el resplandor de las teas colocadas en alto; varios sacristanes y canónigos se habían congregado en el camposanto y examinaban algo tendido en el suelo. Alzaron las voces, pero el intendente no supo si de entusiasmo o de temor. Desmontó y se aproximó con su habitual paso sigiloso. En el suelo, a pocas yardas del pórtico norte, había una fosa o boquete. El encargado de los novicios se acercó a Rafu y murmuró:
– Un niño se cayó. El suelo cedió repentinamente y mire lo que sucedió…
Rafu se dirigió hacia la fosa y avistó el perfil de una tumba amurallada y poco profunda. Contenía un féretro de aspecto antiguo, de aproximadamente ocho pies de largo. La parte superior se había deshecho y era visible un gran esqueleto. A primera vista, parecía el de un gigante que había pisado la tierra antes del Diluvio Universal. A su derecha, se encontraba un pequeño cáliz decorado, con un trozo de seda o lino enrollado en el pie. A la izquierda, yacían los restos de lo que sin duda era un cayado obispal. ¿De qué obispo gigante se trataba? Rafu echó un vistazo al polvo que rodeaba el fémur del cadáver; a la luz de las teas rutiló un anillo. El intendente se tumbó en el suelo e introdujo el brazo en la fosa. En cuanto recuperó la sortija, vio en el acto que la esmeralda del centro estaba embellecida con un curioso adorno: los cinco círculos dentro de un círculo.
El cuento del alguacil
El médico, Thomas Gunter, observó a la Madre de Jesucristo graciosamente presentada por el grupo de los Reyes de Jauja. Un joven galante que tocaba la flauta y cantaba estaba de pie en una nube llamada «primavera». De dicha nube colgaba un verso pintado con letras rojas sobre una tira larga de pergamino:
Junto a estas cifras mostradas en vuestra presencia
con diversos retratos para daros placerencia.
En un escenario alegremente pintado y acarreado por seis mozos, dos ciudadanos interpretaban a la providencia y al rey Ricardo II; se abrazaban y besaban mientras desfilaban por Cornhill. Al escenario le seguía el carro del espectáculo, tirado por dos caballos con vistosas sillas de montar doradas y bridas brillantes. Con mirada encendida y alerta, Gunter observó todo con gran expectación. El carro transportaba un gran modelo del cosmos, en colores, con niños desnudos situados sobre el brillante círculo de cada esfera. Tras ellos iba un joven sobre una plataforma, con los brazos y las piernas atados; vestía traje de cuero blanco, el mismo que se ponían para interpretar a Adán en los autos sacramentales, sobre el cual habían pintado números. A su lado se encontraba un ciudadano vestido de astrólogo, con capucha y larga capa forradas en piel, que canturreaba dirigiéndose al gentío:
– ¿Qué solemne sutileza es ésta? Se trata de la sutileza de los números.
Читать дальше