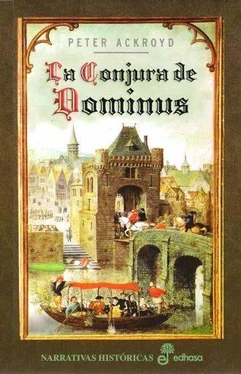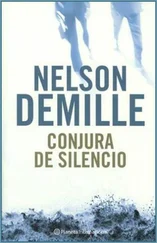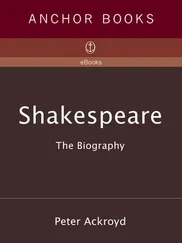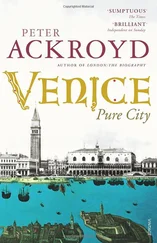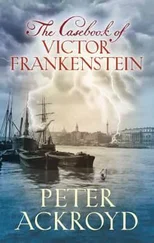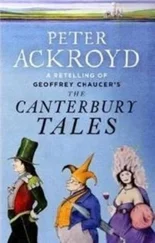– ¿Cómo es eso, maese alguacil?
– En la pared del oratorio incendiado en Saint John's Street, apareció un círculo. Lo sé porque lo he visto con mis propios ojos. También trazaron otro círculo en el lugar en que yacía muerto el amanuense, junto a la puerta Si quis? Maese Gunter, le aseguro que se trata de una piedra pómez para lijar Londres.
– Bogo, pareces un niño. Eres capaz de imaginar justo aquello que jamás se ha pensado o forjado.
– Cuando aprehendí a un tal Frowike acusado de herejía, vi en su cámara el libro en el que se auguraba todo esto. Hay cinco en uno y uno en cinco. Las heridas de nuestro Bendito Salvador también eran cinco, como las cuerdas del arpa de David, con las que se toca la música de las esferas.
– Bogo, lo que dices es extraño.
– Sé de cosas extrañas.
El médico estaba convencido de que el alguacil era un hombre astuto y sutil, y que no tenía tendencia a las fantasías o figuraciones vanas. También sospechaba que Bogo recorría diversos caminos y desvíos secretos a fin de estar al tanto de las noticias de la ciudad; conocía a los caminantes nocturnos y a los forasteros.
– ¿Has visto los círculos en otros sitios?
– He visto los signos por todas partes. Se refieren a nuestra muerte. Cantan placebo et dirige.
– ¿Quiénes son los que escriben sus propósitos en las paredes? ¿Acaso herejes como Frowike?
– Maese Gunter, en esta ciudad existen bandas y grupos que permanecen ocultos y que a plena luz del día se hacen pasar por honrados ciudadanos. Utilizan artes extrañas. El mundo es frágil.
– Estoy seguro de que no tanto como para que te resulte imposible ver a su través.
– En ese caso, por la pasión de Jesucristo, recuerde lo que he dicho. ¿Sigue viéndose con Miles Vavasour? -Tres años atrás el médico había curado al magistrado y abogado de una fístula, y en el aniversario de la operación comían juntos en el alojamiento del magistrado, en Scropes Inn-. Hágale saber lo que le he contado. Es un hombre valioso que sabrá qué preguntar y qué decir. Fíjese, ¿ve las teas? -En el callejón resonaron pisadas-. El desfile está a punto de tocar a su fin. Que Dios lo acompañe.
* * *
El alguacil se esfumó. Evitaba instintivamente las aglomeraciones y las antorchas, ya que podían abofetearlo o amenazarlo. A decir verdad, uno de los que en ese momento entraba en Sink Court con los parranderos era un embaucador y defraudador conocido, John Daw, al que pocos meses atrás Bogo había arrestado. El delito de Daw consistió en fingirse mudo y privado de la lengua a fin de pedir limosna. Solía llevar en las manos un gancho y una tenaza de hierro, así como un trozo de cuero que, por su forma, semejaba un pequeño fragmento de lengua; estaba bordeado en plata y llevaba un escrito en el que se leía: «Esta es la lengua de John Daw». Emitía un ruido parecido a un rugido y abría y cerraba la boca sin cesar, de tal modo que su lengua quedaba astutamente oculta. El alguacil sospechó de él y lo siguió hasta una casa de vecindad de Biller Lane, donde lo vio charlar afable y fluidamente con una de las vecinas. Dio parte al ministril y detuvieron a Daw; lo condenaron al escarnio público y después de las ordalías decidió permanecer en la ciudad. Nadie sabía cómo ganaba el dinero que tenía, pero siempre bebía en la misma taberna barata. El alguacil lo había visto a la luz de una de las teas y se había alejado a toda velocidad.
Bogo llegó a Old Change, donde habían encendido varias fogatas. Se las conocía como las hogueras de la amistad, y era costumbre prenderlas la víspera de san Juan, aunque también estaban destinadas a purificar las infecciones del aire durante los largos días de estío. Ante cada puerta habían colocado antorchas, lo que daba un extraño brillo a los ramos de flores y las ramas que rodeaban la entrada. Habían montado en plena calle mesas con comida y bebida; un grupo de bailarines ebrios ya había volcado una. Por eso a Bogo le desagradaba la festividad de la víspera de san Juan; el espíritu de libertinaje que imperaba ponía en peligro su seguridad [16]. Un grupo de mujeres bailaba alrededor de una de las fogatas y entonaba la canción del poni que ejecuta cabriolas; algunas llevaban máscaras, como muestra de su libertad, y otras barbas postizas fabricadas con lana teñida.
En ese momento, repararon en él. Una de las mujeres gritó:
– ¡Ahí va Bogo, el alguacil! -Aunque no estaba en su parroquia, muchos londinenses le conocían de vista-. ¡Ahí está Bogo!
Lo cogieron de las manos y lo incorporaron al baile; lo sujetaron firmemente de cada axila y se dio cuenta de que giraba alrededor del fuego a una velocidad que le pareció cada vez más vertiginosa. Entonces las mujeres se acercaron a las llamas; se balancearon junto al fuego y Bogo se percató de que la piel de sus zapatos y la tela de sus calzas comenzaban a chamuscarse. Gritó asustado y las mujeres retrocedieron, sin dejar de reír, al tiempo que el alguacil forcejeaba y se ponía en pie. Dos lo persiguieron, lo arrojaron al suelo a puntapiés y le atizaron puñetazos. Una de las mujeres imitó instintivamente la práctica habitual de las refriegas callejeras, y le arrancó de un mordisco el lóbulo de una oreja. Bogo aulló y, al percibir su dolor, las mujeres gritaron triunfales. Fue el grito salvaje, seco, prolongado y exultante que a menudo resonaba de un extremo a otro de Londres. Fue el grito de la ciudad propiamente dicha. Lo dejaron tendido en Old Change, mientras la sangre manaba de la herida y caía sobre la tierra y la piedra.
El cuento del molinero
Coke Bateman, molinero del convento de Clerkenwell, estaba arrodillado en el crucero norte del Santo Sepulcro. Acababa de entregar doce sacos de harina al párroco de la iglesia; el cura había accedido a mediar en su disputa con el alguacil por el tramo del Fleet que discurría entre sus propiedades. Por su parte, el alguacil le había regalado un mastín, ya que el párroco se había quejado de los alborotadores y los enmascarados, que parecían sentirse extrañamente atraídos por la prisión de Newgate.
El molino contiguo al Fleet se encontraba a menos de una milla de las puertas de la ciudad, y con frecuencia Coke Bateman conducía su carro intramuros. En su opinión, se trataba de una ciudad de manantiales, ríos y arroyos. Se había acostumbrado tanto al sonido del agua que discurría por su molino que le parecía que era el sonido del mundo. Dormía con el torrente de las aguas y despertaba con esos ritmos en la mente. Por lo tanto, conocía el sonido áspero y apresurado del Fleet, y no podía evitar compararlo minuciosa y deliberadamente con el de los demás ríos de la ciudad interior. Reconoció el murmullo suave del Falcon, que susurraba entre los juncos; el perturbado y excitable Westbourne, con sus manantiales escondidos que originaban corrientes opuestas; el lento y pesado Tyburn, que serpenteaba entre las marismas; el ligero Walbrook, que se deslizaba sobre las piedras y los guijarros, y el Fleet propiamente dicho, con su corriente principal, intensa y arrolladora, que pasaba cual un suspiro por la ciudad. Y eso por no hablar del Támesis, río majestuoso y de voces múltiples, ora una maraña de oscuras turbulencias, ora una brillante lámina de luz.
¿Era el río lo que se veía en la vidriera con la representación del árbol de Jesé, situada en lo alto del crucero norte, de tono verdete, en cuya orilla se encontraba san Erconwald con los brazos extendidos? El párroco había insistido en que Coke Bateman viera el tesoro recién instalado, obra de Janquin Glazier, que vivía en Cripplegate. Había preguntado al molinero:
– ¿Recuerdas el astro flameante de hace tres años, que mantuvo su rumbo y se elevó hacia el oeste por el norte?
Читать дальше