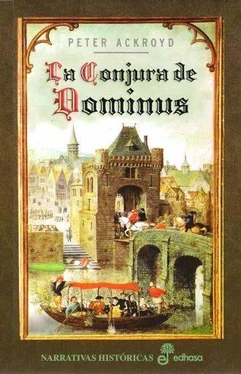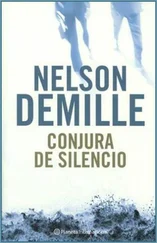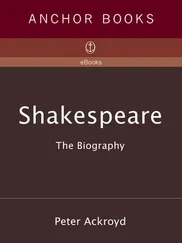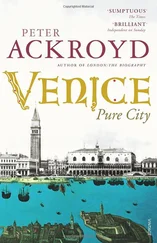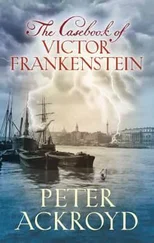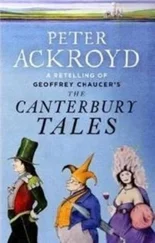– Tienes tanta compasión por los pobres como los vendedores ambulantes por los gatos. Si pudieran cazarlos los matarían para quedarse con las pieles.
– Mea culpa. -El rostro pálido del clérigo estaba bañado en sudor.
– Estás orgulloso de tu riqueza. Estás orgulloso de tu orina.
– Mea culpa.
– Eres un mono con capucha de canónigo.
– Mea maxima culpa.
– Te sacralizaré en una caca de cerdo.
– Benedicite fili mi Domine. -Giró la cabeza hacia atrás y miró implorante al criado-. Confiteor tibi.
– Deberían encadenarte y enviarte al infierno.
– Ab omni malo, libera me. -Caminaban por Cheapside en dirección a la catedral. Cualquier transeúnte habría llegado a la conclusión de que el canónigo rezaba sus oraciones-. A flagello, libera me.
Por la expresión rígida de Drago, quedaba claro que se trataba de un rito habitual. A decir verdad, el canónigo en persona le había enseñado esas palabras. Franquearon la puerta pequeña del patio de San Pablo, en la esquina noreste, y entraron en el recinto de la catedral; siguieron el conocido sendero arenoso hasta las casas construidas para los treinta canónigos mayores. En cuanto entraron en la morada, Swinderby se quitó la capa y se tumbó en el suelo de la estancia principal, con los brazos y las piernas totalmente extendidos y separados.
Drago cerró la puerta y echó el cerrojo.
– Muéstrame las nalgas, como hacen las monas con la luna llena. -Se arrodilló y le arrancó al canónigo la camisa y las calzas-. ¡Caramba! Tu culo ha manchado tu trasero.
– Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
– Estás perdido. -Drago se acercó a un baúl de madera, del que extrajo un látigo con las puntas de plomo. El clérigo volvió a mirarlo suplicante y cerró los ojos-. Eres un saco lleno de mierda.
El criado levantó el látigo.
– Peccavi.
Drago dejó caer el látigo.
– Eres un trozo de mugre oculto bajo la ropa.
– Clamavi.
* * *
Pocos minutos después, Drago salió silbando de la vivienda de su amo y se dirigió a los campos a practicar tiro con arco.
El viernes siguiente, el canónigo predicó en Paul's Cross sobre la necesidad del estatuto de herético comburendo, con el propósito de que los lolardos fuesen quemados en Smithfield. Entre los congregados en Paul's Cross, estaban William Exmewe y Emnot Hallyng, que evitaron mirarse a los ojos.
El cuento del terrateniente
El terrateniente y predestinado Garret Barton cruzó la gran puerta al sur de la catedral de San Pablo. Le resultó imposible no pensar en los peregrinos que se habían dirigido a su condenación por ese camino adoquinado. El aire mismo parecía corrompido por sus gritos agudos, como el olor pútrido de otra materia del camposanto. Garret era uno de los más ardientes «conocedores de antemano» que, por instigación de Exmewe, había escrito en un pergamino las Dieciocho Conclusiones. Lo había enrollado con sumo cuidado y guardado en el bolsillo de su abrigo. El combate de lucha se celebraba en el lugar de costumbre, un espacio abierto detrás de la tumba de los padres de santo Tomás Becket, al grito de «¡Sí!» o «¡No!» por parte de los asistentes. Un amanuense había montado su puesto a las puertas del osario y en la tabla que colgaba por encima del tenderete habían pintado una mano que sostenía una pluma. El amanuense miró solemnemente al terrateniente, como si adivinase qué propósito lo llevaba hasta allí.
El reloj del campanario marcaba las dos cuando Garret Barton entró en la catedral por la puerta oeste. Olía a establo. Los ruidos de los mercaderes y los buhoneros se mezclaban en el enorme espacio abovedado que semejaba el extraño zumbido y murmullo de miles de abejas; no dejaba de ser un rugido sordo y un susurro ensordecedor, muy semejante a un mar de voces y de pisadas. Barton apenas entendió el cántico lento de los peregrinos que se apiñaron en torno al reluciente santuario de Saint Erconwald. ¡Ese mundo era pura diversión! Los abogados aguardaban a los clientes junto a las columnas que les correspondían, y sus capuchas escarlatas resultaban apenas visibles en medio del apiñamiento de mozos, puesteros y sacerdotes. Habían echado heno sobre el suelo de piedra, frío y penumbroso, de la nave. Habría sido un lugar oscuro, incluso en pleno día, de no ser por los cirios y las teas que iluminaban las imágenes y los murales. Una ancha franja de luz solar atravesaba la nave, pero parecía pálida comparada con las brillantes columnas.
El terrateniente se acercó al santuario y contempló con desagrado los pequeños miembros, modelados con arcilla o plomo, que pendían como objetos de intercesión; junto a una pierna lisiada, un pene de arcilla oscilaba a causa de la brisa tibia del aliento humano que la gente producía al rezar a la figura dorada del santo, cuyas alba y mitra estaban engastadas con piedras preciosas de gran brillo. Notó que los monjes miraban a los peregrinos desde la cámara de observación, de madera, en la que guardaban los tesoros sagrados; uno de los monjes se había dormido. En el aire predominaba un ligero olor a orina que se mezclaba con el de la piedra vieja y con el aroma archiconocido de la aglomeración de gente. Un hombre forcejeaba con sus calzas de cuero en un rincón del crucero. Al verlo, Garret pensó: «¿Está meando o rezando junto a la pared?». Deambuló por la nave lateral, entre los perros y los vendedores ambulantes. Tres cirios por un penique. Dos cebollas por un penique. Cinco galletas por dos peniques.
Claro que sí. En el altar mayor estaban cantando. Supuestamente el canto llano era agradable porque imitaba la música de las esferas y su patrón era el arte métrica exacta o geometría. Exploraba el largo, el ancho, la profundidad y la altura del sonido. Esas voces se rodeaban mutuamente como las esferas celestiales; pasaban con suavidad una por encima de la otra, como si ya formasen parte del empíreo, y su maravilloso movimiento y giro se combinaba y creaba armonía. La voz de un niño destacó para entonar el salmo Quam dilecta tabernacula tua, y Garret Barton tuvo la sensación de que era una voz individual elevada contra muchas. Era el sonido del alma más allá de la Iglesia Universal. Era su propia voz, lúcida y melodiosa, hasta que una vez más se dejó arrastrar por el mecanismo divino del ruido. El coro respondió Domine virtutum!
Apoyó la frente en la reja de piedra que se extendía por debajo del crucifijo que incluía la figura del Salvador. Aseguraban que el arbusto de romero nunca llega a ser más alto que Jesucristo. Garret contempló la imagen pintada, cubierta de cicatrices y sufriente. ¿Era posible que, tal como aseguraban los astrólogos, el cuerpo del niño Jesús estuviese bajo el influjo de los planetas y las constelaciones? ¿Su muerte ya estaba prefigurada en los astros? Ciertamente sería extraño que la Creación tuviera poder sobre su Creador. De todos modos, era tan extraño como que -como había enseñado William Exmewe a los predestinados- en ocasiones Dios tuviera que obedecer al Diablo. Había llegado ese momento.
Garret Barton franqueó la puerta norte y salió al claustro conocido como Pardon Church Haugh, cuyas paredes estaban cubiertas por la danza de la muerte [11]. El terrateniente vio que el papa retozaba junto a un esqueleto. Ah, tú, ¿eres tú el que encabeza la danza de la aflicción? Dejó el claustro y se detuvo ante la puerta Si quis?, así llamada por los letreros que dejaban los clérigos que buscaban beneficios. Sacó el pergamino con las Dieciocho Conclusiones y buscó en el otro bolsillo la piedra y los clavos que había escondido. Con movimientos expeditivos clavó el pergamino en la puerta [12].
Читать дальше