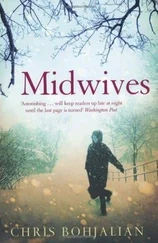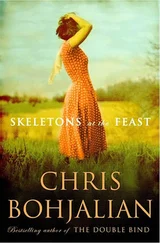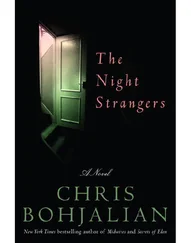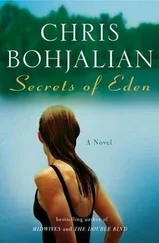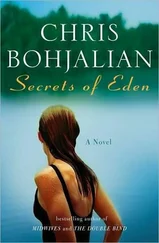– ¿Hace cuánto tiempo que murió el señor Marshfield?
– Poco después de que vendieran la casa. Unos veinticinco o veintiséis años, creo.
– ¿Por qué piensas que no tuvieron hijos?
– ¡Oh! ¿Cómo voy yo a saber responder a una pregunta así? Igual no podían, igual no querían… -dijo su madre. Luego alzó las cejas y añadió con tono melodramático-: Igual les habían sucedido ya suficientes desgracias como para no tentar a la suerte.
Laurel sonrió mientras observaba cómo su madre se ajustaba, con un gesto de niña coqueta, el cierre de uno de sus pendientes con el pulgar y el índice. Después, se inclinó para besar a su hija en la mejilla y susurró con un ronroneo:
– ¡Ummmm! ¡Cloro! Me encanta este olor en tu pelo. Me recuerda que sigues siendo mi pequeñita.
– ¿Tanto se nota?
– ¿El cloro? Sólo si te acercas mucho. No creo que Pamela se acerque demasiado a nadie.
Laurel iba a regresar a Vermont al día siguiente y no sabía si su madre tenía pensado algo especial para la cena de esa noche.
Su hermana, Carol, iba a pasarse más tarde para verlas. Por eso, le preguntó si quería que trajera alguna cosa al volver.
– No, sólo quiero que conduzcas con cuidado y que te andes con ojo con esa mujer, te lo digo muy en serio.
– Estás preocupada por mí, ¿verdad?
– Supongo que un poco. No me gusta esa familia. Y, sí, no me agrada que estés tan obsesionada con las obras de ese tipo. Eso también me pone un poco nerviosa. Ya sé…
– ¿Qué sabes?
– Sé que te tomas tu trabajo muy en serio. Sé cuánto te preocupas por la gente que viene al albergue.
– No te preocupes, mamá. Bobbie me caía bien, y las fotos que ha dejado me han impresionado. Sólo quiero comprender cómo pudo acabar en BEDS. Pero, hasta el momento, no se trata más que de simple curiosidad académica.
Laurel sintió los dedos de su madre entrecruzándose con los suyos, sus delgadas y elegantes manos de mujer mayor apretando las suyas con dulzura. Ellen le ofreció una sonrisa intranquila y tierna. Laurel no fue capaz de dilucidar si su madre estaba más inquieta porque su frágil pequeñita se estuviera implicando en un proyecto que podría terminar resultándole una pesadez, o si su preocupación maternal se debía a las cosas que sabía acerca de Pamela Buchanan Marshfield.
¿Cuál fue la primera impresión de Laurel? Que la señora Winston estaba totalmente equivocada: Pamela Marshfield ni necesitaba ni quería que la llevaran a ningún sitio. Era una mujer muy mayor, pero para nada débil. Al igual que su hermano, se encontraba en una sorprendente forma para alguien de tan avanzada edad. Podían decir lo que quisieran sobre los Buchanan, pensó Laurel cuando posó por primera vez los ojos sobre Pamela, lo que estaba claro es que poseían un buen banco genético. La mujer tenía ochenta y seis años, pero era imponente, autoritaria, segura de sí misma y lo suficientemente mordaz como para hacer que Laurel se sintiera un poco incómoda. Decidió mantenerse alerta, pues resultaba evidente que Pamela hacía lo propio.
– Me sorprende lo mucho que me costó abandonar la orilla norte -dijo poco después de que Laurel llegara a East Hampton. Llevaba una blusa blanca de manga corta que revelaba los afilados puntos de su clavícula, y una falda con estampado de flores que casi rozaba las baldosas italianas de la terraza en la que se encontraban tomando el té. Una franja de césped cortado con esmero de unos doscientos metros de largo separaba la mansión de la playa. El mar estaba tranquilo, y las olas llegaban a la orilla más bien como suaves ondas, como cuando vuelcan un cubo de agua con jabón por la rampa de un garaje de un barrio residencial.
– Nunca he regresado allí.
Tenía las mismas marcas de vejez que muchas ricachonas mayores: su piel estaba estirada a la altura de los ojos, pero se arrugaba como un acordeón en sus brazos y en el cuello. Su cabello era blanco y gris como las cenizas de una vieja chimenea, y lo llevaba muy corto, como un hombre. Laurel pudo ver que tenía tiritas blancas en los brazos y en el dorso de la mano, donde supuso que habría tenido lunares, manchas de envejecimiento y tumores precancerosos.
– A mí me gustó haber crecido allí -dijo Laurel-. No tengo intención de regresar e instalarme en West Egg, pero…
– ¡Nadie se instala en West Egg! -dijo la anciana, haciendo un ligero gesto desdeñoso con la mano-. La propia palabra, «instalarse», implica un espíritu de pionero y un deseo de echar raíces en la tierra. Allí no hay raíces que valgan. La gente sólo está de paso, como si… escalaran. Siempre fue así.
Laurel comprendió a lo que se refería. West Egg nunca estuvo tan bien visto como East Egg, siempre fue más bien un mundo para nuevos ricos. Al igual que Tom y Daisy, parecía que Pamela Marshfield tomaba a cualquiera que viviese en el otro lado de la bahía por un advenedizo como Gatsby.
– Pues mi familia siempre ha sido bastante feliz allá -dijo Laurel, esperando sonar serena y confiada.
– Me alegro. Me pareció entender que eres nadadora.
– Así es como me mantengo en forma, sí.
– Creo que le dijiste a Julia, mi secretaria, la chica con la que hablaste por teléfono el sábado, que solías nadar en el club de campo que queda enfrente de nuestra antigua mansión.
Laurel tuvo que reprimir una sonrisa ante la palabra que su anfitrión a había elegido para referirse a Julia. Además de la conversación telefónica que mantuvieron dos días antes, Laurel había conocido a la secretaria en persona mientras esperaba a que Pamela la recibiese, y la «chica» en cuestión tendría, por lo menos, cinco años más que su madre.
– Es cierto. De pequeña me pasé casi todos los veranos en aquella piscina y en la bahía que queda enfrente de su antigua casa.
– Siempre me extrañó que mis padres nunca se mudaran. Suponía que las… las vistas… les resultarían dolorosas.
– ¿A usted le molestaban?
– ¿Las vistas?
Laurel hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
– No.
A lo lejos, por el sur, el horizonte se vio interrumpido por una línea de cúmulos de nubes en forma de coliflor, como una hilera de enormes columnas dóricas sujetando el firmamento. Pamela las estuvo contemplando un buen rato antes de añadir:
– Me pareció entender que tienes unas fotos que quieres enseñarme.
– Sí.
Laurel cogió el bolso de cuero que su madre le había regalado ese verano por su cumpleaños y sacó el sobre que contenía las fotos que se había traído de Vermont. La primera que puso en la mesita que la separaba de la mujer era la imagen del niño y la niña junto al pórtico de la casa en la que la anciana había pasado su infancia. Laurel intentó sopesar la reacción de la señora ante la instantánea, pero su rostro no decía mucho. Finalmente, Laurel le preguntó:
– ¿Estos son usted y su hermano?
– Pues sí. Yo diría que en esta foto tendría nueve años, ¿no crees? Eso significa que mi hermano tendría… -Se detuvo por un instante, como intentando preguntarle al aire cuántos años le sacaba a su hermano-…cinco añitos.
– ¿Recuerda cuándo se sacó la foto? ¿Qué estaban haciendo aquel día?
– Oh, podrían haberla tomado en cualquier momento. Parece evidente que íbamos a salir a algún sitio bastante interesante. Aunque siempre nos estaban llevando a sitios bastante interesantes.
– Supongo que tuvo una infancia feliz -dijo Laurel, aunque no creía que fuera así. Sólo intentaba decir algo cortés para llenar el silencio que parecía invadir la terraza cuando una de las dos terminaba de hablar.
– Creo que es del dominio público que mis padres tuvieron un matrimonio muy problemático. Ésa es la razón por la que hacíamos cosas, muchas cosas. Íbamos a un montón de sitios, éramos un cuerpo en constante movimiento. Era la forma que tenían mis padres de afrontar su distanciamiento. Mi hermano y yo no tardamos en comprenderlo. Por eso, aunque puedo decir que tuvimos una infancia privilegiada, no me atrevería a afirmar que fue feliz.
Читать дальше