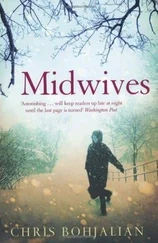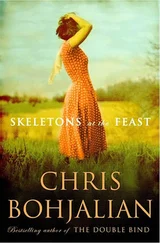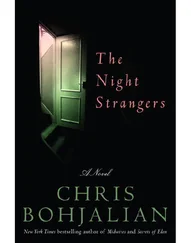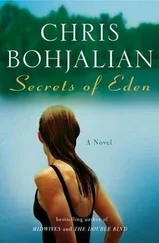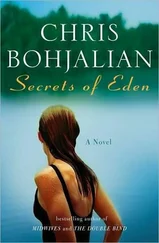Por este motivo, intentó afinar la búsqueda añadiendo otros términos, como «fotografía», «fotógrafo» o «revista Life». Consiguió reducir los resultados a un número razonable, no más de once en algunos casos.
Sin embargo, cuando terminó no había encontrado ninguna referencia al hombre que, pensaba, podría ser el hijo de Tom y Daisy Buchanan. Eran las doce de la noche pasadas, y después de tres horas de trabajo no había descubierto a nadie con posibilidades de haber sido su indigente de Vermont. No apareció ningún fotógrafo que pudiera estar cerca de la edad que tenía el antiguo residente de BEDS. El Bobbie Crocker (o Robert Buchanan) de Laurel parecía no existir en el mundo infinito y virtual de la red.
Un poco antes de que Laurel se marchase a Vermont para estudiar en la universidad, instalaron un sistema de climatización en la piscina del club de West Egg. Por eso, aunque el lunes amaneció fresco con el primer aviso serio del otoño, decidió ir a nadar. Se hizo un poco más de kilómetro y medio e incluso realizó media docena de saltos desde el trampolín de un metro, saboreando el instante en el que su vuelo pasaba abruptamente del frío aire al agua, que estaba realmente templada. Había perdido práctica y ya no poseía la agilidad de cuando tenía quince años, pero le sentó bien lanzarse desde la plataforma.
Antes de marchar, recogió la toalla del lugar en el que la había dejado -el trozo de césped junto a los manzanos silvestres le trajo a la mente una imagen de su adolescencia: las jóvenes madres con sus pequeños sentadas a la sombra de los árboles-. Se envolvió con ella como si fuera una capa y subió la escalerilla del trampolín de tres metros. No tenía pensado volver a lanzarse otra vez al agua. Nunca había sentido que el trampolín superior tuviera ningún atractivo especial. Sólo quería comprobar si la vista de la antigua mansión de los Buchanan era distinta desde esa altura o si tendría una mejor perspectiva. La verdad es que no vio nada nuevo, pero se quedó unos instantes contemplando la hilera de puertas acristaladas, las ventanas saledizas y las brillantes hiedras que asfixiaban con gracia el ladrillo. Estudió el pórtico lateral y el embarcadero, que todavía ahora se internaba en las aguas de la bahía. Intentó imaginar dónde quedaba la zona de césped del club de campo desde donde Jay Gatsby observaba hipnotizado por las noches las luces al otro lado de las aguas, comprender lo que había supuesto para aquel hombre aquella luz en particular que surgía al final del muelle. Sólo después de un buen rato regresó a su casa para desayunar con su madre.
Aunque algunas mujeres envejecen considerablemente tras la muerte de su pareja, Ellen Estabrook parecía haberse revitalizado tras perder a su marido. Laurel no dudaba de que su madre había amado a su esposo. Sabía que sus padres se querían. Pero su padre fue una gran presencia en todos los sentidos: al fallecer debía de pesar casi cien kilos y con su metro noventa les sacaba una cabeza a muchos hombres. Tenía un cuerpo fornido y se conservaba en plena forma. Su muerte de un ataque al corazón sorprendió a propios y extraños. No había ni una sola célula sedentaria en su organismo. Siempre estaba moviéndose, bien en el bufete de la isla del cual era socio mayoritario, bien asando pollos en una barbacoa benéfica del Club Rotario en el parque, bien en reuniones con gente tan intrínsecamente caritativa como él para ayudar a recaudar fondos con destino al orfanato de Honduras.
Desde la muerte de su esposo, la madre de Laurel empezó a teñirse el pelo con henna, y ahora escogía como pintalabios esos brillantes tonos cereza que a Laurel le parecía que las empresas de cosméticos diseñaban pensando en chicas más jóvenes incluso que ella misma. Ellen también empezó a vestir mucho de negro, pero no porque estuviera de luto. Llevaba camisetas ajustadas negras, pantalones vaqueros negros, faldas negras… Que Laurel supiera, al menos no había estado saliendo en serio con nadie, aunque parecía tener un montón de amigos varones. No creía que su madre estuviese reinventándose porque tuviera en mente cazar a un segundo esposo. Simplemente se trataba de una mujer de cincuenta y cinco años que había decidido, consciente o inconscientemente, revitalizar su existencia. Era una hermosa dama de mediana edad, todavía imponente y escultural, y Laurel podía verse a ella misma satisfecha en las líneas de su rostro dentro de veintinueve o treinta años.
Laurel llevaba casi tres horas levantada cuando desayunaron juntas pasadas las ocho de la mañana. Le había hablado a su madre de todas las fotografías que Bobbie había dejado, excepto de la imagen de la ciclista. No compartió con nadie sus sospechas acerca de quién era la chica de la bicicleta. La mera idea de que su hija volviera a recordar esa parte de su vida habría alarmado profundamente a Ellen Estabrook.
Su madre ya le había contado que no sabía casi nada de Pamela Marshfield, así que hablaron sobre todo del viaje a la Toscana que Ellen iba a emprender el próximo sábado. Era otra de las aficiones que se habían manifestado tras la muerte de su esposo: la pasión por viajar. Los padres de Laurel habían estado en Italia, pero fue hace décadas y pasaron la mayor parte del tiempo en Roma. Ahora su madre se iba con una amiga a pasar un par de semanas en una escuela de cocina a las afueras de Siena.
Después de meter su taza de café en el lavavajillas, cuando se disponía a subir las escaleras para lavarse los dientes antes de salir, su madre la arrinconó y le dijo:
– Ten cuidado, mi vida. Sé que mucha gente por aquí piensa que los Buchanan son una familia desgraciada con mala suerte. Incluso tu tía comparte esa opinión, pero yo no. Creo que son bastante tétricos.
Laurel analizó a su madre. Llevaba puesta una delicada camiseta negra de algodón con el cuello bordado. Estaba claro que era de Bergdorf's y que costaba un riñón. Por un momento pensó en bromear sobre la posibilidad de que una anciana de más de ochenta años fuera a atacarla, pero se contuvo. Ninguna de las dos era capaz de utilizar el verbo «atacar» en otro contexto que no fuera el bélico. Casi nunca hablaban del período que Laurel pasó en casa tras la agresión, ni tan siquiera en los aniversarios. A menudo, la madre se preocupaba por la seguridad de su hija y por las secuelas que le había dejado el haber estado tan cerca de la muerte, pero Laurel sabía que hablar de ello sólo empeoraba las cosas.
– Bueno, creo que el padre de Pamela sí que era un poco tétrico -dijo Laurel.
– Su madre también era horrible. No te olvides de que fue Daisy, su madre, la que en realidad asesinó a aquella pobre mujer. La atropello y la dejó morir en la cuneta. Tu padre siempre decía que si la hermana de Myrtle Wilson hubiera tenido más estudios o un espíritu más litigante podría haber denunciado a Daisy por homicidio imprudente y omisión de socorro.
– De todos modos, no creo que me vaya a atropellar. Dudo mucho que a su edad pueda conducir.
Al momento, se arrepintió de lo que acababa de decir. Su madre dio un largo trago al café y Laurel fue consciente de que la mujer estaba viendo, una vez más, a su hija enganchada en la bicicleta mientras los dos hombres daban marcha atrás a la furgoneta y luego salían pitando.
– Le sale el dinero por las orejas -continuó su madre al cabo de unos instantes, recuperándose-, pero nunca donó ni un centavo a los proyectos caritativos en los que trabajaba tu padre. Ni tan siquiera para el orfanato. Él mismo pasó una tarde por su casa durante una colecta. Ya sabes, una campaña para recaudar donaciones. Pamela aceptó recibirles, a tu padre y a otro miembro del Club Rotario, creo que se trataba de Chuck Haller. Pero cuando llegaron, se mostró muy poco receptiva, como si todo el esfuerzo que ellos realizaban no le importara nada. Tu padre no entendía por qué perdió el tiempo recibiéndoles.
Читать дальше