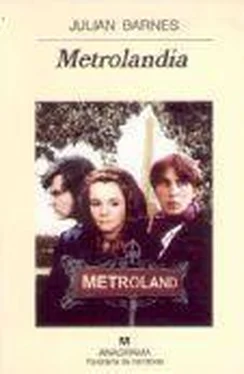– Para serte sincero, pensé en mencionarlo una o dos veces, pero no veo cómo puedes sacar el tema sin que la otra persona crea que estás ocultando algo.
– O más bien a alguien.
– Como prefieras.
– ¿Así que no sabes si le importaría o no?
– Estoy seguro de que le importaría. Lo mismo que me importaría a mí si fuera al revés.
– Pero ella tampoco te lo ha preguntado.
– No, te he dicho que no.
– Así que sólo es…
– …un presentimiento. Pero fuerte. Lo sé. Lo siento.
Toni suspiró con afectación. Ahora viene la parte más cruel, pensé.
– ¿Qué pasa? -(tratando de devolvérsela)-. ¿Acaso no estoy lo suficientemente interesado en el adulterio para tu gusto?
– No, sólo pensaba en cómo cambian las cosas. ¿Te acuerdas de que cuando estábamos en el colegio, cuando la vida iba con mayúsculas y era algo que nos parecía todavía inaccesible, solíamos pensar que la forma de vivir nuestras vidas era descubrir o deducir ciertos principios de los cuales poder extraer decisiones individuales? Era obvio para todos menos para los gilipollas, ¿no? ¿Te acuerdas de que leímos todos esos panfletos que escribió Tolstoi al final de su vida, tipo La forma en que deberíamos vivir? Me pregunto si te hubieses despreciado de saber que acabarías tomando decisiones basadas en presentimientos que podrías verificar fácilmente, pero que no te tomas la molestia de hacerlo. No es que lo encuentre particularmente sorprendente; sólo deprimente.
Hubo un largo silencio durante el cual no nos miramos el uno al otro. Tenía la sensación de que, esta vez, el esprit d'escalier tardaría más en llegar de lo normal. Finalmente, Toni continuó:
– Quiero decir que quizá yo también haya fallado. Supongo que tomo montones de decisiones que parten del egoísmo, que yo llamo pragmatismo. Supongo que de alguna forma he fallado tanto como tú.
Era como si después de ahogarme se hubiese quedado esperando a que mi cuerpo volviera a flote, para luego, a regañadientes, hacerme la respiración artificial.
Regresamos a la casa mientras le iba hablando de las plantas que encontrábamos por el camino.
Lo absurdo era que mientras Toni me ponía como un trapo, yo podía haberle dicho algunas cosas. Unas pocas, al menos. Pero quizá produzca cierto placer saber que te han conceptuado equivocadamente.
¿Puede uno confesar sus virtudes? No lo sé, pero lo intentaré. Después de todo, el concepto de virtud hoy en día es bastante ambiguo. Sin embargo quizá «virtud» sea una palabra que suene demasiado fuerte; implica apreciaciones demasiado positivas. O quizá no. ¿Quién soy yo para negarle importancia a un cumplido? Si se puede cometer un crimen por no ser capaz de rescatar a un hombre que se ahoga en un estanque, entonces, ¿por qué no es virtuoso quien se resiste a la tentación?
Todo empezó con un encuentro casual en el tren de las 5:45 en Baker Street. Esperaba en el andén cuando un maletín me golpeó en las costillas. Me aparté apresuradamente para dejar paso al individuo gordo y torpe habitual en esta línea de metro, cuando oí:
– Lloyd. Te llamabas Lloyd, ¿no? -Me volví.
– Penny.
Sabía que se llamaba Tim y él sabía que yo me llamaba Chris, pero incluso durante el curso en que, con nuestros menguados huesos de chicos de doce años fuimos los extremos derecho e izquierdo del equipo de rugby de la clase, nunca nos aventuramos más allá de los apellidos. Más tarde, escogió matemáticas en sexto y se convirtió en monitor: su pertenencia a dos categorías que considerábamos despreciables fue razón suficiente para que su compañía fuera eludida. A partir de entonces, fue tan sólo una persona a quien se saludaba por los pasillos, mientras Toni y yo discutíamos, a voces, la ambigüedad dinámica de Hopkins.
Todavía tenía aspecto de monitor, fornido y con el pelo rizado. Su atuendo de ejecutivo apenas había cambiado su aspecto. Sabía que había conseguido una beca de la Shell para estudiar en Cambridge: setecientas libras al año a cambio de tres años de tu vida al terminar la carrera (la forma usual de chantaje de los poderosos, pensábamos Toni y yo). Mientras el tren atravesaba Finchley Road, me contó el resto: entre todas las circunstancias desagradables posibles, resulta que conoció a su mujer -profesora de geografía- en una fiesta a la que había que acudir en pijama. Trabajó en la Shell durante cinco años y luego en Unilever. Tres niños y dos coches. Ahora luchaba para que sus hijos pudieran acceder a la enseñanza privada; la típica historia de una prosperidad banal.
– ¿Fotografías? -le pregunté, más que aburrido.
– ¿Qué fotografías?
– De tu esposa e hijos. ¿No las llevas encima?
– Los veo todos los días y todo el fin de semana, ¿por qué voy a llevar fotos suyas a todas partes?
No me quedó más remedio que sonreír. Miré por la ventanilla hacia el nuevo hospital: era un edificio de muchos pisos construido detrás de un campo de deportes: desde arriba, las porterías de fútbol parecían del tamaño de las de hockey, las de hockey de las de waterpolo. Una neblina crepuscular flotaba aquí y allá a la altura de los tobillos. Comencé a comparar mi vida con la suya. Quizá fuera mi sentido de culpa por haberlo descalificado o quizá fuera la verdad, pero mi vida me pareció entonces muy similar a la suya, excepto en que el índice de fertilidad era más bajo.
Una vez superado mi instintivo rechazo, resultó que nos entendimos bastante bien. Le dije que pensaba escribir una historia social del metro de Londres.
– Me parece la mar de interesante -dijo, y no pude evitar sentirme halagado-. Siempre me ha gustado saber algo sobre este tipo de temas. Precisamente vi a Dicky Simmons el otro día, seguro que te acuerdas de él, y no sé por qué comenzamos a hablar de la cantidad de túneles en desuso que hay por debajo de Londres. Túneles ferroviarios, túneles de las oficinas de correos. Sabe mucho de eso. Ahora trabaja para el ayuntamiento. Podría serte útil.
La verdad es que sí. Simmons fue un chico raro en el colegio: solitario, impredecible, lleno de caspa, tímido. Tampoco su aspecto físico era normal, y el reglamentario corte de pelo no hacía más que enfatizar la falta de armonía de sus rasgos. Se pasaba la hora de comer escondido en un rincón del patio ocupado por los de sexto, con su nariz huesuda, que se tocaba continuamente, metida en algún oscuro tratado sexológico, mientras que con su mano libre intentaba patéticamente pegarse a la cabeza una oreja que sobresalía en un ángulo de noventa grados. El pobre Simmons era un caso desesperado.
– Aunque te parezca sorprendente -dijo Tim-, Dicky y yo vamos a la cena anual de antiguos alumnos el mes que viene. Ven y habla con él.
Tristemente prometí tenerlo en cuenta. Mientras tanto, nos invitó a Marion y a mí a una «cena ligera a base de vino y quesos» el sábado siguiente. Le dije que iríamos siempre y cuando no tuviéramos que ir en pijama.
Cuando llegó la fecha no encontramos quien se quedara con los niños, así que fui solo. La historia es muy tópica: marido solo en una fiesta por primera vez en años -no ha parado de beber-, chica con vestido y lápiz de labios años cincuenta (efecto nostálgico y fetichista en el marido); se habla de esto, de aquello y de lo otro también, mientras ambos intercambian esas risitas de cuando se está un poco bebido, algún coqueteo, alguna indirecta. Y de pronto, todo empieza a ir mal. Mal, es decir, de acuerdo con mi recatada fantasía.
– ¿Nos lo montamos, entonces? -dijo ella de repente.
– ¿Montar qué? -contesté.
Me miró durante unos segundos, y luego dijo con voz sobria y amenazante:
Читать дальше