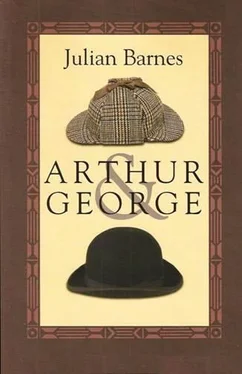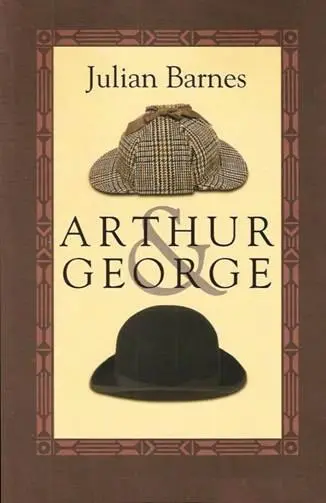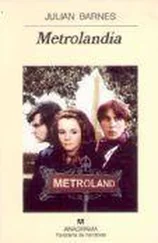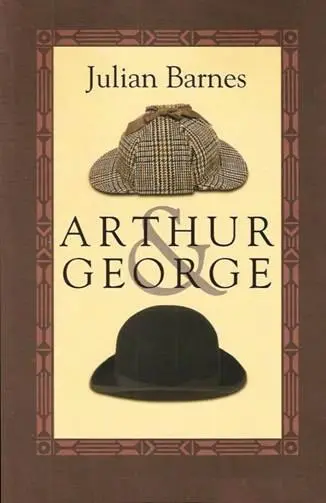
Julian Barnes
Arthur George
Traducción de Jaime Zulaika
Título de la edición original: Arthur & George
© Julian Barnes, 2005
Un niño quiere ver. Siempre empieza así, y así empezó entonces. Un niño quería ver.
Sabía andar y llegaba hasta el picaporte de la puerta. No lo hacía con lo que podríamos denominar un propósito, sino con el mero turismo instintivo de la infancia. Había allí una puerta que empujar; entró, se detuvo, miró. Nadie le observaba; se volvió y se fue, cerrando la puerta tras él con cuidado.
Lo que vio allí pasó a ser su primer recuerdo. Un niño, una habitación, una cama, cortinas corridas que filtraban la luz de la tarde. Para cuando llegó a describir esto en público habían transcurrido sesenta años. ¿Cuántas versiones internas habían suavizado y adaptado las palabras sencillas que al final empleó? Sin duda todo seguía pareciendo tan claro como el día. La puerta, la habitación, la luz, la cama y lo que había en la cama: «Una cosa blanca, cerosa».
Un niño y un cadáver: tales encuentros no debieron de ser tan raros en el Edimburgo de la época. Altas tasas de mortalidad y circunstancias precarias contribuían a un aprendizaje temprano. La familia era católica y el cuerpo era el de la abuela de Arthur, una tal Katherine Pack. Quizá dejar la puerta entornada había sido intencionado. Puede que quisieran inculcar en el niño el horror de la muerte; o, más optimistas, mostrarle que la muerte no era nada temible. Era evidente que el alma de la abuela había volado al cielo y que sólo había dejado la cáscara en putrefacción del cuerpo. ¿Que el niño quiere ver? Pues dejadle que vea.
Un encuentro en una habitación con cortinas. Un niño y un cadáver. Un nieto que, al adquirir memoria, ya había dejado de ser una cosa, y una abuela que, al perder los atributos que el niño estaba desarrollando, había vuelto a cosificarse. El niño miró; y más de medio siglo después el adulto seguía mirando. Qué significaba en verdad una «cosa» -o, para decirlo con más exactitud, qué había ocurrido cuando se produjo el cambio tremendo que transformó algo en «cosa»- habría de ser de capital importancia para Arthur.
George no tiene un primer recuerdo, y cuando alguien sugiere que quizá fuera normal tener uno, es demasiado tarde. No tiene reminiscencias obviamente anteriores a todas las demás; no recuerda que lo hayan levantado en brazos, abrazado, que se hayan reído de él o lo hayan castigado. Tiene conciencia de haber sido hijo único en un momento dado, y el conocimiento de que ahora también está Horace, pero no un sentido primario de que lo hayan perturbado presentándole a un hermano, de que lo hayan expulsado del paraíso. Ni una primera visión ni un primer olor: ya sea de una madre perfumada o de una criada que huele a ácido fénico.
Es un chico tímido y serio, con una percepción aguda de las expectativas ajenas. A veces piensa que está defraudando a sus padres: un niño considerado debería recordar que le han atendido desde el principio. Pero sus padres nunca le regañan por esta deficiencia. Y aunque otros niños compensarían esta falta -grabarían por la fuerza en la memoria la cara amante de una madre o el brazo protector de un padre-, George no lo hace. Para empezar, le falta imaginación. Si alguna vez la ha tenido, o si frenó su desarrollo algún acto de sus padres, es una cuestión que incumbe a una rama de la ciencia psicológica que todavía no se ha ideado. George es plenamente capaz de seguir las invenciones de otros -la historia del arca de Noé, la de David y Goliat, el viaje de los Reyes Magos-, pero posee poca capacidad personal para inventar.
No se siente culpable por ello, ya que sus padres no lo consideran un defecto. Cuando dicen que un chico del pueblo «tiene demasiada imaginación», está claro que es una censura. Más arriba en la escala están los que cuentan «cuentos chinos» y «los cuentistas»; con mucho, el peor es el niño que «es un embustero redomado» y al cual hay que evitar a toda costa. A George, por su parte, nunca le apremian a decir la verdad: sería como decir que necesita que le estimulen. Es algo más sencillo: se espera que diga la verdad porque en la vicaría no existe otra alternativa.
«Soy el camino, la verdad y la vida»: va a escuchar esta frase muchas veces en labios de su padre. El camino, la verdad y la vida. Recorres tu camino en la vida diciendo la verdad. George sabe que no es exactamente lo que quiere decir la Biblia, pero a medida que crece es así como le suenan las palabras.
Para Arthur existía una distancia normal entre el hogar y la iglesia; pero los dos sitios estaban llenos de presencias, historias e instrucciones. En la iglesia de piedra fría donde se arrodillaba a rezar una vez a la semana, estaban Dios, Jesucristo, los doce apóstoles, los diez mandamientos y los siete pecados capitales. Todo estaba muy ordenado, siempre detallado y numerado, como los himnos, las oraciones y los versículos de la Biblia.
Comprendía que lo que aprendía allí era la verdad, pero su imaginación prefería la versión paralela y distinta que le enseñaban en casa. Las historias de su madre también hablaban de tiempos remotos y también pretendían enseñarle a distinguir entre el bien y el mal. Ella se las contaba removiendo las gachas en la cocina económica, con el pelo recogido por detrás de las orejas; él aguardaba el momento en que ella golpeaba con el palo la cazuela, hacía una pausa y volvía hacia él la cara redonda y risueña. Después ella le envolvía con sus ojos grises y su voz trazaba una curva móvil en el aire, que subía y bajaba y casi llegaba a detenerse cuando llegaba a la parte del relato que Arthur soportaba a duras penas, la del tormento o el gozo exquisitos que esperaban no sólo al héroe y a la heroína, sino asimismo al oyente.
«Y entonces suspendieron al caballero sobre el pozo de serpientes retorcidas, que silbaban y escupían al atrapar con sus largos cuerpos enroscados los huesos ya blanquecinos de sus anteriores víctimas…»
«Y entonces el malvado de corazón negro, con un juramento horrible, sacó de la bota una daga oculta y avanzó hacia la indefensa…»
«Y entonces la doncella se soltó un alfiler del pelo y las trenzas doradas cayeron desde la ventana tan abajo que, acariciando los muros del castillo, llegaron casi a la hierba verdeante que él estaba pisando…»
Arthur era un chico enérgico y testarudo al que no resultaba fácil mantener quieto en su asiento, pero en cuanto la madre alzaba el palo de las gachas él entraba en un estado de encantamiento silencioso, como si uno de los malhechores de los relatos le hubiese deslizado una hierba secreta en la comida. Los caballeros y sus damas deambulaban entonces por la diminuta cocina; se lanzaban desafíos, se realizaban búsquedas milagrosas; resonaban armaduras, crujían cotas de malla y el honor siempre se salvaba.
Aquellas historias estaban relacionadas, de un modo que él al principio no entendía, con un antiguo arcón de madera que había junto a la cama de sus padres y que contenía los documentos del linaje familiar. Allí había distintos géneros de historias, que se parecían a los deberes escolares, sobre la casa ducal de Bretaña y la rama irlandesa de los Percy de Northumberland, y sobre alguien que había encabezado la brigada de Pack en Waterloo y que era el tío de la cosa blanca y cerosa que él nunca olvidó. Guardaban relación con todo esto las lecciones particulares que le impartía su madre. Del aparador de la cocina, ella sacaba grandes cartulinas pintadas y coloreadas por un tío de Arthur que vivía en Londres. Le explicaba los escudos de armas y le ordenaba a su vez: «¡Recítame este escudo!», y él tenía que responder como en el caso de las tablas de multiplicar: galones, estrellas, salmonetes, quinquefolios, medias lunas de plata y sus brillantes homólogos.
Читать дальше