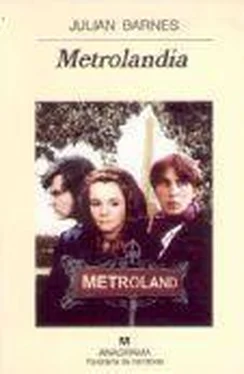Los padres de Marion creían que asistía a un curso que los organizadores -con modestia gala- llamaban Civilisation : fragmentos de Descartes, conferencias sobre Napoleón, sesiones de Rameau, visitas en autocar a Versalles y Sèvres. Marion siempre encontraba buenas razones para no asistir. Comer conmigo era una de las más habituales.
Empezamos a citarnos cada dos o tres días en un pequeño café restaurante llamado Le Petit Coq, cerca de République (Metro: Filles du Calvaire). Solíamos pedir unos bocadillos cilíndricos del tamaño de un perro salchicha. No era una conspiración amorosa; nos encontrábamos porque teníamos tiempo. Hablábamos mucho de Mickey y Dave. Yo practicaba mi recién descubierta franqueza y le hacía sesudos y graves análisis de las cambiantes reacciones que ellos me provocaban; Marion era más reticente en sus juicios, pero también más generosa. Advertí que era realista e inteligente fuera el tema el que fuera. Era fácil hablar con ella; pero también tenía el desconcertante hábito de hacerme preguntas de las cuales creía haber escapado y con las cuales no iba a tener que enfrentarme hasta mi regreso a Inglaterra.
– ¿Qué vas a hacer después? -me preguntó una vez, durante nuestra tercera o cuarta comida juntos.
(¿Hacer? ¿Que qué iba a hacer? ¿Qué quería decir? ¿Se me estaba insinuando? Seguro que no, por lo menos aquí; aunque estaba muy guapa, con su corte de pelo de muchacho y un vestido de un marrón rosáceo ceñido en los sitios más convenientes. ¿Hacer? Ella no se estaría refiriendo a…)
– ¿Quieres decir… con… mi vida? -Intenté sonreír, esperando que ella también lo hiciese.
– Por supuesto. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?
– Bueno, es gracioso que seas la primera persona de mi edad que me pregunta eso. Es tan… autoritario.
– Lo siento, no pretendía parecer autoritaria, sólo curiosa. Me preguntaba si alguna vez te has hecho esa pregunta.
Nunca lo había necesitado, eso era parte del problema: siempre eran otros los que me lo preguntaban. De niño, la pregunta descendía siempre sobre mí desde lo alto, entre billetes naranja de diez chelines, el consabido aguinaldo navideño, aromas y especias extrañas y la bofetada ocasional. Al llegar a la adolescencia, llegaba desde otro ángulo (pero siempre desde lo alto). Entonces, la pregunta la soltaban curiosos profesores armados de panfletos y de la palabra «vida», que pronunciaban como si fuera parte de un uniforme militar. Finalmente, al entrar en la universidad, la pregunta llegaba horizontalmente, compartiendo una botella de vino con tus padres o riendo del mismo chiste verde con tus profesores; incluso, una vez, la hizo una chica esperando que funcionara como antiafrodisíaco. ¿Cuándo iba a cambiar la perspectiva? ¿Cuándo iba yo a mirar esa cuestión desde arriba?
– Bueno, supongo que mi problema ha sido siempre a corto plazo. Hay un montón de empleos en los cuales no me importaría acabar. No me disgustaría dirigir la BBC, por ejemplo, o tener una editorial con una galería de arte en la puerta de al lado, por supuesto siempre que me dejaran tiempo suficiente como para dirigir la Royal Philarmonic Orquestra. Tampoco me importaría, hasta cierto punto, ser general, o ministro, aunque eso me lo guardaría en la manga por si todo lo demás fallaba. Tampoco estaría mal mandar un barco de pasajeros que cruzara el Canal de la Mancha… Ah, y la arquitectura desde luego también es una posibilidad. Y crees que estoy bromeando, pero te sorprendería saber que hablo en serio.
Marion se quedó mirándome, medio sonriente, medio impaciente.
– Quiero decir que a veces bromeo pero no del todo. El problema es que a veces siento que no tengo la edad adecuada. ¿Te pasa a ti eso?
– No.
– Quiero decir que puede que pienses que soy bastante inmaduro, pero, la verdad, a menudo no me encuentro cómodo con la edad que tengo. A veces, es curioso, quisiera ser un sesentón marchoso. ¿A ti no te pasa?
– No.
– Es como si todo el mundo tuviese una edad perfecta, a la cual aspira, y sólo estuviera auténticamente cómodo consigo mismo al llegar a ella. Supongo que para la mayoría de la gente, esto sucede entre los veinticinco y los treinta y cinco, de modo que la cuestión no se plantea o se plantea disfrazada: cuando sobrepasan los treinta y cinco asumen que su malhumor es una condición de la madurez y del hecho de ver aproximarse la senilidad y la muerte. Pero también es el resultado de estar dejando atrás la edad perfecta.
– Qué raro. Imagínate, anhelar botellas de agua caliente en la cama y andar a tropezones sobre las piedras del pavimento.
– He dicho un sesentón marchoso.
– Ah, pues entonces paseos por el campo y leer a Peacock junto a la chimenea, mientras unos nietos adorables te hacen bizcochos.
– No lo sé. Mi fantasía no ha creado una imagen específica. Sólo tengo la sensación. Y no siempre.
– Quizá no puedas enfrentarte con la lucha por la vida.
– ¿Por qué crees que tiene que ser una lucha? -(Aja, no dejarla irse por la tangente con tanta facilidad. Sólo porque quiera ser funcionaría o algo así.)
– Entonces, ¿cómo vas a mantener a tu mujer y a tus hijos?
– ¿Dónde, dónde?
Lancé una mirada de consternación por encima del hombro. Lo más realista que pude entrever fue un par de niños calzados con zapatos de batalla, las carteras del colegio al hombro, contemplando el largo camino que tienen por delante. Desde luego, esposa ninguna, ni siquiera en fotografía. ¿Qué se proponía Marion? Si quería podía largarse, ¿no?
– Dame tiempo, dame tiempo.
– ¿Por qué? -(Lo curioso es que sus maneras no eran en absoluto intimidantes. Era muy amable, pero jodidamente tenaz.)
Sólo tengo veintiún años. Quiero decir que…
¿Todavía qué?
– Pues que aún tengo relaciones.
– ¿En plural?
– Bueno, simultáneamente no, claro que no.
– ¿Por qué no? -(¿Por qué no podía nunca predecir por dónde iba a salir?)
– Bueno, supón que haya descartado la ética sexual cristiana, pero sigo creyendo en la fidelidad a una persona mientras se tienen relaciones con ella.
– Esa sí que es una frase bien rara. En todo caso, ¿el matrimonio no es una relación?
– Por supuesto. ¿Y qué?
– Bueno, has dicho que tendrías relaciones y luego te casarías.
– Yo no he dicho que me fuera a casar.
– Técnicamente, supongo que no. -(La verdad es que no lo dije ni por asomo.)
– ¿Pero?
Había inclinado la cabeza hacia un lado y jugaba con las migas que le quedaban en el plato. En ese momento levantó la cabeza. ¿Por qué presiente uno cuando le van a decir algo desagradable?
– Que tú no eres tan raro como para no casarte.
– En todo caso, depende de…
– La chica adecuada en el lugar adecuado y al precio adecuado.
– Sí, supongo que sí.
– No lo creas. Me atrevería a decir que a veces es así o así lo parece al reconsiderar el pasado. Pero por lo general se trata de otras cosas, ¿no?
– ¿…?
– Oportunidad, garantía de subsistencia, deseo de tener hijos…
– Sí, supongo.
– …miedo a envejecer, sentido de posesión. No lo sé, creo que a menudo la gente se casa por negarse a reconocer que jamás en la vida ha querido a nadie tanto como para acabar casándose. En el fondo, una especie de idealismo equivocado, la determinación de mostrar que se es capaz de la experiencia definitiva.
– Sabes, eres mucho más escéptica de lo que creía ser yo.
Era extraordinario. Escuchar a una chica diciendo esas cosas expresadas con una crudeza propia de hombres, el tipo de observaciones en las cuales se cree a medias pero que se invocan en ocasiones diversas. (Annick nunca hablaba así, y yo pensaba que ella era singularmente sincera.) Pero Marion hablaba sin arrogancia alguna; se portaba como si no estuviera más que haciendo aseveraciones obvias e irrefutables. De nuevo me miraba sonriendo.
Читать дальше