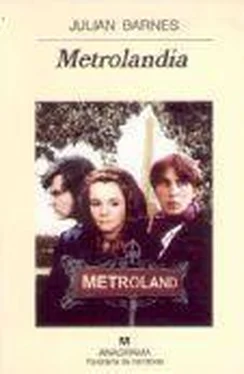– ¿Qué hiciste a la mañana siguiente de acostarte conmigo?
Oculté de momento mi confusión por el hecho de estar quitándome los pantalones. Pero como vacilé, ella continuó:
– ¿Y qué sentiste?
Todavía peor si cabe. No podía admitir francamente que sentí una mezcla de gratitud y de presunción, pensé.
– Quería que te fueras para escribir ocurrido -dije cautelosamente.
– ¿Puedo leerlo?
– No, por Dios. Bueno, todavía no. Quizá más adelante.
– De acuerdo. ¿Y qué sentiste?
– Presunción y gratitud. No, alterando el orden. ¿Y tú?
– Me pareció una experiencia divertida acostarme con un inglés, cómoda porque hablabas francés, culpable pensando en lo que diría mi madre, estaba ansiosa por contarles a mis amigas lo que había pasado e… interesada.
Entonces hice algunos comentarios desatinados y torpes, alabando su sinceridad y le pregunté cómo se había entrenado para actuar de ese modo.
– ¿Qué quieres decir con «entrenado»? Eso no se aprende. Dices lo que quieres decir o no. Ya está.
Al principio me pareció que aquello sonaba a más vale algo que nada, pero con el tiempo lo comprendí. La clave de la franqueza de Annick era la inexistencia de una clave. Como la bomba atómica: el secreto es que no hay secreto.
Hasta que conocí a Annick, siempre había tenido la certeza de que el cinismo y el descreimiento en los que yo me movía, más la sumisa confianza en la palabra de cualquier escritor imaginativo, eran las únicas herramientas posibles para la dolorosa extracción de verdades, arrancadas del entorno hipócrita y falaz que nos rodea. La búsqueda de la verdad parecía hasta entonces una postura combativa. Ahora, si no de repente sí al cabo de pocas semanas, me preguntaba si no se trataba de algo más sublime -por encima del supuesto conflicto- y más simple, que se lograba no con esfuerzo sino con una sencilla mirada al fondo de uno mismo.
Annick me enseñó qué era la sinceridad (al menos el principio) y me ayudó a aprender lo que era el sexo. A cambio yo le enseñé… bueno, ciertamente nada que pueda englobarse en un nombre abstracto. Al cabo de cierto tiempo, esto fue una especie de chiste privado entre los dos, una confirmación de la personalidad nacional: los franceses se ocupan de las cosas abstractas, de lo teórico, de lo general; los ingleses de los detalles, el acabado, la conclusión, las excepciones, lo particular. No creíamos que fuera más que una verdad a medias, en escala mayor, pero en nuestro caso concreto parecía encajar.
– ¿Qué piensas de Rousseau? -le preguntaba; o del existencialismo, la función del cine en la sociedad, la teoría del humor, el proceso de descolonización, la mitificación de De Gaulle, los deberes del ciudadano en tiempos de guerra, los principios del arte neoclásico o de Hegel.
Al principio, ella me parecía descorazonadoramente bien educada a la francesa, manejando teorías con la misma facilidad con que comía espaguetis, utilizando citas para apoyar sus opiniones, moviéndose con soltura de una disciplina a otra.
Me costó semanas poder derribar sus defensas de una forma sustancial y, para entonces, mi creencia en un sistema británico de intuición personal fortuita -en gros el Callejeo Provechoso- se había venido abajo. Hablábamos de Rimbaud cuando, de repente, me di cuenta de que todas las citas que ella utilizaba para defender su idea de que Rimbaud era un romántico autodestructivo (en contra de mi punto de vista, según el cual era el segundo poeta moderno después de Baudelaire), provenían de los mismos poemas: Le Bateau Ivre, Voyelles y Ophélie . ¿Había leído Les Illuminations?
– No.
¿Había leído sus cartas?
– No.
¿Había leído el resto de sus poemas?
– No.
Mejor que mejor. Seguí presionando por donde llevaba ventaja. No había leído Ce qu'on dit au poète a propos des fleurs; no había leído Les Déserts de l'Amour; no había siquiera leído Une Saison en Enfer. No cabía duda, no entendía el significado de JE est un autre. Cuando terminé, Annick preguntó:
¿Qué, te encuentras mejor?
¡Qué alivio! Creía que lo sabías todo.
– No. Sólo que yo digo lo que sé, ni más ni menos.
– Mientras que yo…
– Tú sabes cosas que no dices.
– ¿Y hablo de cosas que no sé?
– Por supuesto, eso no hace falta decirlo.
Segunda lección. Después de la sinceridad de su reacción, la sinceridad de su forma de expresarse. ¿Pero cómo llegó la conversación hasta ahí? Pensaba que mo estaba recuperando y, de pronto, otra vez contra las cuerdas, mientras un pulgar de uña esmaltada arrancaba el gelatinoso globo ocular.
– ¿Por qué sales ganando siempre?
– Eso no es verdad. Tan sólo aprendo en silencio. Tú lo haces de forma melodramática, por instrucción y no por observación. Y te gusta que te digan que estás aprendiendo.
– ¿Por qué estás tan insoportablemente segura de ti misma?
– Porque tú crees que lo estoy.
– ¿Y por qué creo que lo estás?
– Porque nunca hago preguntas. «En la vida sólo hay dos tipos de personas, los que preguntan y los que responden.»
– ¿De quién es la frase?
– Ya empezamos. Adivínalo.
– No.
– Bueno. ¿Oscar Wilde (en traducción francesa, por supuesto), Víctor Hugo, D'Alembert?
– La verdad es que no me importa.
– Sí que te importa. A todo el mundo le importa.
– En todo caso, es una cita bastante ramplona. Seguro que te la has inventado tú.
– Claro que sí.
– Lo sabía.
Nos miramos el uno al otro, un poco excitados tras nuestra primera pelea. Annick se retiró el pelo que le cubría la mejilla derecha, abrió la boca y, parodiando la sensualidad peliculera, se pasó la punta de la lengua por el labio superior. Dijo con dulzura:
– Vauvenargues.
– ¡Vauvenargues! Vaya, no he leído nada de él. Sólo lo he visto citado.
Annick se lamió también el labio inferior.
– ¡Eres una cabrona! Estoy seguro de que es la única frase de Vauvenargues que te sabes. Seguro que la has sacado de Bédier-Hazard.
– Il faut tout attendre et tout craindre du temps et des hommes.
– Et des femmes.
– Il vaut mieux…
– De acuerdo, de acuerdo, me rindo. No quiero oír más. Eres un genio. Eres la Bibliothèque Nationale.
Hubo un tiempo en que la derrota me hacía llorar. Ahora me ponía agresivo y de mal humor. La miré y pensé que me sería fácil odiarla.
El cabello le caía otra vez sobre la cara. Se lo retiró y separó levemente los labios. Podía seguir siendo una parodia, pero si lo era podía muy bien tomarse en serio. Me lo tomé en serio.
Cuando terminamos de hacer el amor, ella se apartó de mí rodando y se quedó sobre el lado izquierdo. Miré de soslayo su cuerpo pequeño y, echándome de espaldas, me pareció haber envejecido varias semanas. ¡Qué extraño que el Tiempo diese estos repentinos saltos de conejo! A este paso, pronto maduraría hasta alcanzar mi verdadera edad. Miré un grupo de pecas que subían y bajaban al compás de su respiración, y recordé las desesperadas y rebuscadas fantasías que Toni y yo elaborábamos. La posibilidad de castración por los rayos X de los nazis me parecía extraordinariamente remota, la teoría A.C.T. árida y académica. El sexo prematrimonial -un triple épat y un écras doble en el colegio- dejaba de tener que ver, de pronto, con la burguesía. Y en cuanto a la estructura de las décadas, de ser verdad, sólo me quedaba un año de Sexo antes del comienzo de mis treinta años de alternancia entre Guerra y Austeridad. Esto no parecía muy probable.
Читать дальше