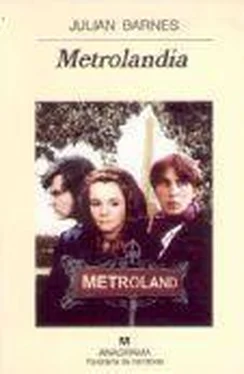Charlamos, sonreímos, nos bebimos el café, lo pasamos medianamente bien juntos e hicimos algunos tanteos. Sugerí lo interesante que sería echarle una mirada a la traducción del Cuarteto para demostrar mi sutileza. Me preguntó cuánto tiempo me llevaría mi investigación en París y yo pensé «todavía no estamos casados, querida». Preguntas que no significan nada o significan mucho más de lo que parece. Estaba demasiado nervioso para saber si me gustaba de verdad o no; el aplomo y el nerviosismo se sucedían alternativamente, sin seguir un esquema racional. Por ejemplo, fue una chapucería preguntarle cómo se llamaba: la pregunta salió disparada, como si escupiese un trozo de comida, en un momento de la conversación que exigía una pregunta sobre la reputación de Graham Greene en Francia. En cambio el cuándo-podemos-volver-a-vernos me salió bastante bien, para decirlo con honestidad, evité tanto ser hauteur como, lo más probable y peligroso, rebajarme a mí mismo.
Conocí a Annick un martes, y quedamos en vernos en el mismo bar el viernes siguiente. Si ella no estaba allí (había algún problema que tenía que ver con un primo o una prima suyos; ¿por qué siempre tienen primos los franceses? Los ingleses no tienen tantos), yo le telefonearía al número que me había dado. Consideré no presentarme a la cita pero decidí finalmente que hablara el corazón, y me presenté como si tal cosa. Después de todo me había pasado tres días preguntándome cómo sería eso de estar casado con ella.
Lo cierto es que había pensado tanto en Annick que no podía recordar su rostro. Fue como ir poniendo capa tras capa de papier maché sobre un objeto y ver, gradualmente, cómo desaparece la forma original. Sólo faltaba que no fuera capaz de reconocer a la mujer con quien llevaba tres días casado. Un estudiante amigo mío, que compartía fantasías y nervios similares, ideó una vez un buen truco para superar esta dificultad: tenía unas gafas expresamente rotas para jugar con ellas, con mucha ostentación, mientras esperaba a la chica. Siempre funcionaba, decía él; y además, cuando más tarde confesaba la estratagema, lograba indefectiblemente una afectuosa reacción por parte de la chica. No hay que admitirlo demasiado pronto, por supuesto. Uno no debe comportarse, me dijo, con debilidad e incompetencia, siempre hay momentos mucho más seguros después, cuando necesitas mostrar dicha debilidad como una característica muy humana.
Sin embargo, como tenía la vista perfecta, no me era demasiado fácil utilizar este truco. Tenía que llegar allí temprano y recurrir a la pretensión de estar-absolutamente-absorto-en-el-libro. El día de nuestra cita, por la tarde, temblaba, dos de mis mejores uñas estaban hechas polvo y mi vejiga se había estado llenando todo el día con la misma velocidad que la cisterna de un wáter. Mi pelo estaba bien; tras muchas deliberaciones, decidí lo que me iba a poner; me cambié los calzoncillos (otra vez) después de una reinspección de última hora, y escogí el libro con el cual quería que me descubriera: los Contes Cruels de Villiers de l'Isle-Adam. Ya lo había leído, de modo que estaría bien preparado en caso de que resultara que ella también.
Todo esto puede sonar cínico y calculador, pero no me haría justicia. Se debía, como me gustaba pensar (quizá todavía lo pienso), al normal deseo de agradar. Era más una cuestión de cómo imaginaba que a ella le gustaría que yo apareciese, que de cómo me gustaría a mí aparecer ante ella.
– ¡Salut!
Di un respingo y aparté a Villiers. La sacudida y la emoción hicieron que mis ojos perdieran el enfoque. Eso solucionó el problema de reconocerla o no.
– ¡Oh, hum, salut !
Comencé a levantarme cuando ella empezaba a sentarse. Ambos nos quedamos inmovilizados, nos reímos y acabamos por sentarnos. De manera que ella era así. Sí, un poco más delgada de lo que recordaba y (cuando se quitó el impermeable) hum, sí, em, muy bien, no eran enormes pero eran… bueno, ¿reales? Sólo quedaban Alma y Cuitas. Tenía el pelo castaño oscuro, con raya al centro y le llegaba liso hasta los hombros, donde se curvaba hacia arriba. Los ojos eran bonitos, marrones y, supongo, de tamaño y forma normales, pero muy vivos. La nariz funcional. Gesticulaba muchísimo mientras hablábamos. Creo que lo que más me gustaba de ella eran las partes que se movían, sus manos, sus ojos. Cuando hablaba la mirabas tanto como la escuchabas.
Charlamos de las cosas más obvias: mi tesis, su trabajo en un archivo fotográfico, Durrell, cine, París. Es lo que se hace normalmente, a pesar de esas fantasías sobre lazos instantáneos de las mentes, el descubrimiento gozoso de asunciones compartidas. Estábamos de acuerdo en la ma¬yoría de las cosas; teníamos que estarlo, dada mi ansia co¬barde de quedar bien. No quiero decir que asintiera a todo lo que Annick decía; por ejemplo, no dejé de demostrar cierto desacuerdo con el sentido de humor de Bergman (sosteniendo gallardamente que carecía de él). Pero había decoro natural en nuestras investigaciones; lo único im¬portante que asumíamos ambos es que no íbamos a dis¬gustarnos el uno al otro.Después de un par de copas, se nos ocurrió ir al cine. En última instancia no se puede estar hablando eternamente y lo mejor es ofrecer, lo antes posible, una pequeña experiencia compartida. Nos decidimos pronto por la última de Bresson, Au Hasard, Balthazar. Con Bresson sabe uno dónde está (o al menos dónde se supone que está). Asperas, con una mentalidad independiente y rodadas en un blanco y negro intelectual; eso era lo que se decía de sus películas.
El cine estaba cerca, era de los que hacían descuento a los estudiantes incluso en la sesión de noche y había bastante gente con aspecto enrollado mirando los fotogramas que había afuera. Pasaron la habitual tanda de nefastos y grotescos comerciales, representando animales de especies imposibles de identificar. Durante mi anuncio favorito, el de la matrona que exige con voz estridente Demandez Nuts, me vi obligado a ahogar mi acostumbrada, despectiva, afectada y anglosajona risita. Ponderé la posibilidad de comparar los anuncios franceses con los ingleses, pero no di con una frase redonda, de modo que no me molesté en esperarla. Esa era otra de las ventajas que suponía ir al cine.
Al salir, dejé pasar el minuto de costumbre para superar la primera reacción de demasiado-impresionados-para-hablar, y luego:
– ¿Qué te ha parecido? -(Es lo primero que se dice).
– Muy triste. Y muy auténtica. La mar de…
– ¿Integra?
– Sí, eso es, íntegra. Honesta. Pero también con una gran dosis de humor. Un humor triste.
La integridad no puede fallar. Es una cosa digna de admiración. Bresson era tan íntegro que en una ocasión, cuando intentaba filmar el silencio de cierto bosque lúgubre, mandó por delante hombres armados con escopetas para matar a los pájaros, cuyo regocijo desentonaba en ese escenario. Le conté la anécdota a Annick y estuvimos de acuerdo en no saber cómo juzgarla. ¿Lo hizo porque pensó que era imposible simular un bosque sin pájaros con una cinta virgen por banda sonora? ¿O por un profundo y puritano sentido de la honestidad?
– Quizá no le gustan los pájaros -dije en plan de chiste, después de repetirme la frase mentalmente para poder soltarla como si tal cosa.
En este punto de una relación, cada risa vale el doble, cada sonrisa es una razón para felicitarse uno mismo.
Flaneamos (en el más amplio sentido del término) hasta un bar, nos tomamos un par de copas rápidas y la acompañé a la parada del autobús. Charlamos bastante rato y, durante los permitidos instantes de silencio, estuve dándole vueltas a cuestiones de etiqueta. Conseguimos traspasar la barrera del vous /tu casi sin notarlo, aunque era más una asunción de las convenciones entre estudiantes que otra cosa. Pero -me preguntaba- ¿y el primer beso? Y en todo caso, ¿podía llegar tan pronto? No tenía ni idea de las costumbres francesas, aunque sabía que no debía hacer preguntas: baiser , después de todo, también significa follar. Estaba totalmente despistado respecto a lo permitido o esperado. Toni y yo solíamos recitar:
Читать дальше