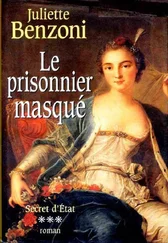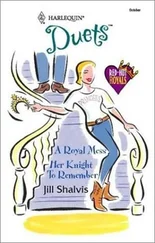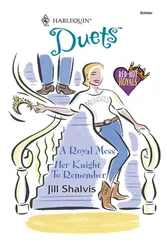Mi madre se llama Dorothy Mary Bishop, y no le dio ninguna pena renunciar a su apellido de soltera, Heathcock. Mi padre se llama Stanley George Bishop. Ella nació en 1921 y él en 1920. Crecieron en comarcas distintas al oeste de las Midlands, se conocieron en la isla de Wight, se afincaron en la periferia rural de Londres y se retiraron a la frontera entre Essex y Suífolk. Su vida ha sido ordenada. Durante la guerra, mi madre trabajó en la oficina de topografía del condado; mi padre estuvo en la RAF. No, no era un piloto de caza ni nada parecido; tenía dotes para la administración. Después entró en el municipio y llegó a ser subdirector. Le gustaba decir que era responsable de todo lo que damos por sentado. De lo esencial, que se valora poco: mi padre era un hombre irónico y había decidido mostrarse como tal.
Karen nació cuatro años antes que yo. La infancia retorna en los olores. Gachas, mostaza, la pipa de mi padre; detergente, limpiametales Brasso, el olor de mi madre antes de la cena con baile masónica; bacón a través de las tablas del suelo cuando yo estaba en la cama; naranjas de Sevilla hirviendo volcánicamente mientras todavía había escarcha en el césped de fuera; barro que se seca, entremezclado con hierba, en las botas de fútbol; peste de retrete de usuarios anteriores y tufos de cocina de tuberías con escapes; los asientos de cuero viejo de nuestro Morris Minor, y el olor acre del cisco que mi padre echaba a paladas en la chimenea para mantener el fuego. Todos estos olores eran recurrentes, como los ciclos invariables de la escuela, el clima, la vegetación del jardín y la vida hogareña. El primer brote escarlata de las flores de las habichuelas; mis camisetas dobladas en el cajón inferior; las bolas de naftalina; el atizador. Los lunes, la casa vibraba al ritmo de la lavadora, que tenía la costumbre desquiciada de desplazarse sola por el suelo de la cocina, encabritada y estridente, hasta que sus gruesos tubos beige vomitaban a borbotones en el fregadero, a intervalos demenciales, litros y litros de agua gris y caliente. En su placa de metal, el nombre del fabricante era Thor. El dios del trueno refunfuña sentado en las lejanías de los barrios periféricos.
Supongo que debería intentar dar algunas pinceladas del carácter de mis padres.
Creo que la gente presuponía que mi madre poseía más inteligencia natural que mi padre. Él era un hombre grande, rollizo y barrigudo, con racimos de venas que surcaban el envés de sus manos. Solía decir que tenía los huesos pesados. Yo no sabía que variase el peso de los huesos. Quizá no varía; quizá lo decía sólo para divertir a los críos, para dejarnos perplejos. Podía parecer lento y pesado cuando sus dedos gruesos manipulaban un talonario o cuando arreglaba un enchufe con el libro de bricolaje abierto delante. Pero a los niños más bien les gusta que sus padres sean lentos: así el mundo adulto les parece menos imposible. Mi padre me llevaba al Great Wen, como él lo llamaba, a comprar las piezas para maquetas de aviones (más olores: madera de balsa, barniz de colores, cuchillos de metal). En aquellos tiempos, un billete de ida y vuelta en el metro estaba señalado con una línea de puntos, perforada pero no cortada; la porción exterior ocupaba dos terceras partes del billete y el de vuelta una tercera parte, división cuya lógica nunca logré entender. En todo caso, mi padre hacía una pausa cuando nos acercábamos a la barrera de Oxford Circus y miraba con un ligero desconcierto los billetes que llevaba en su ancha palma. Yo se los arrancaba ágilmente de la mano, rasgaba la línea de puntos, devolvía a mi padre el tercio correspondiente a la vuelta y entregaba con un ademán jactancioso la porción exterior al revisor. Tenía entonces nueve o diez años, y estaba orgulloso de mi prestidigitación; pasado el tiempo, me pregunto si, en definitiva, mi padre no fingía.
Mi madre era la organizadora. Aunque mi padre se pasó la vida garantizando la marcha normal del municipio, en cuanto cerraba la puerta de casa se sometía a otro sistema de control. Mi madre le compraba la ropa, planificaba su vida social, supervisaba nuestros estudios, elaboraba presupuestos y tomaba decisiones sobre las vacaciones. Ante terceros, mi padre llamaba a mi madre «el gobierno» o «la autoridad superior». Siempre lo decía con una sonrisa. ¿Quiere usted, señor, un poco de estiércol para su jardín, un producto de primera calidad, bien putrefacto, juzgue usted mismo, toque un puñado? «Voy a ver lo que opina el gobierno», contestaba mi padre. Cuando yo le suplicaba que me llevase a una exhibición aérea, o a un partido de criquet, decía: «Vamos a consultar a una autoridad superior.» Mi madre recortaba la corteza de los emparedados sin que se le cayera nada del relleno: un armonioso acuerdo entre la palma y el cuchillo. Podía tener una lengua afilada, que yo atribuía a las frustraciones acumuladas de sus labores de ama de casa, pero también se preciaba de sus talentos domésticos. Cuando acosaba a mi padre y él le decía que no le chinchase, ella contestaba: «Los hombres sólo emplean la palabra chinchar cuando es algo que no quieren hacer.» La mayoría de los días se ocupaban del jardín. Los dos juntos habían fabricado una jaula para frutas: unas estacas con bolas de goma en las junturas, media hectárea de tela metálica y defensas reforzadas contra pájaros, ardillas, conejos y topos. Trampas bajo tierra atrapaban a las babosas. Después del té jugaban al Scrabble; después de cenar hacían el crucigrama; luego veían el noticiario. Una vida ordenada.
Hace seis años advertí una amplia contusión en un costado de la cabeza de mi padre, justo encima de la sien, en el arranque del pelo. Era amarillenta en los bordes y todavía morada en el centro.
– ¿Qué te has hecho, papá?
Estábamos en la cocina en aquel momento. Mi madre había abierto una botella de jerez y le estaba atando una servilleta de papel alrededor del cuello, para que no gotease si mi padre no servía con suma delicadeza. Yo me preguntaba por qué no servía ella misma y se ahorraba la servilleta.
– Se ha caído, el muy tonto.
Mi madre apretó el nudo con la presión exacta, porque sabía mejor que nadie que una servilleta de papel se rompe si la atas con excesiva fuerza.
– ¿Estás bien, papá?
– Como una seda. Pregunta al gobierno.
Más tarde, cuando mi madre estaba fregando y nosotros dos estábamos viendo una partida de snooker en la tele, dije:
– ¿Cómo te has hecho la herida, papá?
– Me he caído -respondió, sin despegar los ojos de la pantalla-. Ja, sabía que iba a fallarla, estos tíos no tienen ni idea de jugar. No hacen más que billas, ¿eh?, no controlan el taco.
Después del té, mis padres jugaron al Scrabble. Yo dije que prefería mirar. Ganó mi madre, como de costumbre. Pero algo en la manera de jugar de mi padre, suspirando como si el destino le hubiese deparado letras que no podían coexistir, me hizo pensar que jugaba sin ganas.
Supongo que será mejor que les hable del pueblo. En realidad, más bien es una encrucijada donde un centenar aproximado de personas convive en una proximidad formal. Hay un triángulo de zona verde que invaden los automovilistas negligentes; una casa comunal; una iglesia desconsagrada; una marquesina de cemento; un buzón con una boca angosta. Mi madre dice que la tienda del pueblo está «bien para lo básico», lo que quiere decir que la gente compra allí para que no la cierren. En cuanto al bungalow de mis padres, es espacioso e impersonal. El armazón es de madera, el suelo de cemento, las ventanas tienen doble cristal: los agentes inmobiliarios dicen que es una vivienda tipo chalet; en otras palabras, tiene un tejado inclinado que delimita un amplio espacio para guardar palos de golf herrumbrosos y mantas eléctricas desechadas. La única razón convincente que dio mi madre para vivir aquí es que a cinco kilómetros de distancia hay un establecimiento de congelados muy bueno.
Читать дальше