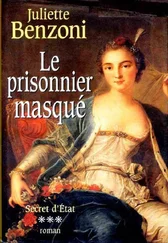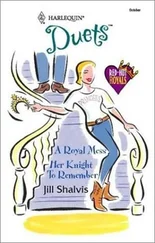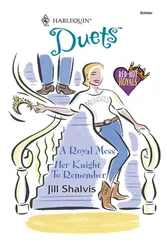Lomo de cerdo con champiñones y aceitunas. Chuletas de cerdo asadas en nata agria. Chuletas de cerdo a la criolla. Estofado picante de chuletas de cerdo. Chuletas de cerdo estofadas con fruta.
– Con fruta -repetirá, arrugando la cara con un gruñido cómico, y estirando el labio inferior-. ¡Bazofia extranjera!
No lo dice en serio, desde luego. O no lo decía. O no lo habría dicho en serio. Lo que sea más correcto. Recuerdo que mi hermana Faith, cuando fui a trabajar con él, me preguntó cómo era, y le dije: «Bueno, supongo que es un señor cosmopolita.» Ella se rió y yo añadí: «No quiero decir que sea judío.» Sólo me refería a que viajaba, iba a conferencias y tenía ideas nuevas como poner música o colgar cuadros bonitos en la pared, y tener periódicos del día en la sala de espera, en vez de los de la víspera. También solía tomar notas en cuanto el paciente se marchaba: no sólo acerca del tratamiento, sino sobre lo que habían hablado, para que la vez siguiente pudiesen continuar la conversación. Todo el mundo hace esto hoy en día, pero él fue uno de los primeros. O sea que no habla en serio cuando crispa la cara y dice «bazofia extranjera».
Como él ya estaba casado y trabajábamos juntos, la gente hizo conjeturas. Pero no se vayan a pensar. Se sentía terriblemente culpable por la ruptura del matrimonio. Y contrariamente a lo que Ella decía y el mundo creía, no nos liamos. Yo era la impaciente, no me importa admitirlo. Incluso pensaba que él estaba un poco reprimido. Pero un día me dijo: «Viv, quiero tener una larga aventura contigo. Después de que nos casemos.» ¿No es romántico? ¿No es lo más romántico que se ha dicho nunca? Y a él, llegado el caso, no le pasaba nada raro, por si se lo preguntan.
Cuando empecé a leerle no era como ahora, que sólo repite una o dos palabras o hace un comentario. Para que él arrancara, bastaba con que yo topase con el nombre adecuado, como croquetas de huevo o lengua estofada o curry de pescado o champiñones a la griega. No se sabía cuánto duraría. Y qué cosas evocaría. Una vez, se disparó apenas empecé a leerle algo sobre la coliflor toscana («Prepare la coliflor a la francesa y blanquee durante 7 minutos»). Recordó el color del mantel, el modo en que habían enganchado la cubitera a la mesa, el ceceo del camarero, el fritto misto de verduras, la vendedora de rosas y los cilindros de papel con azúcar que acompañaban al café. Recordó que estaban engalanando la iglesia al otro lado de la piazza para una boda elegante, que el primer ministro italiano estaba intentando formar su cuarto gobierno en un período de dieciséis meses, y que yo me había descalzado y recorría con los dedos del pie su pantorrilla desnuda. Se acordó de todo esto y yo también, gracias a él, al menos durante un rato. Más tarde aquello se borró, o yo no estaba ya segura de si había sucedido o ya no me lo creía. Es lo malo que tiene esto.
No, no hubo tejemanejes en la consulta, desde luego que no. Él siempre fue, como he dicho, correcto. Incluso después de saber yo que yo le interesaba. Y después de saber él que él me interesaba. Siempre insistió en que separásemos las cosas. En la consulta, en la sala de espera, éramos colegas y sólo hablábamos del trabajo. Poco antes yo había hecho un comentario sobre la cena de la noche anterior o algo parecido. No había ningún paciente delante, pero él me fulminó con la mirada. Me pidió unos rayos X que yo sabía que no necesitaba. Así transcurrió la jornada, hasta que él la dio por concluida. En fin, quería separar las cosas.
Por supuesto, todo esto fue hace mucho tiempo. Lleva ya diez años jubilado y los siete últimos hemos dormido en camas separadas. Lo cual fue voluntad suya más que mía.
Dijo que yo daba patadas dormida, y que al despertar a él le gustaba escuchar el noticiario internacional. Supongo que a mí no me importó demasiado, porque para entonces sólo nos hacíamos mutua compañía, ya me entienden.
Así que pueden imaginarse la sorpresa cuando una noche en que yo le estaba arropando -fue poco después de haber empezado a leerle- dijo, sin más:
– Acuéstate conmigo.
– Eres un encanto -dije, pero sin darme por enterada.
– Acuéstate conmigo -repitió-. Por favor.
Y me lanzó una mirada…, una de sus miradas de años antes.
– No estoy… preparada -dije. No me refería a lo mismo que en los viejos tiempos, sino a que no estaba preparada en otros sentidos. En muchos sentidos. ¿Quién lo estaría, después de todo aquello?
– Vamos, apaga la luz y desnúdate.
Bueno, es fácil imaginar lo que pensé. Supuse que debía de ser un efecto de los fármacos. Pero luego pensé que quizá no, que quizá fuera por algo que le había leído y porque el pasado estaba retornando, y tal vez aquel momento, aquella hora, aquel día eran para él de pronto como en aquel entonces. Y esta idea me derritió. No me encontraba en un estado propicio -no le deseaba-, la cosa no funciona así, pero no pude negarme. Apagué la luz y empecé a desvestirme en la oscuridad, y entretanto le oía escuchar, ya entienden lo que quiero decir. Y eso fue excitante, aquel silencio de escucha, y por último respiré, retiré las mantas y me acosté a su lado.
Dijo, y lo recordaré hasta el día en que me muera; dijo, con aquella voz cortante, como si yo hubiese empezado a hablar de la vida privada en la consulta, dijo: «No, tú no.»
Creí que había oído mal, y él repitió: «No, tú no, puerca.»
Esto fue hace un año o dos, y ha habido cosas peores, pero aquello fue lo peor, no sé si me entienden. Me levanté y corrí a mi habitación, y dejé mi ropa amontonada al lado de su cama. Que investigara él por la mañana, si quería. Pero no lo hizo, ni se acordó. La vergüenza ya no pinta aquí nada.
– Ensalada de repollo, zanahoria y cebolla -leo-. Ensalada de alubias germinadas. Ensalada de endivias y remolacha. Ensalada de verduras. Ensalada verde mixta. Ensalada occidental. Ensalada César. -Levanta la cabeza un poco. Yo prosigo-: Cuatro cubiertos. Para esta famosa receta de California, dejar un diente de ajo, pelado y cortado, en tres cuartos de una taza de aceite de oliva: nada más.
– Taza -repite él. Con lo cual manifiesta que no le gusta que los americanos den medidas en tazas, cualquier idiota sabe que hay muchos tamaños de tazas. Él siempre fue tan preciso. Si estaba cocinando y una receta decía: «Añada dos o tres cucharadas de algo», se sulfuraba porque quería saber si eran dos o eran tres, una cosa u otra, ¿verdad, Viv?, tiene que haber una mejor que la otra, como es lógico.
Saltear el pan. Dos cogollos de lechuga romana, sal, mostaza de Dijon, abundante pimienta molida.
– Abundante -repite, refiriéndose a lo mismo que antes.
Cinco filetes de anchoa, tres cucharadas soperas de vinagre de vino.
– Menos.
Un huevo, de dos a tres cucharadas soperas de queso parmesano.
– ¿De dos a tres?
– El zumo de un limón.
– Me gusta tu silueta -dice-. Me gustan mucho las tetas.
No me doy por enterada.
La primera vez que le hice una ensalada César, obró maravillas.
– Tú volaste con la Pan Am, yo había estado en un congreso de Oral B en Michigan, nos reunimos y viajamos en coche desde ningún sitio a ninguna parte, adrede.
Era una de sus bromas. En fin, siempre quería saber lo que hacíamos, y cuándo, por qué y dónde. Hoy dirían que era un maniático del control, pero casi todo el mundo lo era en aquella época. Una vez le dije que por qué no éramos más espontáneos y nos largábamos, para variar. Y él me lanzó aquella sonrisita y dijo: «Muy bien, Viv, si es lo que quieres iremos de ningún sitio a ninguna parte, adrede.»
Se acordó del Dino’s Diner, justo a la salida de la carretera nacional, en dirección al sur. Paramos a comer allí. Se acordaba del camarero, Emilio, que dijo que le había enseñado a hacer la ensalada César el hombre que la había inventado. Después describió a Emilio preparándola delante de nosotros, aplanando las anchoas con el envés de una cuchara, tirando el huevo desde una gran altura y manejando el rallador de parmesano como si fuera un instrumento musical. El rociado de picatostes en el último minuto. Se acordaba de todo, y yo lo recordé con él. Hasta se acordaba de cuánto subía la cuenta.
Читать дальше