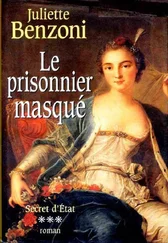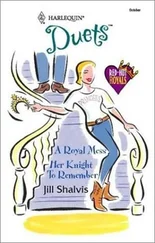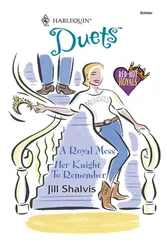No les dije a mis padres que iba a ver a Elsie.
– ¿Sí?
Estaba en la puerta de cristal decorada con juncos, cruzada de brazos por debajo del pecho, la cabeza alta y unas gafas absurdas destellando al sol. Llevaba el pelo del color de las hayas en otoño y advertí que era más ralo en la coronilla. Tenía las mejillas empolvadas, aunque no lo bastante para camuflar la ramificación producida por el derrame de algunos capilares.
– ¿Podríamos hablar? Yo… Mis padres no saben que he venido.
Se volvió sin decir una palabra y, en pos de sus medias con costuras, recorrí un pasillo estrecho hasta el salón. Su bungalow tenía exactamente la misma distribución que el de mis padres: la cocina a la derecha, dos dormitorios a continuación, un trastero contiguo al cuarto de baño y el salón a la izquierda. Quizá los había edificado el mismo constructor. Quizá todos los bungalows se parecen mucho. No soy un experto.
Se sentó en una silla baja de cuero negro y encendió al instante un cigarrillo.
– Te advierto de que soy muy mayor para que me sermoneen.
Vestía una falda marrón y una blusa de color crema, y lucía un gran despliegue de pendientes en forma de conchas de caracol. Yo la había visto dos veces en mi vida y la había encontrado razonablemente aburrida. Ella, sin duda, pensaba lo mismo de mí. Me senté enfrente, rechacé un cigarrillo, procuré verla como una seductora, una destructora de hogares, el escándalo del pueblo, pero sólo vi a una mujer que rondaba los sesenta y cinco, regordeta, ligeramente nerviosa, más que levemente hostil. No era una seductora, ni tampoco una versión más joven de mi madre.
– No he venido a sermonearla. Supongo que intento comprender.
– ¿Qué hay que comprender? Tu padre se viene a vivir conmigo. -Dio una calada irritada y luego se arrancó el cigarrillo de la boca-. Si no fuese un hombre tan decente ya estaría aquí ahora. Dijo que tenía que dejar que todos os hicierais a la idea.
– Llevan casados muchísimo tiempo -dije, en el tono más neutro que conseguí adoptar.
– Nadie abandona lo que todavía quiere -dijo Elsie, cortante. Dio otra calada rápida y miró el cigarrillo, desaprobándolo a medias. El cenicero estaba suspendido del brazo de la silla mediante una tira de cuero con pesas en cada extremo. Deseé que estuviera lleno de colillas turbiamente manchadas de pintura de labios escarlata. Quise ver uñas escarlatas en los dedos de los pies y de las manos. Pero no hubo suerte. En el tobillo izquierdo llevaba un calcetín de refuerzo. ¿Qué sabía yo de ella? Que había cuidado a sus padres, que había cuidado a Jim Royce y ahora tenía intención -o eso suponía yo- de cuidar a mi padre. El salón contenía un gran número de violetas africanas plantadas en envases de yogur, una excesiva cantidad de almohadones rollizos, un par de animales disecados, un mueble bar junto a la tele, un montón de revistas de jardinería, varias fotos de familia agrupadas, un fuego eléctrico empotrado. Nada de esto habría sido extemporáneo en la casa de mis padres.
– Violetas africanas -dije.
– Gracias. -Parecía aguardar a que yo dijera algo que le diese pie para atacar. Guardé silencio y no se notó nada-. No debería pegarle, ¿verdad?
– ¿Qué?
– No debería pegarle, ¿verdad? No, si quiere retenerle.
– No diga tonterías.
– Con una sartén. En un lado de la cabeza. Hace seis años, ¿no? Jim siempre lo había sospechado. Y algunas veces más, hace poco. Claro que ella ha aprendido la lección y no se ven las marcas. Le pega en la espalda. Demencia senil, si me lo preguntan. Deberían internarla.
– ¿Quién se lo ha dicho?
– Bueno, ella no.
Elsie me miró fijamente y encendió otro cigarrillo.
– Mi madre…
– Cree lo que quieras creer.
No intentaba congraciarse, desde luego. Pero ¿por qué tendría que hacerlo? Aquello no era una prueba de audición. Cuando me acompañaba a la puerta, automáticamente extendí la mano. La estrechó brevemente y dijo:
– Nadie abandona lo que todavía quiere.
Le dije a mi madre:
– Mamá, ¿alguna vez le has pegado a papá?
Ella rastreó al instante mi fuente.
– ¿Es lo que dice esa perra? Puedes decirle que la veré en los tribunales. Tendrían que… cubrirla de brea y plumas, o lo que hagan.
Le dije a mi padre:
– Papá, puede que sea una pregunta estúpida, pero… ¿alguna vez te ha pegado mamá?
Sus ojos permanecieron claros y directos.
– Fue una caída, hijo.
Fui al dispensario y vi a una mujer dinámica, con una falda de peto que despedía un discreto hedor a altos principios. Había tomado posesión del puesto después de jubilarse el doctor Royce. Los historiales médicos eran confidenciales, por supuesto; si había sospechas de malos tratos se vería obligada a informar a los servicios sociales, mi padre había declarado una caída hacía seis años, no hubo nada antes ni después que suscitara sospechas, ¿qué pruebas tenía yo?
– Algo que dijo alguien.
– Ya sabe cómo son los pueblos. O quizá no lo sepa. ¿Qué tipo de persona?
– Oh, alguien.
– ¿Cree que su madre es la clase de mujer que maltrataría a su padre?
Maltrato, maltrato. ¿Por qué no decir que daría una paliza, una tunda, un sartenazo en un costado de la cabeza?
– No lo sé. ¿Cómo quiere que lo sepa?
¿Tiene uno que ver el nombre del fabricante estampado con todas las letras en la piel de mi padre?
– Evidentemente, depende del estado en que llega el paciente. A menos que un familiar formule sospechas. ¿Lo está haciendo usted?
No. No estoy denunciando a mi madre de ochenta años por presunta agresión a mi padre de ochenta y uno porque así lo afirma una mujer de más de sesenta que quizá se acueste o no con mi padre.
– No -dije.
– No conozco muy bien a sus padres -prosiguió la doctora-. Pero ¿son… -hizo una pausa para encontrar el eufemismo correcto-, son personas educadas?
– Sí -contesté-. Sí, a mi padre le educaron hace sesenta años…, más de sesenta…, y también a mi madre. Estoy seguro de que les resulta de provecho. -Todavía enfadado, añadí-: Por cierto, ¿alguna vez receta Viagra?
Me miró como si ya tuviese la certeza de que yo era un simple camorrista.
– Para eso tendrá que ver a su médico de cabecera.
Cuando volví al pueblo sentí una depresión súbita, como si yo fuera el que vivía allí y ya me hubiera cansado de aquella encrucijada con ínfulas, con su iglesia muerta, su atroz parada de autobús, sus bungalows tipo chalet y la tienda carísima que es útil para los productos básicos. Maniobré con mi coche sobre la franja de asfalto que es exagerado llamar camino de entrada y, al fondo del jardín, vi a mi padre trabajando en la jaula para frutas, encorvado y amarrando algo. Mi madre me estaba esperando.
– Joyce puñetera Royce, son tal para cual. Qué par de tarados. Por supuesto, esto me envenena la vida entera.
– Oh, vamos, mamá.
– No me digas «vamos», jovencito. No hasta que tengas mi edad. Entonces te habrás ganado el derecho. Me envenena la vida entera.
No consentía que la contradijesen; se estaba también reafirmando como madre.
Me serví una taza de té de la tetera junto al fregadero.
– Está pasado.
– Da igual.
Siguió un silencio oneroso. Una vez más, me sentí como un niño que busca aprobación o que, en todo caso, trata de evitar una censura.
– ¿Te acuerdas de la Thor, mamá? -dije de pronto, sin saber por qué.
– ¿De qué?
– De la Thor. De cómo se desplazaba por todo el suelo de la cocina. Tenía una mente autónoma. Y lo inundaba todo, ¿verdad?
– Diría que era la Hotpoint.
– No -me empeciné, extrañamente-. La Hotpoint la tuviste luego. De la que yo me acuerdo es de la Thor. Hacía mucho ruido y tenía unos tubos gordos, de color beige, para el agua.
Читать дальше