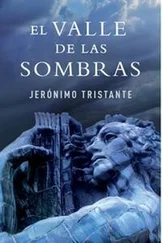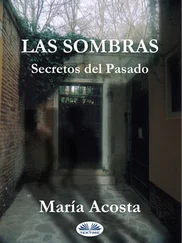Vera Kant debía de pasar las tardes en esa estancia, inclinada sobre los pucheros. De allí había salido su hijo Nils un bonito día de verano después de la guerra, con su escopeta escondida en la mochila.
«Regresaré, madre.»
¿Le habría prometido eso?
Debajo de la escalera había una puerta entornada, y cuando Julia dio un paso adelante sin hacer ruido se encontró con un abismo al otro lado.
Era la escalera que conducía al sótano. Si quería encontrar algo, el sótano era un buen lugar para empezar.
Un cadáver escondido. Pero Vera no lo hizo. ¿O sí?
«Sólo un vistazo.»
Julia sintió el peso del móvil en su bolsillo. Tenía el número de Lennart almacenado en su memoria, y podría llamarle cuando quisiera; «Algo es algo», se dijo.
Así que alzó el quinqué y echó un vistazo al otro lado de la puerta que había debajo de la escalera.
Los peldaños que conducían al sótano eran de bastos tablones de madera. Al pie el suelo era de tierra compacta, que brillaba negra y húmeda a la luz del quinqué.
Pero había algo que no encajaba.
Julia bajó un par de peldaños para ver mejor. Agachó la cabeza para no darse con el techo inclinado y miró atentamente.
Alguien había removido el suelo de tierra del sótano.
La superficie al pie de la escalera estaba intacta, pero habían practicado agujeros de diferentes tamaños por todas partes junto a las paredes de piedra. Y había una pala apoyada contra la escalera de madera, como si la persona que cavaba sólo estuviera haciendo un descanso.
Las huellas de barro seco de un par de botas ascendían por los peldaños del sótano hasta Julia.
La tierra estaba apilada en pequeños montones junto a las paredes, y había un par de cubos llenos al fondo del todo. Alguien se dedicaba a cavar el sótano metódicamente.
¿Qué estaba pasando allí?
Julia subió de espaldas. Retrocedió escalera arriba tan silenciosamente como pudo. Regresó a la cocina y contuvo la respiración para oír mejor.
Todo seguía en silencio.
Podría llamar a Lennart en aquel momento, pero no quería que la oyeran.
Metió cuidadosamente la mano en el bolsillo y cogió el móvil. Comenzó a caminar por la cocina con pasos cortos, al tiempo que encendía el móvil y buscaba el número. Luego posó el pulgar sobre el botón de llamada.
Si ocurría algo, si…
Intentó convencerse de que Jens se hallaba con ella en esa casa oscura, aun cuando estuviera muerto, y que quería que ella lo encontrara. En parte lo había conseguido, y siguió avanzando.
Al pasar, las bolas de pelusas se arremolinaban en silencio alejándose de sus botas y se arrimaban a las paredes mientras pisaba el suelo de linóleo de la cocina, y luego el de piedra junto a la cocina de hierro.
Con el corazón desbocado subió el primer peldaño de la escalera que conducía al piso de arriba.
La madera crujió bajo sus pies, pero sólo levemente. Julia apoyó la mano derecha, que sostenía el móvil, sobre la barandilla para sentir la sólida seguridad de la pared, y siguió subiendo hacia donde la luz del quinqué no alcanzaba. Cuando un peldaño crujía ponía el zapato en el siguiente.
El piso de arriba estaba oscuro.
Se detuvo a medio camino, respiró y volvió a escuchar. Luego prosiguió.
El pasamanos acababa en una abertura sin puerta, y Julia pisó con cuidado al suelo de madera del piso de arriba.
Se hallaba en un pasillo tan estrecho como el recibidor; y con una puerta cerrada en cada extremo.
El miedo y la indecisión la hicieron detenerse de nuevo.
¿Derecha o izquierda? Si se quedaba parada demasiado tiempo le resultaría imposible continuar, así que eligió torcer hacia el lado izquierdo del pasillo. También parecía el menos oscuro. Siguió adelante, entre más pelusas y negros cadáveres de moscas.
En las paredes había rectángulos más claros: huellas de cuadros retirados.
Se encontraba al final del pasillo. Abrió la puerta y alzó el quinqué.
La habitación era pequeña y estaba desamueblada, como el resto de la casa. Pero no estaba vacía del todo. Julia cruzó el umbral y se detuvo al ver una oscura figura tendida junto a la única ventana de la habitación.
No. No era una persona, sino un saco de dormir, como un capullo negro desenrollado. A su lado había una serie de recortes colgados de la pared.
Julia dio un paso adelante. Los recortes eran antiguos y estaban amarillentos, sujetos con agujas a la pared.
«SOLDADOS ALEMANES HALLADOS MUERTOS POR DISPAROS DE ESCOPETA», decían los negros titulares de uno de ellos.
En otro se leía:
«ASESINO DE POLICÍA BUSCADO POR TODO EL PAÍS.»
Y en un tercero, menos descolorido:
«NIÑO DESAPARECIDO SIN DEJAR RASTRO EN STENVIK.»
Un niño pequeño le sonreía despreocupado desde un retrato en blanco y negro, y a Julia le embargó la misma desesperación que sentía cada vez que veía a su hijo. Había más recortes, pero no se quedó en la habitación a leerlos. Apartó rápidamente la mirada y volvió sobre sus pasos.
Se detuvo. A la luz del quinqué vio que la puerta al otro lado del pasillo estaba abierta.
Antes había estado cerrada, pero ahora se veía el umbral y detrás la oscuridad de la habitación. No es que estuviera a oscuras, sino que se veía negra como boca de lobo.
Y no estaba vacía. Julia sintió que alguien esperaba en su interior. Una anciana. Estaba sentada en una silla junto a la ventana.
Era su dormitorio. Un dormitorio frío, henchido de soledad y de espera y de amargura.
La mujer esperaba que le hicieran compañía, pero Julia se había quedado clavada en el pasillo y no podía moverse.
Oyó un chasquido en la oscuridad. La mujer se había incorporado. Se dirigía a la puerta. Se acercaba arrastrando los pies.
Julia tenía que irse. Tenía que abandonar el piso de arriba.
La llama del quinqué parpadeó, se movió con rapidez.
Alcanzó el descansillo y descendió.
Le pareció oír pasos arriba y sintió la fría presencia de la anciana detrás de ella.
«¡Él me ha engañado!»
Julia sintió el odio como un golpetazo en la espalda. Bajó a ciegas en la oscuridad, trastabilló en un peldaño y perdió el equilibrio, tres o cuatro metros por encima del suelo de piedra.
Braceó en el aire, y el móvil y el quinqué salieron volando.
Ambos se estrellaron contra el suelo de la cocina. Saltaron llamas del quinqué, y Julia comprendió que muy pronto ella misma aterrizaría sobre el suelo de piedra.
Apretó los dientes para aguantar el dolor.
El día del entierro de Ernst Adolfsson, Gerlof se despertó en el frío y gris amanecer, sintiéndose como si se hubiera caído al suelo desde una gran altura. El dolor de las articulaciones y rodillas era paralizante.
Era el estrés, el síndrome de Sjögren que volvía a visitarlo; un verdadero incordio. Necesitaría una silla de ruedas para ir a la iglesia.
El síndrome reumático que padecía era un acompañante, no un amigo, a pesar de que muchas veces Gerlof había intentado darle la bienvenida y desarmarlo relajándose e intentando ser amable con él. Aunque le daba a Sjögren acceso ilimitado a su cuerpo, no servía de nada. Cuando aparecía siempre se mostraba igual de implacable: se lanzaba sobre él, se introducía en sus articulaciones, arrancando y tirando de sus nervios, le secaba la boca y le provocaba escozor de ojos.
Gerlof le dejaba hacer hasta que se cansaba. Se reía en su cara.
– Vuelvo al cochecito -constató tras el desayuno.
– Dentro de nada estará andando de nuevo, Gerlof.
Marie, su asistente ese día, le colocó un pequeño cojín para que apoyara la espalda y desplegó con los zapatos de charol el reposapiés de la silla de ruedas.
Читать дальше