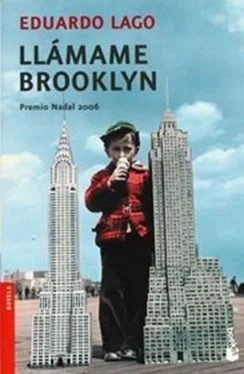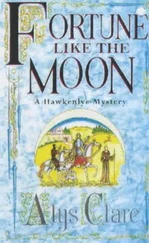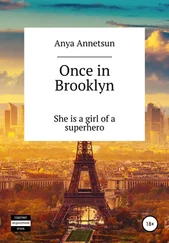Y allá donde se inventan
los sueños no hubo suficientes
para nosotros.
Anna Ajmátova
Fenners Point, septiembre de 2010
Hasta aquí la cosa fue bien, pero entonces se interrumpió para pedirme que le hablara de mí.
Me quedé mirándola.
¿De mí? De mí no hay nada que contar.
Por favor, insistió.
Tenía un brillo malicioso en la mirada que me desconcertó.
Mi historia es irrelevante. Yo, yo no tenía nada que ver en todo aquello. Las circunstancias me arrastraron a un mundo que no me correspondía…
Dejé de añadir excusas porque me desorientaba ver sus grandes ojos verdes clavados en los míos. ¿Qué había en aquella mirada? ¿Por qué me hacía sentir vértigo con sólo estar expuesto a ella?
Con voz muy dulce dijo:
Estamos en la situación contraria a cuando nos comunicábamos por e-mail. Ahora es usted quien lo sabe todo acerca de mí, mientras que yo no sé prácticamente nada de su historia.
¿Qué es lo que falta?
Me gustaría saber más de usted, como hombre. Antes y después de Brooklyn .
Nunca nos volveremos a ver, por eso me atrevo a insistir.
El timbre de su voz, la manera que tenía de decir las cosas, su forma de sonreír, los gestos que hacía al escucharme, cómo se llevaba el índice a los labios antes de empezar a hablar después de haber hecho una pausa, el lenguaje de su cuerpo durante la larga conversación que habíamos mantenido, todo aquello me permitió asomarme de manera muy sutil a ciertos rasgos de su carácter. Pero, sobre todo, lo que anuló mi voluntad fue su forma de mirarme.
¿Antes y después de Brooklyn ? repetí.
Asintió, apartándose el pelo de la cara.
Si quieres que te diga la verdad, Gal, creo que habría podido hacer conmigo lo que le hubiera dado la gana. Cuando me quise dar cuenta, le estaba contando cosas que jamás os había dicho ni a Frank ni a ti. ¿Sabías tú que mi madre, Christina, era de Seattle, y mi padre, Albert, catalán? ¿O que yo nací en Trieste? Pues ésas eran las cosas que Brooklyn quería que le contara, así que empecé por el principio, sólo que lo hice a grandes rasgos, atropelladamente, porque lo único que quería era acabar cuanto antes.
Le hablé de los hábitos bohemios de mis padres, de sus viajes incesantes por todo el continente europeo, de lo errático de mi educación, de los años que pasé estudiando en Summerhill, con el chiflado de Neil, y luego en la universidad de Madrid, de cuando Lynd, la amiga de mi madre, me ayudó con el master de Columbia. Le hablé de mis comienzos como periodista, primero haciendo prácticas en el Village Voice , de mi trabajo en el New York Post y mis colaboraciones para Travel Magazine . Al llegar a aquel punto, le dije que me había acostumbrado a ser invisible y le pedí que lo dejáramos, que todo aquello se había quedado muy atrás. Por la manera en que me dio las gracias, vi con alivio que nuestro encuentro había tocado a su fin.
Lástima que no hayamos dado con la tumba del bisabuelo de Ralph Bates, dijo sonriendo. Hubiera sido una linda manera de decir adiós a todo esto.
Lo intenté, pero la pista resultó ser falsa, contesté. Quién sabe. A lo mejor lo vuelvo a intentar antes de irme. Estar, está aquí, de eso no hay duda.
Siguió un silencio largo. Alcé la vista hacia el cielo azul de Cádiz. El sol caía a plomo, dando de lleno en las tumbas, en las paredes encaladas donde estaban los nichos, en los mausoleos. Cuando posé la mirada en ella, se levantó y dijo:
Le agradezco de veras que haya aceptado quedarse con los papeles de mi madre. Apartándose el pelo de la cara, me dio la mano y añadió:
Ha sido todo muy extraño, Néstor, pero me alegro de haberle conocido.
Brooklyn … empecé a decir.
Aguardó a que añadiera algo, pero al ver que no lo hacía, se dio la vuelta y se alejó.
No sabría explicar bien lo que sentía. Creí que no me había sucedido lo que me acababa de suceder, o que le había sucedido a otro, o que lo había soñado, o que me había transformado en ti. O que me había vuelto loco, porque nada de aquello tenía sentido, o tal vez tenía demasiado sentido. Fue como si me viera a mí mismo dentro de una película que para explicar las cosas recurre a las imágenes de un sueño, una película extraña, muy antigua, en blanco y negro. Reproduje nuestra conversación por escrito con una precisión extraordinaria para poder leértela. No me costó ningún trabajo hacerlo. Recordaba lo que habíamos dicho los dos con una lucidez que rayaba en lo doloroso. Lo extraño es que, aunque ya no la tenía delante, seguía teniendo presentes su rostro, su figura, los rasgos de la cara y, sobre todo, sus ojos. Me sentí asediado por presagios que me arrastraban en las dos direcciones del tiempo.
Por fin, la sensación que me oprimía adquirió una forma definida.
Con la mirada fija en los papeles que me había dejado pronuncié su nombre en voz alta y lo repetí. Brooklyn, Brooklyn, dije. Sentí una punzada en el costado, como si alguien me estuviera clavando un puñal. Sentí eso y sentí sed, una sed atroz. Y de pronto entendí qué me pasaba, me di cuenta de qué era lo que sentía. Es el sentimiento más primario y elemental que existe, la más básica de las pasiones, lo que había puesto en marcha la novela. Reconocí aquel sentimiento, o para ser más exacto, lo recordé. Pero no podía ser. No podía ser que me estuviera pasando a mí. Era como si el tiempo hubiera encogido. Era… como si me hubiera enamorado de Nadia. Y cuando pensé eso, cuando la idea cobró forma, cuando las palabras se alinearon en mi cabeza, sentí alivio. No me había enamorado de Nadia, porque la mujer que había tenido delante de mí toda la mañana no era ella.
Mientras todos aquellos pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, yo tenía clavada la vista en su silueta. Brooklyn Gouvy avanzaba entre dos hileras de tumbas, cada vez más lejos de mí. El sol espejeaba en las lápidas, en las flores, en las letras metálicas de los epitafios. Hacía mucho calor. La tierra exhalaba una neblina ligera, parecía un animal gigante y enfermo al que le costara trabajo respirar. La calima desdibujaba el contorno de las cosas. De la tierra, del asfalto, se elevaban brumas, nubéculas translúcidas que bailaban, temblorosas. Seguí mirando a Brooklyn Gouvy, sintiendo aquel extraño dolor en el costado, hasta que su figura alcanzó la verja de la entrada y desapareció sin que se hubiera vuelto una sola vez.
Cuando la perdí de vista, las palabras de una de sus últimas frases, empezaron a taladrarme la cabeza:
Nunca nos volveremos a ver.
Absurdamente, eché a correr en pos de ella. Mis pasos resonaban en el asfalto, secos, espaciados, mezclándose con los sonidos difusos del mediodía. Mientras corría, las siluetas de los cipreses bailaban en el campo de mi visión periférica, como adivinas borrachas. En la imaginación, se me fue acumulando un tropel de escenas inconexas. Me sentí arrastrado fuera de mí mismo, como si me hubiera llegado la hora de morir. Al cabo de un par de minutos alcancé la verja. Ella había torcido hacia la izquierda. Miré en aquella dirección y vi un Mercedes Benz de color gris plateado, con matrícula del cuerpo diplomático, y junto a él, de pie, dos figuras. Brooklyn tenía la cabeza recostada en el hombro de un individuo alto, elegantemente vestido, de porte aristocrático. El hombre acariciaba el pelo, le daba palmadas levísimas en la espalda, mientras ella sollozaba. Ni Bruno Gouvy ni su hija se percataron de que alguien los observaba desde la verja. La imagen se mantuvo así un tiempo. Había una tapia enjalbegada, una hilera de cipreses, una vereda de piedra que llegaba hasta la puerta de una capilla. El Mercedes estaba pegado al bordillo de la acera. Bruno Gouvy sujetó a su hija por los hombros, le alzó la barbilla, empujándosela delicadamente con el índice curvado, para que le mirara a los ojos, y le dio un pañuelo, para que se enjugara las lágrimas. Después la acompañó hasta el lateral derecho del automóvil y le abrió la puerta. Los ademanes de Gouvy eran suaves, delicados. Por fin rodeó el automóvil y se acomodó frente al volante. El motor se puso en marcha con una trepidación apenas perceptible y los neumáticos se abrieron paso por entre la grava. Entonces me dejé ver. Di unos pasos indecisos, y me situé en medio de la calzada. El automóvil se detuvo a escasa distancia de donde me encontraba y los dos me miraron a la vez. A través del parabrisas vislumbré sus torsos, sus rostros, el de él, fino, de tez bronceada, con el pelo del mismo color que la carrocería del Mercedes. Y ella, Brooklyn, la viva imagen de su madre. Me hice a un lado y el coche reanudó la marcha con una lentitud extraordinaria. Bruno Gouvy alzó la mano y sonrió con la mirada, sin mover un solo músculo de la cara. Cuando estuvo a mi altura, apoyé la mano en el cristal de la ventanilla, con los dedos abiertos en abanico, y Brooklyn hizo lo mismo, apoyó su mano, pequeña, delicada, en el cristal, solo que ella tenía los dedos juntos. Hubiera sido una caricia de no ser por el cristal caliente que mediaba entre la palma de su mano y el hueco de la mía. La apartó y me hizo un gesto de despedida. El coche salió de la pista de grava, accedió a la carretera, torció hacia la derecha e inmediatamente desapareció.
Читать дальше