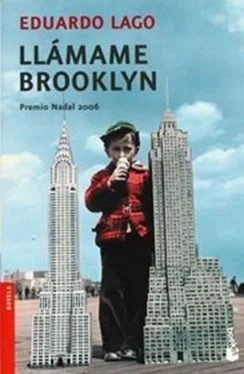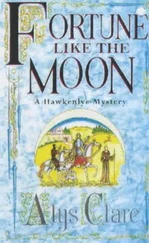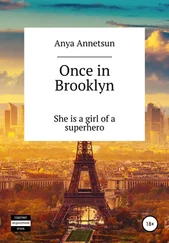Había unos cuantos individuos que prácticamente vivían en el bar. No todos figuran en el libro, o apenas se habla de ellos; de entre estos últimos, uno de los que más traté fue Manuel el Cubano. Era gay y cuando Niels Claussen empezó a ser incapaz de valerse por sí mismo, se convirtió en su ángel de la guarda.
Alrededor del Oakland gravitaban diversos grupos de personajes. La órbita más cercana correspondía al Luna Bowl y su gente. De todos ellos, el mejor amigo de Gal era el viejo Cletus Wilson, el portero. Cletus había conocido a Gal antes de la época del Oakland, y lo quería como a un hijo. En tiempos había sido entrenador de algunos de los grandes y él mismo llegó a ser un púgil de cierto renombre en el circuito profesional. En el despacho de Frank había una foto en la que se veía a Cletus de joven posando junto a Rocky Marciano en la puerta del Madison Square Garden. La órbita más alejada era la de los marineros daneses. Para mí no eran más que un coro de rostros anónimos, pero formaban parte esencial de la imaginación de Frankie.
De quienes no se dice una sola palabra en todo el libro es de los inquilinos del motel, como llamaba Frank al primer piso, y eso que ahí había material para varias novelas. Durante los dos años que pasé en el estudio tuve algunos vislumbres de los enigmáticos habitantes de aquel mundo, aunque jamás intercambié palabra con ninguno de ellos. Cuando nos cruzábamos por el pasillo ni me miraban. La única persona con quien tuve cierto trato en todo el tiempo que viví en el cuarto de Gal fue una tal Linnea. Era una mujer muy atractiva, entre treinta y cinco y cuarenta años, con aspecto de actriz de cine negro. Llegó al motel en pleno invierno, unos ocho meses después que yo. Se teñía el pelo de rubio platino y siempre llevaba joyas y pieles caras. Cuando me tropezaba con ella, se paraba invariablemente a hablar conmigo. La primera vez que nos cruzamos yo salía del estudio y me pidió fuego. Se lo di y me contó que había vivido en el motel en los viejos tiempos y me preguntó qué había sido de Gal. No estaba al tanto de su muerte y cuando se lo dije se quedó muy impresionada. Le conté que estaba poniendo en orden sus escritos con idea de terminar un libro que había dejado a medio hacer, y me dijo que siempre había sabido que Gal era un artista. Se fue sin despedirse, como si de repente hubiera caído en la cuenta de que no era conveniente que la vieran hablando con un desconocido en los pasillos del motel. Las demás veces actuó igual: con la excusa de pedirme fuego, se detenía unos momentos a charlar, hasta que se interrumpía con brusquedad y se alejaba sin decir adiós. Nunca supe si era una call-girl de lujo, o la amante de algún pez gordo. La traían y llevaban en una limousine negra de la que, aparte del chófer, un tipo de aspecto hostil que tenía acento haitiano, no se bajaba nunca nadie. Una tarde me sorprendió ver un montón de maletas frente a su puerta. El haitiano apareció de repente y al verme parado junto al equipaje me fulminó con la mirada. Recuerdo que nevaba. Desde mi habitación vi la limousine aparcada en doble fila. Por una de las ventanillas asomaba la boquilla humeante de Linnea. Al cabo de unos instantes, el chófer metió los bultos del equipaje en el maletero, se sentó al volante y se llevó a la amiga de Gal para siempre. Con el resto de los inquilinos no tuve nunca el menor trato. Podían pasar semanas sin que me tropezara con nadie en los pasillos. Sabía cuándo se había desalojado algún cuarto, porque entonces Alida dejaba la llave puesta en la cerradura por la parte de fuera.
Lo que Frank llamaba el motel constaba de un total de seis habitaciones, de distintos tamaños, y estaban todas sin numerar, salvo la mía. Algunas eran suites, y otras auténticos cuchitriles. Después de que se fuera Linnea, adquirí la costumbre de meterme en los cuartos que se quedaban desocupados y merodear por sus espacios vacíos. No sé por qué lo hacía. Me asomaba a las ventanas y me quedaba mucho tiempo contemplando Atlantic Avenue y las luces del puerto. Una mañana, desaparecía la llave de la cerradura y era así como sabía que el cuarto volvía a estar ocupado. No tenía nada de raro que la gente desapareciera del motel, después de haber pasado allí meses, sin que se hubieran cruzado en mi camino una sola vez.
Frank ponía especial cuidado en que no hubiera puntos de fuga entre el motel y el Oakland. Eran universos paralelos, sin la menor comunicación entre sí. Los inquilinos del primer piso no entraban en el bar, y al revés, a ningún parroquiano del Oakland se le habría ocurrido bajo ningún concepto asomar las narices en la parte de arriba. De hecho, cada espacio tenía su propia salida a la calle, aunque al fondo de la pista de baile había una puerta revólver que daba al pasillo interior del edificio. Por alguna razón, Frank la mantenía abierta, pero era raro que nadie la usara, excepto Gal. Desde siempre, reservó uno de los cuartos de arriba para uso propio. Durante muchos años lo ocupó Raúl. Después que se fue a vivir a Teaneck, Frank se lo ofreció a Gal, y cuando me puse a trabajar en la novela, a mí. En la puerta figuraba el número 305, con dígitos de bronce, que había puesto el propio Gal. Nunca llegué a conocer el significado de aquella cifra. El número de la habitación del Hotel Chelsea donde se suicidó Mr. T. era también el 305. En cuanto al motel en sí, Frank actuaba sencillamente como si no existiera. Nunca hablaba de él ni había nada que lo delatara: ni un rótulo en la calle, ni un mostrador de recepción, nada. Los nombres de los inquilinos no figuraban en ningún libro de registro. Podían pasar allí largas temporadas, pero eran invisibles. Nunca llegué a saber qué clase de manejos se traían. En la memoria me bailan algunas imágenes borrosas: un Bentley que llegaba en plena madrugada y permanecía aparcado durante varias horas frente a la puerta sin que hubiera rastro de él por la mañana; grupos de individuos que entraban y salían sigilosamente del edificio. Una noche sin luna, desde mi ventana, vi a Frank escoltado por Víctor repartiendo dinero entre varios tipos que se acababan de bajar de una camioneta entoldada. En otra ocasión me tropecé en el vestíbulo con un grupo de chicas extrañamente disfrazadas. Si en el primer piso del Oakland se llevaban a cabo manejos más o menos ilegales, yo nunca llegué a saber en qué consistían. No creo que Frank estuviera directamente implicado. Mi impresión es que se limitaba a alquilar las habitaciones sin meterse en averiguaciones. Otero le franqueó a Gal la entrada en aquel mundo porque sabía que era la discreción en persona. Cuando llegué yo, no vio ninguna razón para actuar de otra manera. En cuanto al Oakland, aunque no era un espacio secreto, tampoco era exactamente un lugar abierto a todo el mundo. En cierto modo había que descubrirlo. Una visita esporádica daba igual, pero a largo plazo, Frank sólo aceptaba en su bar a quienes le caían bien. Tenía debilidad por los tipos raros, gente con historias más bien oscuras a sus espaldas. Era a ellos a quienes acogía preferentemente. Más de uno dependía de él para subsistir; había incluso quienes recibían un pequeño estipendio semanal. A cambio de su ayuda, sus protegidos tenían que hacer ciertos trabajos. Alida y Ernie se encargaban de eso y lo hacían con la misma discreción que si estuvieran blanqueando dinero. A otros les fiaba las copas, y cuando llegaba la hora de saldar la deuda, podía suceder que sólo les cobrara una parte, según las circunstancias. En todo caso, los criterios de selección de Frank no eran siempre comprensibles. Fundamentalmente, si alguien no encajaba en su visión… no lo admitía en su círculo y punto.
Una vez dentro, había que acatar sus reglas. Frank gobernaba el Oakland conforme a un código de leyes no escritas que era preciso observar escrupulosamente. Una cosa que me llamó en seguida la atención fue que no se ocupaba sólo de las necesidades materiales de su gente. Muchos de los habituales del Oakland eran, para usar una expresión de Gal Ackerman, gente derrotada por la vida, individuos que habían perdido el norte y de repente se sentían seguros allí. Le pasó a muchos: a Manuel el Cubano, a Niels Claussen, al propio Gal. A mí estuvo a punto de ocurrirme, pero supe reaccionar a tiempo. Gal no. Estaba cansado de dar tumbos cuando, un buen día, dio con sus pasos en el Oakland y se quedó atrapado en sus redes para siempre. No fue algo inmediato. Al principio consiguió salir, alejarse, seguir adelante con su vida, pero al final había siempre un punto en que volvía. Las espantadas que le vi dar poco después de mi llegada, cuando desaparecía por espacio de varios días, fueron sus últimos coletazos. Era como si la remota tarde que llegó allí por primera vez, alguien hubiera trazado un círculo invisible a su alrededor. Al principio probablemente fuera muy holgado, pero con el paso de los años el cerco se había estrechado tanto que llegó un momento en que ya no le resultó posible salir de él.
Читать дальше