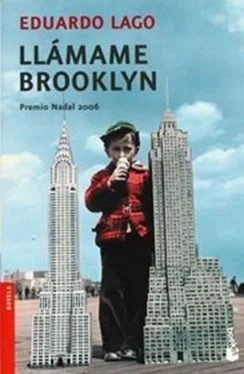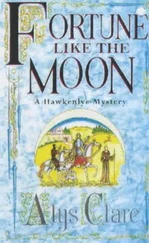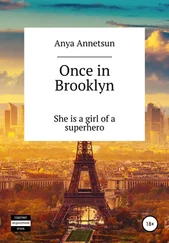Fuera, la lluvia caía ya sin fuerza y al cabo de unos minutos cesó del todo. Me sentía purificado, muy cercano a ella y tardé mucho en hablarle. Cuando lo hice fue para preguntarle qué había tocado. Una sonatina de Schubert, contestó con voz casi inaudible, y ninguno de los dos volvimos a decir nada en mucho tiempo. Mientras estábamos en la capilla cuáquera se había detenido el tiempo y ahora le costaba volver a arrancar. La calle olía a tierra mojada y a ese aroma acre que se desprende de la corteza de los árboles cuando la atmósfera está cargada de electricidad. Fuimos dando un largo paseo hasta Columbia Heights.
En la promenade nos sentamos en un banco a contemplar la línea del cielo de Manhattan. El cielo estaba parcialmente despejado tras la lluvia. La vista del mar era preciosa. Se veía todo tipo de embarcaciones, inmóviles o surcando el agua: petroleros atracados en la lejanía, remolcadores, barcazas que cargaban toneladas de basura, ferries de pasajeros, cruceros atestados de turistas, las lanchas de la policía, yates, balandros, transatlánticos y hasta un junco chino que no paraba de dar vueltas y sabe dios cómo habría llegado hasta allí. Nadia se fijó en los mástiles altísimos de los veleros, en las viejas goletas ancladas en South Sea Port, y por último posó la vista en los buques mercantes que estaban amarrados a los muelles de Brooklyn.
En aquella zona atracan los cargueros daneses, que capitanean los amigos de Frank Otero, le dije, y le conté que allí había estado ubicado el primer Oakland, hacía muchos años. Frank se lo compró a un danés. Así empezó la historia.
Siguió un momento mágico. El sol se coló por entre dos filas de nubes, y los colores del crepúsculo tiñeron el cielo de un naranja sanguinolento. Nos quedamos en silencio, viendo cambiar los colores de la tarde. Entonces le pregunté si se quería casar conmigo.
Se quedó mirando fijamente la línea del cielo, sin cambiar de expresión. El mar, de un color azul metálico hasta entonces, empezó a teñirse de reflejos cárdenos. Cuando la esfera del sol se ocultó por detrás de las casas de New Jersey, me preguntó:
¿Nos vamos?
Le pedí que esperara un poco más, porque quería ver anochecer.
A medida que el cielo se iba oscureciendo, en los flancos de los rascacielos iban saltando de manera irregular cuadriláteros iluminados como si alguien estuviera recomponiendo un rompecabezas de luz blanca.
Ringleras de focos multicolores resaltaban el trazado de los puentes. Cuando las primeras estrellas se empezaron a destacar contra el fondo de la noche, nos levantamos y nos fuimos caminando, muy despacio, cogidos de la mano, por Montague, en dirección al metro. Durante el trayecto estuvimos en silencio. En su apartamento, me arrastró al dormitorio y cuando hicimos el amor no fue como otras veces. Pero en cuanto a la pregunta que le había hecho en la promenade , en ningún momento dijo nada.
Era como si no se la hubiera hecho.
¿Por qué no llegaron a vivir juntos?
La verdad es que todo ocurrió muy deprisa. Fue como un disparo en la oscuridad. Según Gal, Nadia era demasiado independiente; le aterraba la menor forma de atadura. Pero eso era lo que más le atraía a Gal de ella. Lo que más le gustaba de Nadia era lo que más daño le hacía. Encarnaba en su persona la atracción del abismo, no sé cuántas veces le habré oído decir eso.
Hace unas horas, en la cafetería del Astroland se lo he vuelto a preguntar y me ha repetido que no quiere que haya ningún vínculo entre nosotros. No se quiere atar a nadie, me repite. Lo dice con una firmeza que me deja sin capacidad de reacción. Yo no me doy cuenta de lo absurdas que son las cosas que le digo hasta que las veo escritas en este diario.
Le pregunté si me quería. Se me quedó mirando y tardó mucho en decir:
Es que no entiendo lo que significan esas palabras.
No hay nada que entender. Ni que explicar. Simplemente, dilo.
Por favor, no me hagas preguntas que no sé cómo contestar.
De nuevo el silencio, sólo que ahora era diferente, porque me parecía que en su seno restallaba una afirmación. Aún era inaudible. Me imaginaba un monosílabo bajando los peldaños de una escalera que no se sabía bien adonde conducía. Posó en mí sus grandes ojos verdes, mientras me acariciaba la mano. Seguramente le repetí la pregunta, porque le oí contestar:
Ya sabes que sí.
Le volví a preguntar lo mismo que en la promenade . Apartó la mano, cerró los ojos con cansancio y empezó a decir:
Gal…
Me llevé el índice a los labios.
Entendido. No más preguntas, señoría. El interrogatorio ha terminado.
Se levantó bruscamente y cogiéndome del brazo me sacó de la cafetería y me arrastró hacia la base de la torre del Astroland. Como era martes, la cola de gente era enorme, porque todo el mundo quiere tener la oportunidad de ver los fuegos artificiales desde el ascensor de cristal, que sube hasta cien metros de altitud. Yo hubiera desistido, pero Nadia estaba empeñada en montar. Ninguno de los dos habíamos entrado nunca en Astroland. No acababa de reconocerla. Estaba muy alterada. Parecía una adolescente, lo señalaba todo con avidez, comunicándole su entusiasmo al resto de los pasajeros.
Mientras ascendíamos rodeados de desconocidos, con su cuerpo apretado contra el mío eché un vistazo al parque y recordé cuando subí con mi abuelo al Salto del Paracaídas: a nuestros pies disminuía de tamaño aquel mundo de fantasía y entrábamos en una zona que parecía estar regida por otras leyes. Pensé en mi abuelo David, apartado para siempre de mí, a merced de la crueldad del tiempo. No llegó a conocer Astroland (él murió en el 58 y el parque no se inauguró hasta el 63), aunque a él aquella estética le hubiera resultado ajena. Casi todo hacía alusión a la era espacial. Subíamos en un ascensor de cristal que daba vueltas abrazado al perímetro de la torre, permitiendo que se vieran los cuatro puntos cardinales. A nuestros pies, la gente hacía cola para subirse al Mercury Capsule Ride y vivir un viaje simulado en una cápsula espacial. Sobre los espectadores se cernía un panorama de cohetes y satélites que surcaban el espacio suspendidos de cables. Por supuesto, se conservaban atracciones de los viejos tiempos. Entre todas, se destacaban las cumbres caprichosas del Cyclone. Algo más lejos, fuera de los límites del parque, como un símbolo de reconocimiento procedente del pasado, la silueta del Salto del Paracaídas. Tras ella, la superficie negra del mar, salpicada de los reflejos de los fuegos artificiales.
Consiguió lo que quería. Estuvimos un tiempo largo arriba, contemplando el clímax de los fuegos. Cuando bajamos, Nadia seguía presa de una gran agitación. Me cogió de la mano con fuerza y me dijo que quería que montáramos en el Cyclone. La seguí, aturdido, sin saber muy bien por qué lo hacía. Fue un viaje violento, absurdo, nos rodeaba gente que profería alaridos histéricos que nos taladraban los oídos. Cuando terminó el trayecto de pesadilla yo temblaba ligeramente, pero a ella aún le quedaba energía. Atravesamos el parque corriendo; ella me llevaba de la mano, y en la salida de Neptune Avenue paró un taxi y le pidió que nos llevara a Brighton Beach. En su apartamento, haciendo el amor, me sentía a su merced. Percibía su desesperación. Cuando terminaba, me obligaba a empezar de nuevo. No sé cómo conseguía volver a tener fuerzas. Sólo me ha ocurrido con ella. Por segunda vez aquel día, se había vuelto a interrumpir el tiempo. Me olvidé del mundo, de mis terrores. Por fin, se quedó dormida, inaccesible, lejísimos de mí.
Bajé a la calle y fui hasta Coney Island dando un largo paseo. Sentado en un banco del boardwalk, pensando en el intercambio de pensamientos, de sentimientos, de silencios entre Nadia y yo, me di cuenta de que era precisamente su alma lo que se me escapaba, por más que ella se apoderara de mi cuerpo y me diera el suyo tantas veces.
Читать дальше