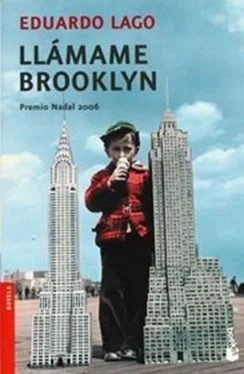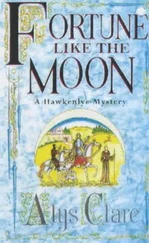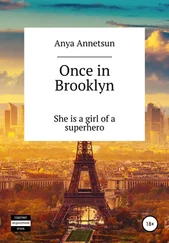Estaba todo igual: el maestro de ceremonias, con el bombín y los tirantes negros, cantaba las apuestas con la misma voz rasposa del verano anterior. Los caballos eran los mismos, y los graciosos jockeys de juguete que los montaban no habían envejecido. Los decorados del fondo tenían los mismos motivos, pintados con los mismos tonos. Sólo faltaba ella, la muñeca sin nombre. Encima de su antiguo pedestal (un cono truncado de color azul, tachonado de estrellas jaspeadas), habían colocado una efigie de Sherlock Holmes.
En las crónicas del segundo verano David explora el mundo de la acción, el delirio de las boleras, las casetas de tiro, los látigos, barriles y norias. Como no podía dejar de ser, le dedica un lugar muy especial, a las montañas rusas, repasando su historia. Da cuenta detallada de las que dejaron de existir, que son muchísimas. Pasadas o presentes, varían considerablemente en cuanto a sus características, origen, altura, dificultad y longitud. En una crónica las enumera con una solemnidad que tiene algo de épico. También a mí me hacía repetir los nombres: Tornado, Thunderbolt, Cyclone, Jumbo Jet, Wild Mouse, Bobsled… Su favorita era el Tornado y la mía el Cyclone. Cuando Nadia y yo nos montamos en esta última, se había integrado en Astroland, el último gran parque de Coney Island.
El Cyclone tenía un compañero natural que era el Salto del Paracaídas, la más peligrosa de todas las atracciones de Coney Island. No distan mucho una de otro, y los fotógrafos siempre buscan perspectivas en que aparezcan juntos los dos grandes símbolos de la isla.
Lo primero que avista quien se aproxima a Coney Island, sea por tierra, mar o aire, es la torre metálica del Salto del Paracaídas. Su silueta hace pensar en las estructuras de Eiffel, aunque tiene un leve aire de pozo petrolífero y a la vez, por la caída de los pétalos de acero que la rematan, recuerda a un hongo nuclear. De la ancha base de estilo art decó brota un tallo de hierro que va adelgazando a medida que se eleva hacia el cielo y al alcanzar su máxima altura se despliega en doce salientes que caen en curva. En cada uno de éstos se encaja un paracaídas de seda, cuidadosamente plegado. Diseñado en los años treinta para uso del Ejército del Aire, era la última prueba que afrontaban los reclutas antes de lanzarse en paracaídas desde un avión. Trasladado a Nueva York con motivo de la Feria Universal (1939-40), una vez desmantelada ésta, se decidió su instalación definitiva en Coney Island, donde ocupa un lugar de privilegio. He aquí cómo se opera: sentado el usuario en un arnés situado en la base de la torre con el paracaídas ajustado a la espalda, se procede a izarlo por medio de seis cables-guía. Cuando el sillín alcanza lo alto de la torre, se acciona un dispositivo que provoca la caída libre. Al cabo de unos segundos se despliega en el aire un hongo de color blanco y naranja. El descenso se amaina gracias a la contención de los cables guía. Aunque debajo de la plataforma inferior hay todo un sistema de amortiguadores, el impacto de la caída es casi tan violento como si se saltara de un aeroplano. Es una atracción peligrosa, sujeta a toda suerte de percances e imprevistos. No es infrecuente que la tela se enganche en el armazón de metal, dejando a los paracaidistas dando violentos bandazos en el aire, hasta que los encargados de seguridad trepan hasta ellos y los liberan. Son rescates peligrosos, y como tienen lugar a la vista del público, eso explica que no sean muchos los espectadores que se animen a probar suerte.
Entre los chicos de mi clase se decía que el que no montara en el Cyclone antes de los once años y en el Salto del Paracaídas antes de los doce, jamás llegaría a ser un hombre. En la taquilla había un cartel que prohibía subir a los menores de diez años, pero como la edad era un criterio difícil de comprobar, había un poste de metal marcado con una muesca, y a la hora de la verdad, ése era el único método válido para determinar si el aspirante podía subir. Aunque yo tenía la edad reglamentaria, el primer año no se planteó la cuestión de montar, por azar más bien, pero hacia el final del segundo verano, le dije a David que quería probar. El tiempo se me echaba encima, y no quería esperar más para demostrar mi hombría, aunque sólo fuera ante mí mismo. No le aclaré a mi abuelo qué razones me movían, y aunque él mismo me había dicho que lo consideraba peligroso, cuando le dije que quería subir asintió. Al llegar a la taquilla, un operario que llevaba un mono militar, se acercó sonriendo, me midió contra la viga y dio su visto bueno. Me ayudó a colocarme el paracaídas y una vez acomodado en el asiento de lona raída, me ajustó una correa de cuero que tenía un broche de latón. Tres de los cuatro asientos restantes también estaban ocupados. Cuando el operario consideró que estaba lo suficientemente seguro, tiró de una palanca e inicié el ascenso, a trompicones. Unos segundos después, vi subir a David. Sentí un hormigueo en la base del estómago mientras los cables nos izaban hacia el cielo. La gente empequeñecía a nuestros pies, al tiempo que la mezcla de músicas procedentes de las atracciones se iba amortiguando, hasta quedar totalmente acallada por los chirridos quejumbrosos de los cables. El parque de atracciones encogió, la gente se convirtió en un conglomerado de corpúsculos negros que ocupaban todo el malecón y la playa. El éxtasis se transformó en pánico cuando, casi a punto de alcanzar el extremo más alto de la torre, vi que el bulto de un paracaidista descendía en picado justo a mi lado, y luego otro y otro más, aunque en seguida me recuperé de la impresión. Cuando llegué arriba, sin darme muy bien cuenta de lo que sentía, absorbí en todo su esplendor la belleza de Coney Island. La sensación de embriaguez se interrumpió cuando de pronto, escuché un chasquido metálico debajo de mi asiento. Me pareció que todo, la vida y el universo, se detenían, y sentí que en torno a mí se adensaba el silencio. Siguieron una explosión seca y el terror indescriptible de saber que me desplomaba en el vacío. Pensé en la Muerte, y al cabo de un tiempo sin medida, me sentí envuelto por una vaharada de calor, y los gritos estridentes de la gente que había presenciado nuestra caída. El suelo, jamás lo olvidaré, subía hacia mí, y las manchas de los rostros se me acercaban, como un mar de máscaras carentes de rasgos. Choqué contra los muelles de la base, y reboté, una y otra vez, y así hasta quizá seis. El mismo operario que me había atado la correa se apresuró a rescatarme. Me acarició la cabeza, y me preguntó: ¿Estás bien, hijo? Me temblaban las piernas y casi no podía andar, pero si la experiencia había sido excesiva para mí porque era un niño, para David lo fue porque era viejo, pero así era el código viril de Coney Island. Mi abuelo estaba pálido. Sin decir nada, me pasó la mano por encima del hombro, y me llevó hacia el malecón, donde nos quedamos contemplando el mar un rato largo.
A principios de agosto el director del Brooklyn Eagle llamó a David para decirle que a partir de septiembre, muy a su pesar, se suspendía la publicación de la serie. Cuestiones de reestructuración, nada que ver con la calidad de lo que hacía. Dejaba la puerta abierta a la posibilidad de retomar la idea en el futuro. Mi abuelo no se lo tomó a mal, pero lo súbito de la noticia le planteaba una dificultad con la que no había contado: qué historias elegir de entre las muchas que le quedaban en el tintero. Sus crónicas salían los sábados. Sólo le dio tiempo a publicar tres más. Las tengo aquí conmigo. Las leí de un tirón, y cuando llegué al final no sentí nostalgia, como había anticipado, sino alegría por saber que podría compartir la lectura de algo tan importante para mí con Nadia.
La del día 16, «Un paseo por el West End», es una meditación acerca del destino de los grandes hoteles de antaño, de los que no queda apenas ninguno en el momento en que él escribe. En el malecón, a la altura de la calle 29, se detiene ante un edificio visiblemente deteriorado (la estructura sigue siendo aún majestuosa) reconvertido en Hospital de la Marina durante la segunda guerra mundial, y cuyo inminente destino, aprobado por la comisión municipal, dada su falta de funcionalidad, es convertirse en residencia de ancianos. ¿Sabe la gente que pasa por delante de él que este edificio albergó el hotel más grandioso de la historia de Coney Island? Se pregunta el cronista antes de pasar a describir el Hotel de la Media Luna en su época de esplendor, cuando las gentes del gran mundo bajaban de Manhattan a celebrar bailes de gala en sus salones. David habla de la elegancia de las mujeres, de lo decadente de la decoración, de lo audaz del diseño arquitectónico, con su cúpula otomana, enteramente recubierta de mosaicos esmaltados de colores, y rematada por una reproducción del bajel de Henry Hudson, del que había tomado su nombre.
Читать дальше