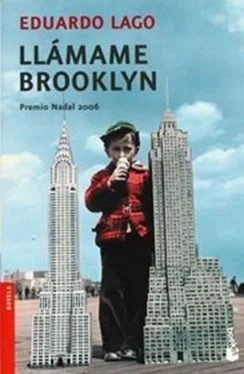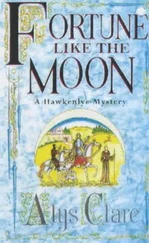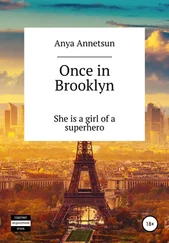La primera sensación, nada más llegar, era de terror. Para salir del metro había que atravesar un pasadizo muy largo, casi sin iluminar, hasta donde llegaba la risa diabólica de unos autómatas. Yo apretaba con fuerza la mano de mi abuelo y él, que recurría a la mitología griega para todo, me decía que no había nada que temer. Estamos en la Boca del Hades, decía, y así daba comienzo a la primera explicación. Antes, hace muchos años, había una caverna artificial conocida como la Puerta del Infierno. La vigilaba un diablo gigantesco que desplegaba unas alas de varios metros de envergadura, mientras observaba a la gente que hacía cola para entrar. No era un comentario muy tranquilizador, pero al llegar a la superficie, nos aguardaba una explosión de vida y color que lo cambiaba todo.
Regresar a Coney Island después de tantos años me ha hecho sentir una enorme nostalgia. Le pedí a Nadia que me acompañara al Archivo de Ben, para sacar de allí las crónicas del Brooklyn Eagle . Leyéndolas, vuelvo a ser Yaco, el niño que exploraba un mundo de fantasía de la mano de su abuelo, a la vez que, sin dejar de ver a David con los ojos de entonces, me acerco a él de hombre a hombre. Sobre todo, he descubierto en él al escritor.
Me doy cuenta de que mi relación con Coney Island ha cambiado y no es sólo porque estoy con Nadia. Todo es distinto: la gente, las calles y, quizás más que nada, la luz. Ahora es invierno, los días son muy cortos y apenas hay bullicio. Por las mañanas la acompaño a la parada de metro, y luego recorro en solitario las calles vacías de Brighton Beach, entro en algún café y me siento a escribir y leer.
Los días que Nadia no tiene que ir a Juilliard nos levantamos tarde y si el tiempo no está muy desapacible, la llevo a los lugares que descubrí en compañía de mi abuelo. Me gusta observarla mientras lee las crónicas de David. Muchas veces, cuando termina una, la leo yo, tratando de imaginarme qué ha podido sentir ella:
Coney Island mira al mar orlada por un paseo marítimo construido con sólidos tablones de madera. La playa es una larga franja de arena blanca y fina, la misma siempre, por más que los letreros designen con distintos nombres sus tramos sucesivos: hacia levante, Manhattan Beach; a mediodía, Brighton Beach; y por fin, hacia el poniente, Coney Island Beach. Desde tiempo inmemorial, los barcos no consideraban que habían llegado a Nueva York hasta que se encontraban a la altura de Sea Gate. Coney Island se quedaba fuera de la rada, como una polis inquieta y avezada, con la mirada puesta en el océano. Sus proporciones son relativamente exiguas: media milla de ancho por dos y media de longitud. Dos salientes de tierra protegen su marina de los embates del mar. Cuando el explorador Henry Hudson, arribó a lo que habría de ser la ciudad de Nueva York a bordo del Media Luna , la embarcación tocó las orillas de Coney Island. Compiten dos teorías en torno al origen del nombre con que se conoce esta montaña que antaño no era más que arena y tierra marismeña, y cada una de ellas guarda relación con un tótem distinto. Los canarsis, una de las tribus de la nación algonquina, y que fueron quienes la vendieron a los colonos ingleses, dicen que el nombre originario del lugar era «Konoh», que quiere decir «oso». La segunda etimología remite a un vocablo neerlandés, «Konijn», que significa «conejo» en la lengua de los primeros pobladores europeos de la isla.
Escritas, las palabras de David me hacen revivir las mismas emociones que sentía cuando escuchaba sus historias de viva voz. Ayer me tropecé con una crónica que me remontó a uno de nuestros primeros paseos. Mi abuelo me había pedido que anotara los nombres de todas las avenidas que nos íbamos cruzando en un tramo del Bowery. Al llegar a una esquina leí:
NAUTILUS AVENUE
¡La nave del capitán Nemo! exclamé, fascinado. Mi abuelo se detuvo, sonriente, y me acarició la cabeza. Un detalle de este tipo era todo lo que necesitaba para poner en marcha sus poderes de fabulación. Así empieza la crónica que escribió como homenaje a mi pequeño descubrimiento:
Carta abierta a mi nieto
Querido Yaco: Los nautilus pertenecen a la familia de los moluscos, al igual que las almejas o las ostras, pongamos por caso, sólo que su concha tiene una forma muy elaborada, y sobre todo, Yaco, que son muy raros de ver. Su hábitat natural son los mares del sur, el índico sobre todo y en menor medida el Pacífico. El nautilus vive en el interior de una cámara espiral que tiene las paredes interiores tapizadas de nácar. De particular interés es la variedad (o subespecie) conocida como «nautilo de papel», perteneciente al género de los Argonautas. Has de saber que se llaman así porque las hembras (no así los machos) moran en el interior de una cámara nupcial cuya textura se asemeja sobremanera a la del papel. Tal vez ignores de dónde viene el nombre de Argonautas. Pues bien: procede, como tantas cosas, de la mitología griega. No es éste el lugar para contarla, pero la historia alude a la travesía marítima que efectuó el heroico Jasón en busca del codiciado Vellocino de Oro. Algún día te la contaré. Así pues, los nautilus son unos vehículos de forma elegante que desplazan a sus ocupantes por lo más hondo del abismo marino. No es de extrañar que Julio Verne eligiera ese nombre, que además es muy hermoso, para dárselo al submarino a bordo del cual tu admirado capitán Nenio efectuó sus veinte mil leguas de viaje bajo el mar.
Uno de los lugares a los que tenía más impaciencia por volver era el Rincón de Cooper. Preferí ir sin Nadia, me daba miedo encontrarlo demasiado cambiado o incluso que hubiera dejado de existir. Mi abuelo era perfectamente consciente de la imposibilidad de ir a Coney Island sin que acudiéramos allí y la verdad es que resulta difícil imaginar un espacio donde se pueda acumular mayor cantidad y variedad de juguetes, tebeos, baratijas, golosinas y demás parafernalia pensada para excitar y saciar los deseos de una mentalidad infantil. En ningún lugar he vuelto a ver nada semejante. Como entonces, había una ruidosa aglomeración de chiquillos, todos afanados en hacer suyo alguno de los tesoros que se amontonaban allí. Santo cielo, la de emociones que se agolparon en mí en un momento al ver que el Rincón de Cooper seguía exactamente igual que siempre. Me acordé del día que, estando yo intentando decidirme por algo (sólo tenía derecho a un trofeo por visita), se me acercó David con un yoyo luminoso que tenía forma de sirena. Mostrándomelo, me comentó que era el símbolo de la isla, y me pidió que a la salida me fijara en la cantidad de imágenes de sirenas que había por todas partes. El yoyo no saldría de la tienda (le ganó la partida un tebeo), pero mi abuelo tenía razón, Coney Island estaba plagado de sirenas: las había dibujadas, pintadas, esculpidas, de plástico, de madera, de neón; en los bares, en los escaparates, en los anuncios, en las atracciones. El hallazgo del yoyo le había proporcionado el tema de su siguiente crónica. Durante nuestro paseo de reconocimiento, si encontraba algún detalle llamativo, sacaba del bolsillo su cuaderno y tomaba nota de él. Cuando le pareció que teníamos suficiente material me llevó a Dalton's, el beer garden de Surf Avenue. Sentado en la terraza, delante de una cerveza, me preguntó:
¿Tú sabes de dónde vienen las sirenas?
A Dalton's sí que quise ir con Nadia. Nunca lo había visto fuera de temporada. Las ventanas estaban selladas y la terraza y el jardín desiertos. Fue aquí donde David me contó el mito de las sirenas. Desde la cervecería se domina bien el mar. Por un instante me lo imaginé poblado de sirenas. Recordando que me había dicho que los nautilus vivían en los mares del sur, le pregunté a David en qué mar vivían las sirenas. Me miró con extrañeza y saliendo de entre las telarañas de lo que estaba pensando, dijo:
Читать дальше