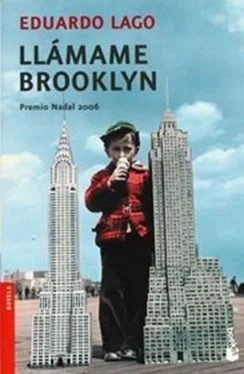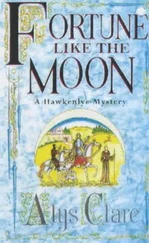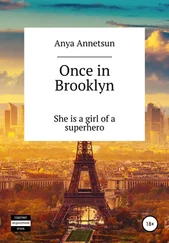Sabes de sobra que sólo existe lo que cabe comprobar de manera científica.
Sus historias estaban repletas de cíclopes, centauros, amazonas, quimeras, arpías, gorgonas y otros entes portentosos, el catálogo era inagotable. ¿Me estaba dando a entender que jamás podría ver una sirena ni un nautilus ni ninguno de aquellos otros seres de los que hablaba a todas horas?
Esbozando una sonrisa, me explicó que dependía. Los nautilus, por ejemplo, sí existían. Las amazonas en cierto modo, también… O por lo menos habían existido en un pasado remoto, tras el cual, la imaginación popular las había convertido en seres fabulosos. Las sirenas se podían considerar un caso fronterizo. Es decir, había unos animales marinos (origen de la leyenda) que se les parecían mucho (los manatíes), pero tal y como se las representaba (mujeres con cola de pez), no. En cuanto a los centauros, quimeras, y demás, eran seres puramente imaginarios. No existían.
Estábamos sentados a una de las mesas del jardín. Las camareras iban ataviadas como valquirias, cantaban en alemán e incitaban a los clientes a beber. Aquella tarde mi abuelo me puso el apodo de Yaco, que únicamente usaba cuando estábamos los dos a solas. Como siempre, pidió lo que en la jerga de Dalton's se consideraba una jarra pequeña, aunque a mí me pareció descomunal (luego supe que eran de litro). Normalmente, cuando acababa mi refresco, solía darme permiso para mojarme los labios en su cerveza, cosa que yo hacía encantado. Lo que nunca le había visto hacer, por más que insistieran las valquirias, era consentir que le trajeran una segunda jarra. Aquella tarde, no sé bien por qué, se le aflojó la voluntad. Hasta la mitad bebió con ganas, pero luego le empezó a resultar difícil mantener el ritmo. Siempre ponía límite a mis sorbos, pero en aquella ocasión me dio permiso para mojarme los labios todas las veces que quisiera. Me di cuenta de que el abuelo estaba algo mareado cuando, después de darle un buen trago a la jarra, la puso delante de mí, retándome a acabarla. Con gran regocijo por su parte, me puse de pie, la alcé en vilo y di cuenta de los dos o tres dedos de cerveza que quedaban. Profiriendo un grito de alegría, me dio una palmada en el hombro y posando dos dedos en mi frente, como si la estuviera ungiendo, declamó, con voz vacilante:
Hijo del dios del vino, desde hoy te llamaré Yaco.
Entre los centenares de fichas que se acumulan en el Archivo, encontré una que dice:
Yaco– Una de las epifanías de Dionisos. Era a la vez un nombre y un grito de invocación, por medio del cual se saludaba al niño dios en los misterios de Eleusis. Yaco y Baco eran avatares de la misma deidad, aunque por otra parte, se supone que Baco era diferente de Dionisos. En cuanto a Yaco, era hijo de Perséfone, y además de ser el amante de Démeter, mencionado en las historias órficas, era un niño misterioso, que se reía ominosamente en el vientre de su madre, Baubo.
Hay tanto que no sé dónde ha ido a parar. David no dejó constancia por escrito de nuestras visitas a la Biblioteca Pública de Mermaid Avenue (la Avenida de la Sirena, donde también estaba el Rincón de Cooper) ni a los archivos del Brooklyn Daily y del Coney Island Times , los dos periódicos de la isla. Tampoco hace ninguna referencia a los concursos de Miss Brooklyn, que se celebraban cada verano en el Club Atlantis, y que organizaba precisamente el Brooklyn Eagle . Supongo que se me habrán olvidado muchas cosas, otras apenas han dejado un poso de bruma en la memoria. Llevo a Nadia a lugares donde había algo que fue importante para mí pero que ya no existe y mirando un edificio de apartamentos, un supermercado o la sucursal de un banco le cuento qué había antes allí.
También puede ocurrir que el pasado regrese sin que yo lo busque. Anoche, paseando con Nadia, escuché una risa que no había cambiado un ápice con el paso de los años. El Túnel del Terror, le dije a Nadia, señalando la entrada de una de las pocas atracciones que abrían todo el año, y le hablé de la primera vez que entré allí con mi abuelo. Las carcajadas amplificadas de los autómatas se estrellaban contra la bóveda y las paredes del túnel. Una luz muy leve penetraba por unas claraboyas, permitiendo apenas vislumbrarlas siluetas de quienes las emitían. Llevábamos unos minutos montados en un tren cuando vimos emerger de las tinieblas a un payaso que llevaba un traje de lunares negros y un sombrero cónico. Avanzaba por las vías, hacia nosotros, dando pasos espasmódicos, que hacían rechinar las articulaciones de metal. Nuestro tren llegó a su altura y el muñeco dejó escapar un alarido espeluznante. Pensé que lo habíamos atropellado, pero al cabo de unos instantes de silencio, su risa tétrica regresó con fuerza renovada, repitiendo una cadencia infinita, siempre con las mismas inflexiones. Agarré con fuerza el brazo de Nadia, electrizado por el eco de algo que hace años me había llevado al paroxismo del terror.
Aquel verano hice un descubrimiento importante. Tardó tiempo en cobrar forma. Una serie de episodios aislados fueron revelándome poco a poco de qué se trataba. Un atardecer, desde lo alto de una colina vimos que había numerosas parejas haciendo cola en el embarcadero de un lago artificial. Las parejas se subían a unos botes que los llevaban hacia una roca que había en medio del lago. Después de zarpar la última, sobre la hilera de embarcaciones se desplegaba un túnel de lona verde, que protegía a los enamorados de las miradas ajenas. El Túnel del Amor, comentó David cuando desaparecieron las parejas, y me contó que siendo él joven, había en Coney Island una réplica del Moulin Rouge, que describió como un famoso local de París dedicado a los placeres, un Templo de la Carne, fue exactamente la expresión que utilizó. Eres muy pequeño para entender esas cosas, me dijo, y nos fuimos de nuestro puesto de observación.
No tenía tanta razón como pensaba. Yo no le había querido decir nada, pero a principios de agosto había sucedido algo que me permitió identificar aquella desazón que a veces se adueñaba de mí y tardaba luego mucho en desaparecer. Basándome en cosas que había visto, que había oído decir a los mayores, o que había leído en algún libro, un día comprendí que me había enamorado. Ocurrió de manera inopinada. Yo no dije nada a nadie, ni siquiera al abuelo, porque me daba vergüenza. Tenía apenas diez años y ninguna idea concreta acerca de qué pudiera ser el deseo sexual, aunque más de una vez había entrevisto lo que hacían algunas parejas debajo de las tablas del malecón.
Muchas tardes, mi abuelo y yo pasábamos por delante de una tómbola en la que se escenificaban carreras de caballos. La gente se agolpaba para ver el espectáculo y cruzar apuestas, pero nosotros siempre pasábamos de largo, hasta que un día David me preguntó si quería jugar y le dije que sí. Mientras el maestro de ceremonias apremiaba al público a que apostara, reparé en la presencia de una muñeca que me pareció muy especial. Era de tamaño natural, tenía el pelo rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Llevaba una faldita verde claro, zapatos de tacón y aparentaba unos dieciocho años de edad. Era una autómata. Sus movimientos eran leves. Se limitaba a sonreír y a mover los ojos, y de vez en cuando bajaba los brazos para ajustarse la falda. En cuanto empezaba una carrera, se quedaba inmóvil. Todo el mundo estaba pendiente de los caballos, menos yo, que no podía apartar la mirada de la autómata rubia. Apenas terminó la carrera nos fuimos, pero el resto de la tarde, me resultó imposible quitarme de la cabeza a la muñeca de la tómbola.
A instancias mías, hacer un alto allí se convirtió en un ritual. Aunque no apostáramos, yo insistía en ver al menos una carrera y David siempre accedía. Mientras él estaba pendiente de los caballitos, yo clavaba la vista en la muñeca del vestido verde, perdido en la contemplación de su figura, del contorno de los brazos y las piernas, de los ojos y los labios, de sus rasgos, probablemente esquemáticos, pero que a mí se me antojaban muy delicados. Mi abuelo nunca llegó a entender del todo mi empeño por ir a la tómbola, ni tampoco se dio cuenta de que no eran las carreras lo que me interesaba. Yo mismo no acababa de comprender muy bien qué me ocurría. Me conformaba con contemplarla, aunque sólo fuera durante los minutos que tardaba en concluir la carrera. La muñeca no tenía nombre, y una vez que nos íbamos de allí, pasaba a un segundo plano de mis inquietudes, aunque había siempre una emoción que no se llegaba a apagar del todo. Por la noche llegué a tener fantasías amorosas con la autómata, inocentes, nebulosas, pero cargadas de deseo. Mi historia de amor duró unas pocas semanas. Cuando se acabó la temporada de verano y dejamos de ir a Coney Island, aquel sentimiento se fue desdibujando hasta desaparecer del todo. Pasaron el otoño y el invierno, y durante aquel tiempo, rara vez recordé la existencia de la muñeca, y si lo hice, en poco se diferenciaba de cómo evocaba el recuerdo de otras atracciones de la isla. Sin embargo, cuando al año siguiente regresamos a Coney Island, lo primero que hice fue arrastrar a mi abuelo a la tómbola que tenía un hipódromo en miniatura.
Читать дальше