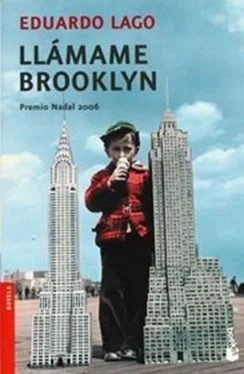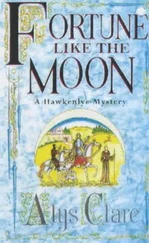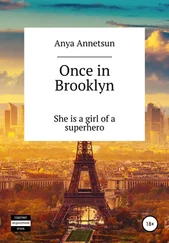¿Te encuentras bien?
Estoy mareada y me siento muy débil.
¿Dónde vives?
En una pensión de la calle Luchana.
¿Quieres que te acompañe?
No; lo último que quiero hacer es ir allí. Ya iré por la noche, cuando no me quede otro remedio. No te preocupes. Ya se me pasará. Prefiero estar callejeando.
Pero ¿por qué? En tu estado lo que te conviene es descansar. No me entiendes. Es que allí no estoy bien. Me siento rechazada; no me pueden ver porque estoy sin blanca. Ni se sabe cuántos días debo. Sólo me aguantan porque el dueño es del partido y porque estoy embarazada, pero su mujer se dedica a hacerme la vida imposible. Me ha hecho cambiarme a un cuarto sin ventanas, donde apenas cabe algo más que el catre, a cambio de lo cual tengo que ayudar a cocinar y a hacer la limpieza. Aunque no haya nada que hacer, se lo inventa. Lo hace para jorobarme. No soporta verme por allí.
Ben se ofreció a pagarle un cuarto en su pensión, pero ella se negó tajantemente. Claro que lo que es a testarudo, a mi padre no le ganaba nadie. Le costó mucho convencerla, pero al final lo consiguió. La acompañó a recoger las pocas cosas que tenía y la instaló en una habitación contigua a la suya. Viéndola tan débil y en tan avanzado estado de gestación, al cabo de unos días la llevó a que la viera un médico amigo suyo. Cuando la examinó le diagnosticó una anemia bastante avanzada, y le prescribió reposo absoluto y una nutrición más adecuada.
En días sucesivos, Ben estuvo todo el tiempo pendiente de Teresa, ocupándose de ella como si fuera su hermana pequeña. Hablaban, leían, salían de paseo, iban al cine.
Lo preocupante era que a medida que se acercaba el parto, mi madre tenía un aspecto cada vez más desmejorado. Uno de los primeros días le preguntó cómo pensaba llamar a su hijo, y ella contestó, sin pensárselo dos veces: Gal.
¿Y si es niña?
Es niño, contestó, totalmente convencida.
¿Cómo lo sabes?
Y dale, hay cosas que no se pueden explicar. Lo sé y basta.
Los rumores no tardaron en confirmarse. El Escuadrón de la Muerte había sucumbido y se desconocía si había habido prisioneros o fugitivos, aunque se sospechaba de las dos cosas. Como operación militar había sido una acción tan desastrosa que se había abierto una investigación a fin de exigir responsabilidades. No obstante sus esfuerzos, a Lucía le había resultado imposible recabar ninguna noticia fidedigna respecto a Umberto Pietri.
Entonces Ben le preguntó de dónde había sacado un nombre así.
A ti lo mismo te parece una bobada, pero para mí es importante, replicó Teresa, y se rió. Un segundo después se puso muy seria y le refirió la historia de mi nombre.
Poco después de mi llegada a Madrid, acudí al sepelio de un brigadista de alta graduación. Presidía la ceremonia el jefe de su unidad, el general polaco Josef Galicz, alias Gal. Sería un gran guerrero, pero aquel día, en el entierro de su camarada, le vi llorar.
Alguien había depositado un ramo de claveles rojos en la tumba. El general Galicz estuvo mucho rato en silencio, pensativo, de espaldas a los asistentes. Por fin, se agachó a tocar la tierra, cogió uno de los claveles y se dio la vuelta. Yo me encontraba justo detrás de él. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Fue entonces cuando comprendí por qué había tardado tanto en volverse: había estado llorando. Todavía tenía lágrimas en los ojos, pero no se molestó en enjugarlas. Sostuvo mi mirada unos instantes y, dándome el clavel que llevaba en la mano, echó a andar, con la frente alta. Me fijé que en la guerrera llevaba una tira de tela con el nombre GAL cosido en hilo negro.
A Ben le vinieron a la cabeza las historias que se contaban acerca de la crueldad del general polaco. Tardó un poco en decidirse a preguntar:
¿Pero tú sabes cómo es él en realidad?
Teresa dijo que no y Ben le contó que el general Galicz tenía fama de sanguinario.
Aunque puede que no sean más que habladurías. Ya sabes cómo son estas cosas.
Ni lo sé ni me interesa. No lo había visto nunca antes ni lo he vuelto a ver después. Con lo que vi aquel día me llega y me sobra.
Cuando rompió aguas estaba embarazada de ocho meses. La llevaron al Hospital de Maudes, en Cuatro Caminos. El parto fue largo y complicado. Ben estaba dormido en un sofá de la sala de espera cuando lo despertó una comadrona con cara de circunstancias. A su lado estaba el médico que la había atendido. Por la manera en que se dirigió a él, Ben se dio cuenta de que lo tomaba por el esposo de Teresa.
Algunas veces, le dijo el médico, se da la opción de elegir entre la vida de la madre y la del recién nacido, pero en este caso no ha sido así.
Nervioso, Ben le pidió que le explicara con toda exactitud la situación.
Es niño y está bien, pero la madre ha muerto, dijo el médico, sin andarse con rodeos. Créame que lo siento.
En aquellos días de mortandad constante, la pérdida de una vida no era una cuestión que revistiera excesiva importancia. Ben se hizo una rápida composición de lugar. Sabía que nadie acudiría a reclamar el cuerpo. Teresa se había escapado por su cuenta para unirse a las milicias, y cuando Ben le preguntaba por sus familiares, siempre se mostraba evasiva. Se le pasó por la cabeza la idea de ponerse en contacto con su mejor amigo, Alberto Fermi, el italiano del Aurora Roja, a quien habían trasladado a la Brigada de Longo, y de hecho le envió una carta que jamás supo si le llegó, pero ¿qué podía esperar de él? La suerte del recién nacido estaba en sus manos. No necesitaba consultar nada con Lucía; lo que hizo es lo que ella habría esperado de él. Dadas las circunstancias, sólo había una manera de actuar. Declaró que Teresa era su compañera y que el niño a quien había dado a luz era hijo suyo.
Le hicieron pasar a un despacho donde había un funcionario de la UGT. Ben le entregó sus papeles y los de Teresa. Cuando le dijo que no estaban casados, el tipo lo miró con aire de complicidad y dijo, sonriendo torvamente:
No habiendo vínculo matrimonial, no estás obligado a reconocer al niño, compañero. Tú verás.
No vengo a declarar sólo un nacimiento. La madre ha muerto contestó. ¿Qué quiere que haga, que deje al niño aquí y me largue?
El tipo se echó hacia atrás y se atusó el bigote.
Tienes acento extranjero. ¿De dónde eres, eres inglés?
De la puta madre que te parió, le dijo Ben, ¿te parece suficientemente bueno mi español?
El funcionario le pidió perdón, le hizo firmar en varios libros de registro y le dio sendas copias de los certificados de defunción y nacimiento. Los restos de Teresa Quintana fueron trasladados al cementerio de Fuencarral, al día siguiente. En la pensión estaba su maleta. Ben examinó su contenido y se quedó con apenas un par de recuerdos, muy poca cosa.
Para Benjamín Ackerman la verdad era una religión, y en todo momento tuvo claro que no tenía derecho a ocultársela al hijo de Teresa Quintana. Lo que nunca me dijo es qué motivo le llevó a tomar la decisión de contarme la historia de mis orígenes precisamente el día que cumplía catorce años. Estábamos en el Archivo, y nos acompañaba Lucía. Como puedes suponer, yo no estaba preparado para lo que me esperaba. Quizá no haya manera de preparar a nadie para oír una revelación así. No recuerdo qué palabras empleó, tan sólo el efecto que causaron en mí.
Sufrí una conmoción indescriptible. El mundo se tambaleó y se hizo incomprensible. Sentí como si alguien hubiera cortado las amarras que me mantenían atado a la realidad, y que empezaba a flotar en el espacio. Mi vínculo con ellos cobró un significado aún mayor cuando averigüé la razón por la que no habían tenido otros hijos: Lucía era estéril.
Читать дальше