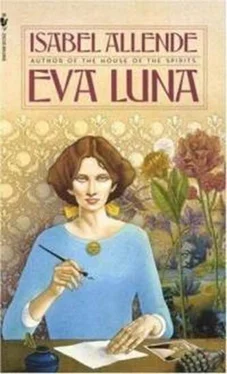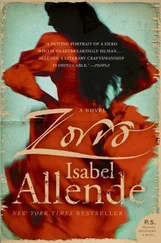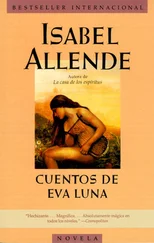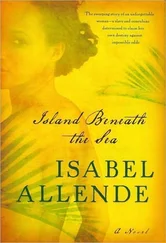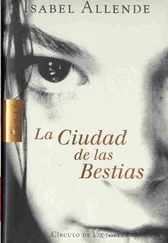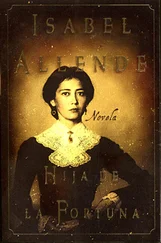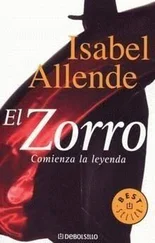Isabel Allende - Eva Luna
Здесь есть возможность читать онлайн «Isabel Allende - Eva Luna» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Eva Luna
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Eva Luna: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Eva Luna»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Con ternura e impecable factura literaria, Isabel Allende perfila el destino de sus personajes como parte indisoluble del destino colectivo de un continente marcado por el mestizaje, las injusticias sociales y la búsqueda de la propia identidad. Este logrado universo narrativo es el resultado de una lúcida conciencia histórica y social, así como de una propuesta estética que constituye una singular expresión del realismo mágico.
Eva Luna — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Eva Luna», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Los habitantes de la zona roja se habían organizado para la sobrevivencia. Hasta la policía acataba ese tácito código de honor, limitándose a intervenir en las riñas públicas, patrullar las calles de vez en cuando y cobrar sus comisiones, entendiéndose directamente con sus soplones, más interesada en la vigilancia política que en otros aspectos. Cada viernes aparecía en el apartamento de la Señora un sargento, que estacionaba su automóvil en la acera, donde todos pudieran verlo y supieran que estaba recaudando su parte de las ganancias, no fueran a pensar que la autoridad ignoraba los negocios de esa matrona. Su visita no duraba más de diez o quince minutos, suficientes para fumar un cigarrillo, contar un par de chistes y luego partir satisfecho con una botella de whisky bajo el brazo y su porcentaje en el bolsillo. Estos arreglos eran similares para todos y resultaban justos, pues permitían a los funcionarios mejorar sus ingresos y al resto laborar con tranquilidad. Yo llevaba varios meses en casa de la Señora, cuando cambiaron al sargento y de la noche a la mañana las buenas relaciones se fueron al diablo. Los negocios se vieron en peligro por las exigencias desmesuradas del nuevo oficial, quien no respetaba las normas tradicionales. Sus irrupciones intempestivas, amenazas y chantajes acabaron con la paz de espíritu, tan necesaria para la prosperidad. Trataron de llegar a un arreglo con él, pero era un individuo codicioso y de escaso criterio. Su presencia rompió el equilibrio delicado de la calle República y sembró el desconcierto por doquier, la gente se reunía en los boliches para discutir, así no es posible ganarse la vida como Dios manda, hay que hacer algo antes de que este desgraciado nos precipite en la ruina. Conmovido por el coro de lamentos, Melecio decidió intervenir, a pesar de que el asunto no le incumbía, y propuso hacer una carta firmada por los afectados y llevarla al Jefe del Departamento de Policía, con copia al ministro del Interior, ya que ambos se habían beneficiado durante años y tenían, por lo tanto, el deber moral de prestar oídos a sus problemas. No tardó en comprobar que el plan era descabellado y ponerlo en práctica una temeridad. En pocos días juntaron las firmas del vecindario, tarea nada sencilla, porque a cada cual había que explicarle los detalles, pero por fin reunieron una muestra importante y la Señora fue en persona a dejar el pliego de peticiones a los destinatarios. Veinticuatro horas después, al amanecer, cuando todo el mundo dormía, el Negro del boliche llegó corriendo con la noticia de que estaban allanando casa por casa. El maldito sargento venía con el furgón del Comando Contra el Vicio, bien conocido por introducir armas y droga en los bolsillos para inculpar a los inocentes. Sin aliento, el Negro contó que habían entrado como una horda de guerra en el cabaret y se habían llevado presos a todos los artistas y parte del público, dejando discretamente fuera del escándalo a la clientela elegante. Entre los detenidos iba Melecio cuajado de pedrerías y con su cola emplumada de pájaro de carnaval, acusado de pederasta y traficante, dos palabras desconocidas en ese entonces para mí. El Negro salió disparado a repartir la mala nueva entre el resto de sus amigos, dejando a la Señora con una crisis de nervios.
– ¡Vístete, Eva! ¡Muévete! ¡Mete todo en una maleta! ¡No! ¡No hay tiempo para nada! Hay que salir de aquí… ¡Pobre Melecio!
Trotaba por el apartamento medio desnuda estrellándose contra las sillas niqueladas y las mesas de espejo, mientras se vestía a toda prisa. Por último cogió la caja de zapatos con el dinero y echó a correr por la escalera de servicio, seguida por mí, todavía atontada de sueño y sin entender lo que pasaba, aunque presentía que debía ser algo muy grave. Descendimos en el mismo instante en que la policía irrumpía en el ascensor. En la planta baja nos topamos con la conserje en camisón de dormir, una gallega de corazón de madre, quien en tiempos normales hacía cambalache de suculentas tortillas de papas con chorizo por frascos de agua de colonia. Al ver nuestro estado de desorden y oír el jaleo de los uniformados y las sirenas de las patrullas en la calle, comprendió que no venía al caso formular preguntas. Nos hizo señas de seguirla al sótano del edificio, cuya puerta de emergencia comunicaba con un estacionamiento cercano, y por allí logramos escapar sin pasar por la calle República, ocupada íntegramente por la fuerza pública. Después de aquella estampida indigna, la Señora se detuvo acezando, apoyada contra el muro de un hotel, al borde del soponcio. Entonces pareció verme por primera vez.
– ¿Qué haces aquí?
– Me escapo también…
– ¡Ándate! ¡Si te encuentran conmigo me acusarán de corruptora de menores!
– ¿A dónde quiere que vaya? Yo no tengo donde ir.
– No sé hija. Busca a Huberto Naranjo. Yo debo esconderme y conseguir ayuda para Melecio, no puedo ocuparme de ti ahora.
Se perdió calle abajo y lo último que vi de ella fue su fundillo envuelto en la falda floreada, bamboleándose sin asomo del antiguo atrevimiento, más bien con franca incertidumbre. Me quedé agazapada en la esquina mientras pasaban ululando los coches policiales y a mi alrededor huían meretrices, sodomitas y proxenetas. Alguien me indicó que me marchara pronto de allí, porque la carta redactada por Melecio y firmada por todos había caído en manos de los periodistas y el escándalo, que les estaba costando el puesto a más de un ministro y a varios jerarcas de la policía, nos caería encima como un hachazo. Allanaron cada edificio, cada casa, cada hotel y boliche del vecindario, se llevaron detenidos hasta al ciego del kiosko y reventaron tantas bombas de gas que hubo una docena de intoxicados y murió un recién nacido a quien su madre no alcanzó a poner a salvo, porque a esa hora estaba con un cliente. Durante tres días y sus noches no hubo más tema de conversación que la Guerra al Hampa, como la llamó la prensa. El ingenio popular, sin embargo, la llamó la Revuelta de las Putas, nombre con el cual el incidente quedó registrado en los versos de los poetas.
Me encontré sin un centavo, como tantas veces me había ocurrido antes y me pasaría en el futuro, y tampoco pude ubicar a Huberto Naranjo, a quien la confusión de esa batalla sorprendió en otro extremo de la ciudad. Desconcertada, me senté entre dos columnas de un edificio, dispuesta a luchar contra la sensación de orfandad que en otras ocasiones había experimentado y ahora volvía a invadirme. Escondí la cara entre las rodillas, llamé a mi madre y muy pronto percibí su aroma ligero de tela limpia y almidón. Surgió ante mí intacta, con su trenza enrollada en la nuca y los ojos de humo brillando en su rostro pecoso, para decirme que esa trifulca no era nada de mi incumbencia y no había razón para tener miedo, que me sacudiera el susto y echáramos a andar juntas. Me puse de pie y le tomé la mano.
No pude encontrar a ninguno de mis conocidos, tampoco tuve valor para volver a la calle República, porque cada vez que me aproximaba veía las patrullas estacionadas y supuse que me esperaban a mí. Nada sabía de Elvira desde hacía mucho tiempo y descarté la idea de buscar a mi Madrina, que en esa época ya había perdido la razón por completo y sólo se interesaba en jugar a la lotería, convencida de que los santos le indicarían por teléfono el número ganador, pero la corte celestial se equivocaba en las predicciones tanto como cualquier mortal.
La célebre Revuelta de las Putas puso todo patas arriba. Al principio el público aplaudió la enérgica reacción del Gobierno y el Obispo fue el primero en hacer una declaración a favor de la mano dura contra el vicio; pero la situación se invirtió cuando un periódico humorístico editado por un grupo de artistas e intelectuales, publicó bajo el título de Sodoma y Gomorra las caricaturas de altos funcionarios implicados en la corrupción. Dos de los dibujos se parecían peligrosamente al General y al Hombre de la Gardenia, cuya participación en tráficos de toda índole era conocida, pero hasta ese momento nadie se había atrevido a ponerla en letras de molde. La Seguridad allanó el local del diario, rompió las máquinas, quemó el papel, detuvo a los empleados que pudo atrapar y declaró prófugo al director; pero al día siguiente apareció su cadáver con huellas de tortura y degollado, en el interior de un automóvil estacionado en pleno centro. A nadie le cupo duda de quiénes eran los responsables de su muerte, los mismos de la matanza de universitarios y la desaparición de tantos otros, cuyos cuerpos iban a parar a pozos sin fondo, con la esperanza de que si en el futuro eran encontrados, serían confundidos con fósiles. Este crimen colmó la paciencia de la opinión pública, que llevaba años soportando los abusos de la dictadura, y en pocas horas se organizó una manifestación masiva, muy diferente a los mítines relámpagos con que la oposición protestaba en vano contra el Gobierno. Se atocharon las calles cercanas a la Plaza del Padre de la Patria con miles de estudiantes y obreros, que elevaron banderas, pegaron pancartas quemaron cauchos. Parecía que por fin el miedo había retrocedido para dar paso a la rebelión. En medio del tumulto avanzó por una avenida lateral una breve columna de extraño aspecto, eran las ciudadanas de la calle República, quienes no habían comprendido el alcance del escándalo político y creyeron que el pueblo se alzaba en su defensa. Conmovidas, algunas ninfas treparon a una improvisada tribuna para agradecer el gesto solidario hacia las olvidadas de la sociedad, como se autodesignaron. Y está bien que así sea, compatriotas, porque, ¿podrían las madres, las novias y las esposas dormir en paz si nosotras no realizáramos nuestro trabajo? ¿dónde se desfogarían sus hijos, sus novios y sus maridos si no cumpliéramos con nuestro deber? La multitud las ovacionó de tal forma, que por poco se arma un carnaval, pero antes de que eso sucediera el General sacó el Ejército a la calle. Las tanquetas avanzaron con estrépito de paquidermos, pero no llegaron lejos, porque se hundió el pavimento colonial de las calles céntricas y la gente aprovechó los adoquines para arremeter contra la autoridad. Hubo tantos heridos y contusos, que se declaró al país en estado de sitio y se impuso toque de queda. Estas medidas aumentaron la violencia, que explotó por todas partes como incendios de verano. Los estudiantes colocaron bombas de fabricación doméstica hasta en los púlpitos de las iglesias, el populacho derribó las cortinas metálicas de los almacenes de los portugueses para apoderarse de la mercadería, un grupo de escolares atrapó a un policía y lo paseó desnudo por la Avenida Independencia. Hubo muchos destrozos y víctimas que lamentar, pero fue una estupenda pelotera que ofreció al pueblo la oportunidad de gritar hasta desgañitarse, cometer desmanes y sentirse libre de nuevo. No faltaron bandas de músicos improvisados tocando en tambores de gasolina vacíos y largas filas de bailarines sacudiéndose al son de los ritmos de Cuba y Jamaica. La asonada duró cuatro días, pero finalmente se apaciguaron los ánimos, porque todos estaban exhaustos y nadie podía recordar con precisión el origen de lo ocurrido. El ministro responsable presentó su renuncia y fue remplazado por un conocido mío. Al pasar delante de un kiosko, vi su retrato en la primera página de un periódico y me costó reconocerlo, porque la imagen de aquel hombre severo, con el ceño fruncido y la mano en alto, no correspondía a la de quien dejé humillado en un sillón de felpa obispal.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Eva Luna»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Eva Luna» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Eva Luna» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.