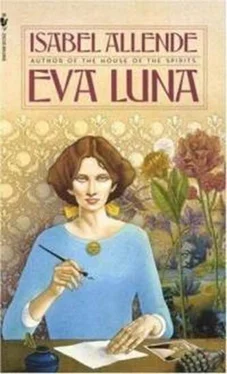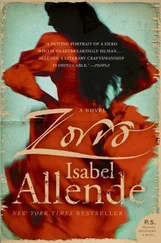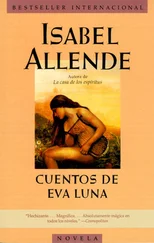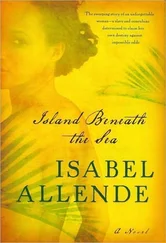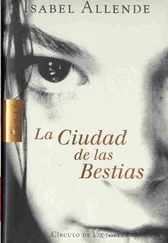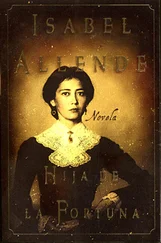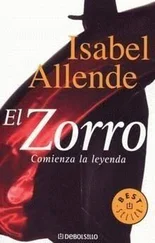– Me dieron el dato de un buen empleo para ti. ¿Te gustaría cantar en un bar? propuso un día la Señora.
– No sé… nunca lo he hecho.
– Nadie te va a reconocer. Estarás disfrazado de mujer. Es un cabaret de transformistas, pero no te espantes, es gente decente y pagan bien, el trabajo es fácil, ya lo verás…
– ¡Tú también crees que soy uno de ésos!
– No te ofendas. Cantar allí no significa nada. Es un oficio como cualquier otro, repuso la Señora, cuyo sólido sentido práctico era capaz de reducir todo a dimensiones domésticas.
Con algunas dificultades logró vencer la barrera de prejuicios de Melecio y convencerlo de las ventajas de la oferta. Al principio él se sintió chocado con el ambiente, pero en su noche de estreno descubrió que no sólo llevaba una mujer por dentro, también había una actriz. Se reveló en él un talento histriónico y musical ignorado hasta entonces y lo que empezó como un número de relleno acabó siendo lo mejor del espectáculo. Inició una doble vida, de día el sobrio maestro de la academia y por las noches, una criatura fantástica cubierta de plumas y diamantes de vidrio. Prosperó el estado de sus finanzas, pudo hacer algunos regalos a su madre, mudarse a un cuarto más decente, comer y vestirse mejor. Habría sido feliz si no lo invadiera un incontrolable malestar cada vez que recordaba sus propios genitales. Sufría al observarse desnudo en el espejo o al comprobar que, muy a su pesar, funcionaba como un hombre normal. Una obsesión recurrente lo atormentaba: imaginaba que él mismo se castraba con una tijera de jardín, una contracción de los brazos y, ¡plaf! ese apéndice maldito caía al suelo como un reptil ensangrentado.
Se instaló en un cuarto alquilado en el barrio de los judíos, al otro lado de la ciudad, pero cada tarde, antes de ir a su trabajo, se daba tiempo para visitar a la Señora. Llegaba al anochecer, cuando empezaban a encenderse las luces rojas, verdes y azules de la calle y las pindongas se asomaban a las ventanas y se paseaban por las aceras con sus aditamentos de batalla. Aun antes de oír el timbre yo adivinaba su presencia y corría a recibirlo. Me alzaba del suelo, no has aumentado ni un gramo desde ayer, ¿es que no te dan de comer? Era su saludo habitual y como un ilusionista hacía aparecer entre sus dedos algún dulce para mí. Prefería la música moderna, pero su público exigía canciones románticas en inglés o francés. Pasaba horas aprendiéndolas para renovar su repertorio y de paso me las enseñaba. Yo las memorizaba sin entender ni una palabra, porque en ellas no figuraba this pencil is red, is this pencil blue? ni ninguna otra frase del curso de inglés para principiantes que seguí por la radio. Nos divertíamos con los juegos de colegiales que ninguno de los dos tuvo oportunidad de practicar en la niñez, hacíamos casas para la muñeca española, correteábamos, cantábamos rondas en italiano, bailábamos. Me gustaba observarlo cuando se maquillaba y ayudarlo a coser las mostacillas en los trajes de fantasía del cabaret.
En su juventud, la Señora analizó sus posibilidades y concluyó que no tenía paciencia para ganarse el sustento con métodos respetables. Se inició entonces como especialista en masajes eruditos, al principio con cierto éxito, porque tales novedades no se habían visto aún por estas latitudes, pero con el crecimiento demográfico y la inmigración descontrolada, surgió una competencia desleal. Las asiáticas trajeron técnicas milenarias imposibles de superar y las portuguesas bajaron los precios hasta lo irracional. Esto alejó a la Señora de ese arte ceremonioso, porque no estaba dispuesta a realizar acrobacias de saltimbanqui o darlo barato ni a su marido, en caso de haberlo tenido. Otra se habría resignado a ejercer su oficio en forma tradicional, pero ella era mujer de iniciativas originales. Inventó unos estrafalarios juguetes con los cuales pensaba invadir el mercado, pero no consiguió a nadie dispuesto a financiarlos. Por falta de visión comercial en el país, esa idea -como tantas otras- fue arrebatada por los norteamericanos, que ahora tienen las patentes y venden sus modelos por todo el orbe. El pene telescópico a manivela, el dedo a pilas y el seno infalible con pezones de caramelo, fueron creaciones suyas y si le pagaran el porcentaje al cual en justicia tiene derecho, sería millonaria. Pero era una adelantada para esa década, nadie pensaba entonces que tales adminículos podrían tener demanda masiva y no parecía rentable producirlos al detalle para uso de especialistas. Tampoco consiguió préstamos bancarios para montar su propia fábrica. Obnubilado por la riqueza del petróleo, el Gobierno ignoraba las industrias no tradicionales. Este fracaso no la descorazonó. La Señora hizo un catálogo de sus muchachas encuadernado en terciopelo malva y lo mandó discretamente a las más altas autoridades. Días más tarde recibió la primera solicitud para una fiesta en La Sirena, una isla privada que no figura en ningún mapa de navegación, defendida por arrecifes de coral y tiburones, a la cual sólo se puede acceder en avioneta. Pasado el entusiasmo inicial, midió el tamaño de su responsabilidad y se puso a meditar sobre la mejor forma de complacer a tan distinguida clientela. En ese instante, tal como me contó Melecio años más tarde, posó los ojos en nosotros, que habíamos sentado a la muñeca española en un rincón y desde el otro extremo de la sala le lanzábamos monedas tratando de embocarlas en la falda de lunares. Mientras nos contemplaba, su cerebro creativo barajaba diversas posibilidades y por fin se le ocurrió la idea de remplazar la muñeca por una de sus muchachas. Recordó otros juegos infantiles y a cada uno le añadió un pincelazo obsceno, transformándolo en una novedosa diversión para los invitados de la fiesta. Después de eso no le faltó trabajo con banqueros, magnates y encumbradas personalidades del Gobierno, que pagaban sus servicios con fondos públicos. Lo mejor de este país es que la corrupción alcanza para todos, suspiraba ella encantada. Con sus empleadas era severa. No las reclutaba con engañifas de chulo de barrio, les hablaba claro para evitar malentendidos y desbaratarles los escrúpulos desde el comienzo. Si una le fallaba, así fuera por razones de enfermedad, duelo o imponderable catástrofe, la descartaba de inmediato. Háganlo con entusiasmo, niñas, nosotras trabajamos para caballeros de orden, en este negocio se necesita mucha mística, les decía.
Cobraba más caro que la competencia local, porque había comprobado que los deslices baratos no se disfrutan ni se recuerdan. En una oportunidad un coronel de la Guardia, que había pasado la noche con una de las mujeres, a la hora de cancelar la cuenta sacó su revólver de servicio, amenazando con meterla presa. La Señora no perdió la calma. Antes de un mes el militar llamó solicitando tres damas bien dispuestas para atender a unos delegados extranjeros y ella amablemente le respondió que invitara a su esposa, su madre y su abuela si quería joder gratis. A las dos horas apareció un ordenanza con un cheque y una caja de cristal con tres orquídeas moradas, que en el lenguaje de las flores significa tres encantos femeninos de poder supremo, como explicó Melecio, aunque posiblemente el cliente no lo sabía y las escogió sólo por la ostentación del envase.
Espiando las conversaciones de las mujeres aprendí en pocas semanas más de lo que muchas personas descubren a lo largo de la vida. Preocupada por mejorar la calidad de los servicios de su empresa, la Señora compraba libros franceses que le suministraba a hurtadillas el ciego del kiosko; sospecho, sin embargo, que rara vez resultaban de alguna utilidad, porque las muchachas se quejaban de que a la hora del calzoncillo los caballeros de orden se tomaban unos cuantos tragos y repetían las mismas rutinas, así es que de nada servía tanto estudio. Cuando me hallaba sola en el apartamento, me encaramaba en una silla y sacaba los libros prohibidos de su escondite. Eran asombrosos. Aunque no podía leerlos, las ilustraciones bastaban para sembrarme ideas que, estoy segura, llegaban incluso más allá de las posibilidades anatómicas.
Читать дальше