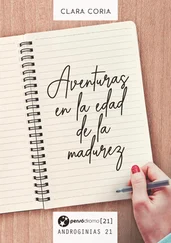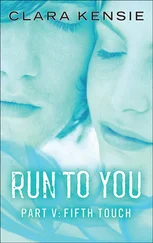Cuando llegaron al hospital, Tito ya había eructado. Lo puso en el capazo y pagó al taxista añadiendo una buena propina. Le estrechó la mano. Era la persona con quien más cosas había compartido en este lugar del mundo oscuro y perfumado hasta la náusea.
Las luces blancas del hospital deshacían la humedad aceitosa que lo rodeaba. Las sombras agigantadas de las palmeras cubrían la fachada igual que una araña. Según se acercaba a la puerta, el corazón se le iba acelerando, por mucha experiencia que tuviese en mantener el tipo en situaciones difíciles no conseguía tranquilizarse.
Dentro, la luz era tan potente que los ojos le picaban. Su hijo apretó los suyos y se removió en el capazo. El mostrador era blanco y la recepcionista no llevaba abrochada la bata, que le caía a los lados de una camiseta ceñida a unos pechos redondos y bronceados, lo que en cierto modo quitaba hierro a la situación. Nada radicalmente grave podría ocurrir ante un ser tan rebosante de normalidad. Los dedos llenos de anillos bailoteaban sobre el teclado, creando un efecto musical.
– Mi mujer ha tenido un accidente de coche. Entró aquí hace unas cuatro horas.
Sus propias palabras al pronunciarlas en este lugar le sobresaltaron. Detectó en la mirada de la chica que sabía de quién se trataba, pero reaccionó pronto y no dijo nada.
Seguramente era una manera de evitar que él le preguntara y de cometer errores y meterse en el terreno de los médicos. Así que también él se limitó a darle el nombre.
Estaba en la cuatro cero siete, al final del pasillo de la cuarta planta, cerca del Control de enfermería donde podrían informarle mejor.
No fue fácil llegar. En cada pasillo había bifurcaciones y recodos y repentinos cambios de numeración. Por las puertas entreabiertas de las habitaciones salía un olor cargado de antibiótico y profundas respiraciones. Bajó la vista hacia su hijo. Era demasiado pequeño para estar aquí, aunque por lo menos no se enteraba de nada. La puerta cuatro cero tres, cero cinco. Había familiares apoyados en la pared que lo observaron pasar con curiosidad y tal vez compasión. Perfectos desconocidos que sabían lo que le esperaba en la cuatro cero siete.
Entró despacio, sin abrir del todo la puerta, consciente de que cuando llegara al otro lado ya nada sería igual. La vida puede ser siempre igual, o la vida puede cambiar en un segundo, y lo que se creía que era muy importante de repente ya no lo es. Mientras cruzaba el umbral, aún era posible cualquier cosa. Dios sabría qué.
El cuarto estaba en penumbra. Un poco de luz del pasillo y la que llegaba de un firmamento poco brillante le ayudaron a descubrir a Julia en la cama más cercana a la puerta. Fin de trayecto, ya podía dejar de imaginar y de suponer. Colocó el capazo sobre la otra cama vacía junto a la ventana y se quedó observándola. La respiración era normal y en la frente se apreciaba una parte más oscura, un mechón probablemente. No se atrevió a retirárselo. Parecía dormida, ojalá estuviera dormida y no inconsciente. Por si acaso, para no despertarla, tampoco se atrevió a darle un beso, ni siquiera a pasarle la mano por la cabeza ni a encender la luz. Tito dormitaba en su mundo.
Salió a la puerta. Los que aún quedaban en el pasillo le echaron un vistazo cansado, la curiosidad de unos minutos antes se había esfumado.
A la altura de la cuatro cero tres vio a una enfermera con una bandeja en la mano. Fue hacia ella medio corriendo, medio arrastrando los pies.
– Soy el marido de la paciente de la cuatro cero siete.
– ¿Ha hablado ya el médico con usted?
Félix negó con la cabeza. En la bandeja había una jeringa en su envase y pastillas.
– Si no pasa ahora ninguno de urgencias, pasarán mañana a primera hora.
La enfermera hablaba dando pequeños pasos hacia atrás y todo en ella indicaba que no iba a darle el parte de lo que le ocurría a Julia porque eso sería cosa de los médicos, así que consideró inútil preguntárselo y regresó andando con la vista clavada en las baldosas de sintasol imitando mármol blanco. De nuevo las piernas le avisaron de que algo fuera de lo normal ocurría y le flaquearon.
Nada más llegar a la habitación se desplomó en un sillón de respaldo alto cubierto con una sábana, destinado probablemente a que la propia Julia se sentara cuando despertase. Calma, se dijo, vamos a analizar la situación. Si la cosa fuera de gravedad estaría en la UCI. Lo más seguro es que la hubiesen sedado para que descansara y se recuperara antes. Las sensaciones negativas que tenía no dejaban de ser meras impresiones porque la realidad era que hasta que no hablase con el médico aún cabía la posibilidad de que se tratara de algo pasajero, de un buen susto y nada más. La verdad era que hasta que no hablase con Julia y con el médico no habría llegado al final del trayecto.
Lo único que estaba en su mano hacer por el momento era descansar para afrontar lo que estuviese por venir, así que cerró los ojos intentando unirse al sueño de Julia y Tito, lo que no duró más de cinco minutos porque enseguida se oyeron los pasos característicos de unos zuecos que se aproximaban con pisadas ligeras. La luz se encendió, y él se levantó. Los zuecos dieron dos pasos más por el pequeño recibidor que impedía que entrase toda la luz del pasillo en el cuarto. Era una chica delgada y morena, de unos treinta y cinco años, vestida de verde sanitario y zuecos blancos. Le saludó sobre la marcha, mientras se inclinaba a auscultar a Julia. También le movió la cabeza, cogiéndosela suavemente con los dedos por la base del cráneo, le abrió los párpados, le tocó las manos y se volvió hacia Félix.
– Soy su marido. Me han avisado hace un rato de que estaba aquí.
Se daba por supuesto que era la doctora y que tenía mucha prisa.
– Bien. Presenta una fuerte conmoción y esperamos que recupere la conciencia en unas horas. De todos modos, hemos recomendado que mañana se le haga un TAC cerebral. Cuando los neurólogos vengan a verla le darán más detalles.
– ¿En unas horas, cuántas horas? -preguntó Félix.
– Quizá días -añadió la doctora sin cambiar de expresión, con la misma objetividad científica con que vería muchas cosas desagradables a lo largo del día-. Habrá que tener paciencia.
Félix señaló la frente de Julia. Le habían dado por lo menos diez puntos que le atravesaban la ceja. No era un mechón como había creído antes.
– ¿Le dejará cicatriz?
– Va a ser inevitable que se le note algo -contestó ella suavizando la voz y dirigiendo la atención al capazo.
Félix fue junto a Tito llevado por un instinto de protección, que le sorprendió a sí mismo.
– ¿Es su hijo?
– Sí, estamos de vacaciones y no comprendo lo que ha pasado.
Ella no hizo caso de esta observación, estaría cansada de oír frases de este estilo y de pensar para sus adentros que no había nada que comprender. ¿Qué había que comprender?
– Éste no es buen sitio para el niño -dijo.
Félix iba a explicarle que no podía dejarle en ninguna parte, que acababan de llegar como quien dice y que quería estar presente cuando Julia despertara. Pero no se lo dijo porque a la doctora nada de esto le interesaba. No podía hacerse cargo de la vida personal de cada uno de los pacientes, del mismo modo que él no podía dejarse llevar por las emociones de los clientes de la aseguradora, lo que en el fondo les beneficiaba tanto a los clientes como a él mismo.
– Antes de marcharse deje en Control su teléfono.
En cuanto la doctora salió, cayó un silencio insoportable en la habitación. La respiración de Julia y de Tito hacía más profundo este silencio, más solitario, más aislado del resto del mundo y de la noche. Julia estaba allí, ante su vista, pero no se atrevía a mirarla. Después de ver tantas cosas como había visto en su trabajo, incendios, robos, inundaciones, accidentes, muertes, ahora se daba cuenta de que en realidad no había visto nada de verdad. Uno se cree que sabe algo y entonces descubre que no sabe nada y ahí empieza a aprender de verdad. Sentía mucho que Julia hubiese pagado el precio que le correspondía a él pagar por esta lección. Y por lo menos se merecía que él no se acobardase y que no mirase para otro lado. Debía poner todo de su parte y cuanto antes hiciese frente a la situación, mejor.
Читать дальше