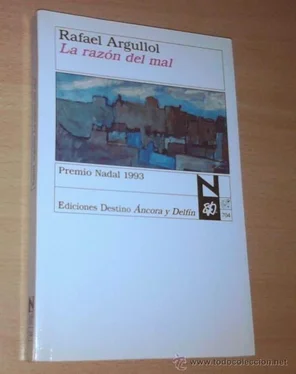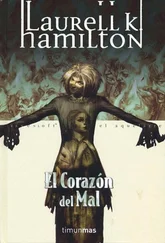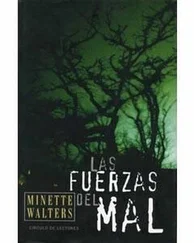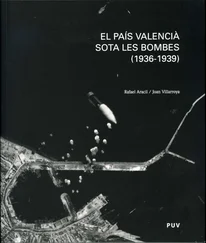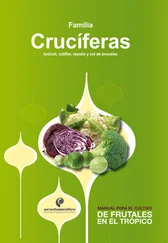Desde lo alto del cementerio se divisaban, además de una enorme franja de mar grisáceo, el Paseo Marítimo y buena parte de los muelles del puerto. Desde la distancia en que se hallaba a Víctor se le hizo imposible averiguar si se había reemprendido la actividad portuaria. Más bien dedujo que todo seguía tan estático como aquella tarde primaveral en que estuvo caminando con David por los tinglados del puerto. Le vino a la memoria su paseo en barca, surcando unas aguas lisas como el cristal, y el arco iris atrapado en la mancha aceitosa. Por aquel entonces parecía que David tenía todavía la fuerza de su parte. Quería descifrar la enfermedad, aunque advirtiera ya que su significado permanecería oculto y que, además, de prolongarse esta situación, quedaría trastocado el orden de las cosas. Estaba preocupado porque creía que se estaba perdiendo aceleradamente el sentido de la realidad. No sabía, entonces, desde luego, que sería la realidad la que acabaría expulsándole a él.
Llegaron, después de algunas dudas de los sepultureros, al rincón donde David Aldrey debía ser enterrado. La comitiva, entretanto, se había reducido a la mitad. Uno de los empleados preguntó a María si quería que abrieran el féretro. Negó con la cabeza. Se mantuvo todo el tiempo cogida de la mano de su hijo. Al igual que ellos también los otros espectadores permanecieron en silencio. A Víctor le impresionó que el acto de sepultura fuera tan sencillo, tan escuálido, de una austeridad que rayaba en la pobreza. Pese al frío los sepultureros tenían gotas de sudor en la frente. Entraban y salían del nicho, descontentos porque restos anteriores dificultaban la entrada del ataúd. Por fin lo introdujeron, entre protestas. Empezó a lloviznar. La mujer de Aldrey fue requerida para realizar algunos trámites que aún estaban pendientes. Cuando todos se hubieron despedido Víctor se encaminó hacia su coche para bajar a la ciudad. Sin embargo, tras dar unos pasos, rectificó y se dirigió de nuevo hacia la tumba de su amigo.
Un camarero del París-Berlín le preguntó:
– ¿Le sirvo ya o esperará a su amigo?
– Esperaré -contestó mecánicamente Víctor.
Sin embargo, cuando el camarero se alejaba rectificó:
– Hoy comeré solo. Puede tomar nota, por favor.
Pese a esta indicación el camarero no retiró el otro cubierto ni Víctor insistió en que lo hiciera. Era mejor así, como si las cosas continuaran en su sitio. En realidad, á excepción de David Aldrey, que no ocupaba su asiento, el París-Berlín había recuperado su concurrencia, presentando un modesto esplendor similar, muy probablemente, al que presentaba cualquier miércoles del año anterior. Los viajantes de comercio, o los que tenían aspecto de serlo, que eran mayoría, parecían haber atravesado incólumes el paréntesis y ahora reaparecían llenos de energía. En sus bocas los negocios eran actividades eternas que planeaban por encima de los altibajos humanos. Aquel día se percibía el optimismo reinante mediante una dicharachera complacencia en esa esencia eterna del comercio que daba pie a sonoras bromas y a joviales apuestas. Sin perder la discreción, tradicional en el París-Berlín, los comensales levantaban la voz por encima de lo que era costumbre y, de vez en cuando, brindaban alegremente por sus éxitos.
A media comida Víctor comprendió que había hecho mal en volver a aquel restaurante. Se había empeñado en rendir su particular homenaje a la memoria de David, pero ahora lo encontraba un acto ridículo, rayando lo grotesco, y se veía a sí mismo como una caricatura en medio de otras caricaturas que comían y reían. Súbitamente tuvo la impresión de que tanto él como los que le rodeaban participaban en las escenas de una vieja película cómica y que muy pronto empezarían a volar los platos de una mesa a otra, embadurnando las caras de los integrantes del festín. Por un rato, al repasar cuidadosamente a sus vecinos de mesa, estuvo en condiciones de adjudicar los distintos ingredientes que les correspondían: las cabezas estaban pintadas con cremas y salsas formando un amasijo multicolor. Víctor soltó una carcajada. Cuando se desvaneció la escena grotesca observó como varios de los presentes le miraban inquisitivamente. El camarero vino en su ayuda solicitándole el postre que quería tomar.
Se sintió el centro de las miradas y esta sensación incómoda se acentuó al intuir que sus vecinos de mesa le juzgaban como un elemento anómalo que enturbiaba su normalidad. Frente a ellos Víctor se sabía acusado por permanecer junto al asiento vacío de David, soldado a él por una complicidad que los otros consideraban malsana. Y en aquel momento experimentó de nuevo algo que ya había presumido desde hacía un cierto tiempo pero que, con el paso de los días, se volvía más agobiante: la certeza de que ciertos hombres, David con toda seguridad, y ahora quizá él mismo, habían sido situados fuera del juego, culpables de haber escudriñado en un mundo que no había existido y, en consecuencia, castigados con la exclusión. David Aldrey había sido excluido drásticamente por haberse inmiscuido demasiado en territorios prohibidos. Pero tampoco Víctor, el mero observador, podía mantenerse al margen, acusado, como sería, de falsedad por creer, o al menos sospechar, que lo que había ocurrido en el último año había ocurrido verdaderamente. Víctor, con su persistencia en recordar, transgredía las reglas del juego. Estaba fuera del juego.
Abandonó precipitadamente el París-Berlín con la premonición de que, al igual que antes para David, también para él había sido decretado el destierro: podía decirse que, al menos tácitamente, había sido expulsado de la ciudad, cumpliendo así la pena por haberse entrometido en su zona secreta. La ciudad era la misma, siempre había sido la misma, siendo individuos como él y como Aldrey los que, al pensar lo contrario, quedaban atrapados en sus propias ficciones. Víctor sabía perfectamente que lo que había sucedido en el último año no era, en modo alguno, una ficción. Pero eso no bastaba cuando lo que se imponía era un mundo que se obstinaba en negar que sus fantasías hubieran sido, en cierto tramo de su historia, las únicas realidades. A pesar de sus resistencias la fuerza de este mundo era demasiado evidente y el propio Víctor se veía desagradablemente impulsado a reconocerlo. La duda, aunque tenida por injustificada, hacía incesantes progresos, particularmente nítidos aquella tarde de fines de diciembre, saturadas las calles de atmósfera navideña, mientras se reproducía la estampa exacta del año anterior con una solidez tal que su sola visión desmentía que hubiera podido ser alterado, en fecha reciente, un equilibrio tan compacto. Las gentes insistían en sus costumbres, ajenas al año que no había existido.
Víctor dedicó el resto de la tarde a comprobaciones que hacía unos pocos días le hubieran parecido fútiles pero que, a partir de la muerte de David Aldrey, se le hicieron indispensables. Quería cerciorarse de lo que para él simplemente era obvio. Recorrió muchos puntos de la ciudad, circulando velozmente en su automóvil como si en cierto modo huyera de cada una de sus comprobaciones. Y no le faltaba razón para ello pues las voces, unánimemente, se pronunciaron contra él. En el Hospital General le aseguraron que no constaba en sus archivos el internamiento de unos pacientes a los que se denominara exánimes. Nunca habían oído hablar de tales enfermos y rechazaban que pudiera darse una patología como la descrita por Víctor. Le despidieron entre chanzas y suspicacias. Tampoco la Hemeroteca Municipal le sirvió de mucho pues los archiveros le informaron que los periódicos de aquel año aún no habían sido clasificados y todavía tardarían en serlo bastante tiempo debido a ciertas innovaciones técnicas. De otra parte, las emisoras de radio y televisión no facilitaban sus grabaciones para consulta sino pasados dos años tras la emisión. El perímetro del silencio era cada vez más extenso y amenazaba con cerrar el cerco. Las dos últimas comprobaciones que Víctor hizo antes de desistir le reafirmaron en esta idea: en la sede del Senado supo, por unos ujieres, que la institución funcionaba normalmente, al igual que siempre, y dos calles más abajo unos obreros que trabajaban en el jardín de la vieja Academia de Ciencias dijeron que, de acuerdo con sus noticias, aquel edificio llevaba años deshabitado. El vacío generaba verdades inconmovibles mientras su verdad, tambaleándose, se demostraba más y más infundada.
Читать дальше