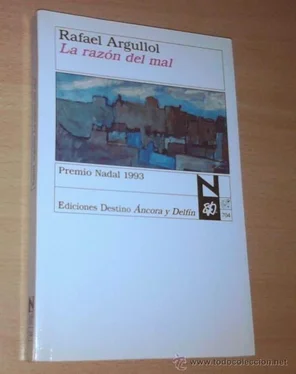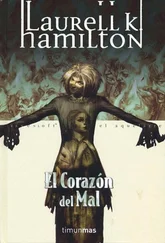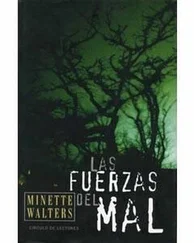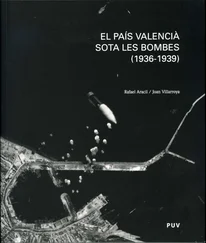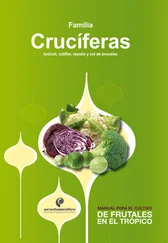– De las que hacen época.
Víctor, tras escuchar los nombres propuestos, sugirió el de Rubén. Lo hizo provocativamente, casi sin pensarlo. Tuvo que repetirlo un par de veces, porque la primera Samper hizo caso omiso de la sugerencia. Luego, sin que su voz se inmutara, le contestó:
– Pero Víctor, se trataría de que fueran hombres con proyección de futuro.
Los conjurados para el olvido cerraban filas de modo que no quedara abierta ninguna fisura. Era tanta, aparentemente, su coherencia que ni siquiera dejaban entrever que se esforzaban en olvidar. Sin embargo, no se podía acusar a uno u otro, por separado, de premeditación pues todos ellos formaban parte, como moléculas obedientes, de un movimiento general que desplazaba a la conciencia en ese sentido. También Víctor Ribera se veía como una de estas moléculas, dependiente por entero de las demás, con la diferencia, quizá, de no lograr alejar la perplejidad que esto le causaba. Las ventajas de la amnesia, que percibía claramente, chocaban con la dificultad que representaba gozar de ellas con impunidad. Y no, según creía, por escrúpulos morales sino por falta de convicción.
Max Bertrán, imperturbable como le gustaba presentarse siempre, opinaba que ni los escrúpulos ni la convicción tenían, en aquel momento, utilidad alguna. Bertrán era, en cierto modo, un caso aparte: lo suyo, en lugar de olvidar, se reducía más bien a ignorar, y dado que apenas se había adherido a las pasiones del año maldito no tenía, tampoco, que desembarazarse de ellas. Su misantropía jocosa le mantenía al margen de sobresaltos, al tiempo que le hacía conservar su peculiar humor que muchos, no sin razón, calificaban de cinismo. Era sincero a su modo cuando aseguraba que no se había sentido afectado por lo que venía ocurriendo en la ciudad. Pese a los cambios de vestuario para él la comedia era siempre la misma.
– Mira, ya sé que han pasado muchas cosas desde hace un año. Por ejemplo, sé que un día nos levantamos y nos encontramos con unos tipos que se habían vuelto idiotas, o locos, o lo que sea, y que estos tipos crecieron como moscas, sin que nunca supiéramos por qué. Sé que luego se han esfumado, sin que sepamos cómo. Sé que hemos estado rodeados de brujos y delincuentes, y no sólo no le hemos puesto remedio sino que nos ha gustado. También sé que cuando debíamos hablar hemos callado y que hemos cerrado los ojos ante cualquier mentira que nos hayan vendido, y que además todos hemos mentido descaradamente. Por otra parte, algunas cosas, tal vez las más importantes, ni las sé ni las sabré nunca. Pero no pienso obsesionarme con esto y tampoco tú tendrías que hacerlo.
Max Bertrán permaneció más serio de lo habitual, casi airado, al expresar su particular balance. Luego, no obstante, recobró su buen humor y estuvo burlándose de los personajes recomendados por Blasi y Samper para el reportaje fotográfico que le había sido ofrecido a Víctor. En su clarificación los pavos reales se alternaban con los reptiles, intercalando, de vez en cuando, distintas especies de aves rapaces. Esto le sirvió para sacar conclusiones:
– Como ves todo sigue igual. Si quieres que te diga la verdad, creo que en el fondo tienen razón los que insinúan que no ha pasado nada: no ha pasado nada que no estuviera pasando hace un año, y mucho antes.
Víctor recibió el telegrama que le anunciaba la muerte de David Aldrey la noche del solsticio de invierno. El texto era escueto: sólo añadía que la ceremonia fúnebre se celebraría, a la mañana siguiente, en el Tanatorio Municipal. Lo firmaba María Aldrey. Se mantuvo mucho rato sentado frente al pedazo de papel azul que había dejado sobre su mesa de trabajo. No sintió dolor o, si lo sentía, ese dolor se había agazapado tras la impotencia que significaba no poder hacer nada por alterar aquel texto. No admitía variaciones ni interpretaciones. Era exacto como un dardo que después de recorrer océanos enteros se clavara certeramente en el grano de arena escogido como diana. Las palabras, en todas las ocasiones, podían ser retorcidas y alisadas, podían ser despedazadas para ser recompuestas, luego, con mayor o menor arbitrariedad. Su materia apenas era más consistente que la gelatina. Pero las palabras encerradas en aquel texto poseían la dureza cortante del acero.
Únicamente en un segundo momento, cuando desvió la atención de las palabras mismas, y de la inutilidad de oponérseles, Víctor estuvo en condiciones de pensar en la muerte de David. Y de pronto le pareció un error, un error anunciado desde largo tiempo atrás, desde que su amigo, situado como los demás ante la encrucijada, había elegido el camino contrario a la supervivencia. Aldrey se empeñó en solitario en una lucha contra el absurdo que no tenía salida. Quiso permanecer en un punto fijo mientras, a su alrededor, el torbellino lo removía todo incesantemente y, al final, cuando todo en apariencia volvió, de nuevo, a su sitio, él resultó el único desplazado.
Enseguida se avergonzó de juzgar a David como si fuera un extraño, preguntándose si realmente le echaría en falta. Por su memoria se sucedieron, desgranados, fragmentos de las conversaciones sostenidas durante tantos años y se dio cuenta de que, en buena medida, eran una crónica de sí mismo. Nunca creyó que hubiera intimidad en su relación con David, cuando menos en el sentido habitual que se le otorgaba a este término, pero ahora percibía que, en otro sentido, esa intimidad, aunque intermitente y discreta, sí existía. Y ello no dejaba de sorprenderle al rememorar unos diálogos en los que en muy contadas ocasiones había estado presente la confidencia personal. Ambos la rehuían, quizá por un pudor gratuito, quizá porque ya desde el inicio adivinaron que era mejor excluirla. Sólo en los últimos tiempos parecía que esta actitud iba a variar, especialmente desde el instante en que David tuvo conciencia de su fracaso. Hizo, entonces, diversos amagos para que su relación fuera diferente. Sin embargo ya le obsesionaba que, como en las demás cosas, fuera demasiado tarde. David siempre había cargado con el caparazón y optó por refugiarse en él definitivamente. Prefirió el silencio al absurdo, pero cuando tomó esta decisión sabía que, antes o después, sería aplastado. Fue, se dijo Víctor, un rasgo más del coraje que le caracterizaba.
La mañana, aunque sin lluvia todavía, era plomiza, con un aire húmedo que calaba en los huesos. En el Tanatorio Municipal el trasiego en torno a la muerte originaba una bulliciosa confusión. Víctor tuvo que informarse varias veces antes de acceder a la sala donde debía celebrarse la ceremonia fúnebre. Había pocas personas, una docena aproximadamente, entre las que distinguió a la mujer de David, a la que reconoció enseguida pese al mucho tiempo transcurrido desde que la había visto por última vez, y a su hijo, del que recordaba alguna que otra fotografía. María era una mujer menuda que se conservaba muy joven. Le saludó afablemente, agradeciéndole su asistencia, y le rogó que se situara en el primer banco, junto a ella y su hijo. Víctor, sin saber por qué, se sintió orgulloso por tal invitación, en la que se reconocía su estrecho vínculo con David. De inmediato, no obstante, vaciló ante esta idea que venía a corroborar la profunda soledad en la que había vivido su amigo. Era chocante que él estuviera colocado entre los primeros, a dos pasos del ataúd cerrado que contenía sus despojos. Seguramente el resto de los asistentes era aún más distante de David de lo que él mismo lo había sido: algunos colegas, algún pariente, unos pocos, escasísimos, acompañantes de compromiso.
El oficiante se atuvo a las frases de rigor, sin disimular en ningún momento que sus pautas valían para cualquier cadáver. Víctor prefirió casi que fuera así, neutro y aséptico como las paredes de la sala. Habló unos diez minutos, los suficientes como para pasar de puntillas sobre todos los grandes sentimientos del hombre y sobre todos los grandes enigmas del mundo. Almacenados en su discurso el amor, el consuelo o el sufrimiento eran platos fríos servidos en un restaurante de comida rápida y la vida ultraterrena, una excursión hasta la esquina más próxima. Con todo, tenía la virtud de despojar instantáneamente de significado a sus propias aseveraciones preservando, intacta, la frialdad de la muerte. Probablemente se limitaba a cumplir con las exigencias de su oficio, sin inmiscuirse en el destino de alguien al que desconocía por completo. Sólo al final, cuando consideró que era obligado aproximarse más a la figura del fallecido, sufrió un par de deslices, asegurando que David era un abnegado cirujano y equivocándose con su apellido. Nadie se lo echó en cara y la ceremonia concluyó rápidamente, no sin que antes retumbara una música desafinada puesta en marcha por el propio oficiante al pulsar un botón situado debajo de su atril.
Читать дальше