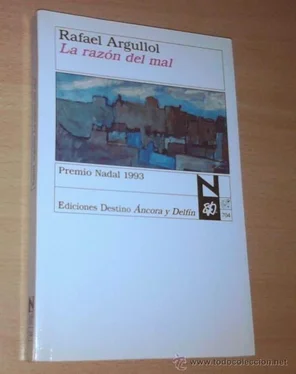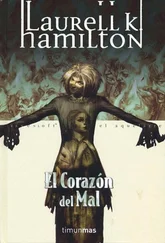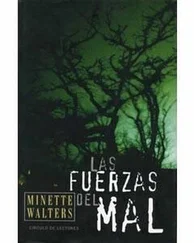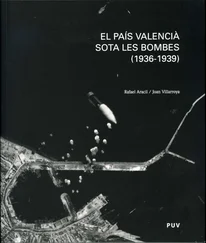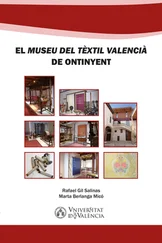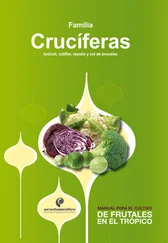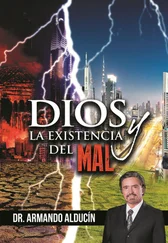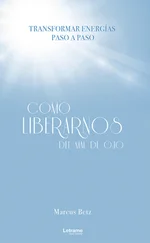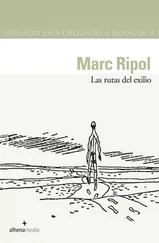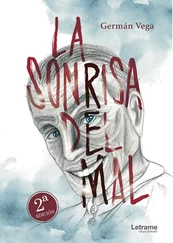– Esto es el espíritu de la fortaleza -había sentenciado Max Bertrán una mañana en que se encontró casualmente con Víctor delante de la terraza desértica de un café de renombre-. El año pasado hubiera sido casi imposible encontrar una mesa libre.
Era una expresión certera porque, efectivamente, parecía que el espíritu de la fortaleza se había apoderado de la ciudad, de modo que sus habitantes tenían una constante necesidad de refugio. Cotidianamente sus incursiones, más allá de las murallas de sus casas, les conducían a los centros de trabajo y aprovisionamiento, para, a continuación, correr a resguardarse en sus madrigueras. Lo superfluo había ido cediendo terreno a lo imprescindible, debilitándose hasta tal punto la vitalidad social que daba la impresión de que una ley de hierro, ruda y arcaica, hubiera aplastado el complejo entramado de leyes que encauza la conducta de una comunidad moderna. Podía incluso afirmarse que la ciudad, sin abjurar explícitamente de su refinada civilización, había sufrido un brusco retroceso en la historia, descendiendo hasta estadios primitivos del comportamiento humano. Y, así, en la cumbre de su progreso, segura hasta hacía muy poco de su bienestar, experimentaba lo que era la lucha por la supervivencia en un entorno hostil.
A esta realidad, alejada de toda previsión pero tal vez comprensible por la fuerza agobiante de las circunstancias, se le superponía otra, incomprensible, que reforzaba la hipótesis de Bertrán: la ciudad no sólo actuaba, en sus instancias interiores, de acuerdo con el espíritu de la fortaleza sino que ella misma era ya una fortaleza. Era una ciudad aislada del mundo exterior sin que, no obstante, nadie hubiera cerrado las puertas.
La paulatina disminución del número de forasteros, hasta llegar a su práctica desaparición, constituyó un hecho penoso por cuanto acrecentó en los ciudadanos la idea de habitar una ciudad marcada. Nadie la visitaba por placer y los que lo hacían por obligación, debido a los vínculos comerciales que mantenían, se limitaban a estancias precipitadas. El Consejo de Gobierno consiguió asegurar el intercambio mercantil pero, fuera de este aspecto fundamental para la población, fracasó en sus intentos de restablecer una imagen de normalidad a los ojos exteriores. Excepto a algunos aventureros curiosos y a algunos voluntarios del humanitarismo, que se ofrecieron a colaborar, a nadie se le ocurría viajar a la ciudad marcada.
Aunque era un hecho difícil de aceptar con resignación nada podía hacerse para evitarlo. El estigma, al propagarse más allá de las fronteras, infundía temor y ahuyentaba a los visitantes. Sin disimular la rabia que esto producía hubo, sin embargo, que admitir la coherencia que entrañaba. Lo realmente incoherente era que el espíritu de la fortaleza también actuara en sentido inverso: nadie salía de la ciudad. No hubo explicación capaz de justificar esta actitud y, lo que resultaba más asombroso, nadie la ponía en entredicho. Fue un proceso lento que fue afirmándose a medida que transcurría el invierno. En las primeras semanas, tras estallar la crisis de los exánimes, los hábitos apenas se modificaron y la gente abandonaba la ciudad según los ritos acostumbrados. Viajaba, como lo había hecho siempre, o acudía a la casa de fin de semana. Luego se redujeron los ritmos, con salidas cada vez más esporádicas. Finalmente, a no ser a causa de una urgencia, se produjo una renuncia drástica a emprender cualquier viaje. Cuando, debido al crecimiento del mal, parecía más aconsejable la huida, la ciudad, concentrada en sí misma, ejercía una atracción insuperable sobre sus habitantes. Un muro, tan invisible como invulnerable, rodeaba férreamente su perímetro, separándola del mundo exterior y recluyéndola en el suyo propio.
En el interior de la fortaleza todo transcurría entre la oscuridad de la rutina y los relámpagos de la agitación. La vida, estrechando su silueta, se había hecho mínima, elemental, una sombra de su significado. Las normas excepcionales, con las que se había tratado de contener la situación excepcional, la habían despojado de ornamentos, mostrándola en su seca desnudez. Acabado abruptamente el banquete el convidado, antes seguro de su suerte, se había visto transformado en un harapiento mendigo al que correspondía alimentarse con las migajas. Y el mendigo aprendía a serlo, adaptándose obedientemente a su recién inaugurada miseria, sin dejar de soñar en aquel banquete del que, en un tiempo muy próximo, creía participar.
La nueva miseria, sometida a la disciplina, conducía a la mansedumbre pero, simultáneamente, el sueño del mendigo excitaba las acusaciones y las esperanzas. Se buscaban febrilmente los orígenes del mal que había cercenado la opulencia de la vida y, cada vez con mayor desprecio, se rechazaban cuantas explicaciones razonables trataban de dar las autoridades. Los caminos de la ciencia, que hasta entonces no habían llevado a ninguna parte, extraviándose en la espesura de las promesas incumplidas, fueron juzgados abiertamente como callejones sin salida en los que cualquier posibilidad de salvación quedaría atrapada sin remisión. Como consecuencia, muy pronto pareció aconsejable recurrir a otros caminos.
Los templos se llenaron. Hacía tanto tiempo que esto no sucedía que la mayoría de los nuevos fieles tardó en familiarizarse con las ceremonias litúrgicas. La religión no formaba parte de las necesidades anteriores y, si bien había sido conservada como se conservan las antiguallas respetables, apenas tenía influjo alguno. Dios vagaba perezosamente entre vapores de incredulidad. No era negado pero tampoco tomado en consideración, con la salvedad de breves momentos en que era invocado más por costumbre que por convicción. En aquellos días, despertando del sopor al que había sido destinado, resurgió como gran protagonista y arrastró a la multitud hacia sus dominios.
Dios era la palabra con que el renacido fervor trataba de conjurar el mal. Al principio esto desconcertó a los propios sacerdotes que, aunque veían con agrado el renacimiento de la fe vacilaban ante su misión. Tras largos años al servicio de un jardín baldío les costaba apreciar el vigor de la inesperada floración. Era como si hubieran olvidado el poder que, en otras épocas, habían detentado. Muchos sacerdotes, con sus liturgias repetitivas, decepcionaron a aquellos feligreses ávidos de escuchar soflamas acusadoras y apologías de la esperanza. Otros, sin embargo, aprendieron con rapidez la alquimia que se les demandaba y, muy pronto, algunos templos gozaron de un prestigio especial.
Los predicadores competían entre sí para ganarse el favor del público. Y bajo el fragor de los pulpitos el pecado, después de su dilatada caída en desuso, adquirió un auge extraordinario. En boca de los oradores se transformaba en el término preciso para designar el origen del mal que corroía la existencia de la entera comunidad. El atrevimiento en el dibujo de sus contornos aumentaba en proporción al deseo del público de ser introducido en círculos cada vez más tenebrosos. En los titubeos iniciales el pecado fue identificado tímidamente con una falta de sensibilidad moral. Más tarde, consolidada la idea de que la culpa estaba en la raíz de todo cuanto acontecía, el pecado se adornó con cualidades crecientemente abismales. Se habló por parte de los más cautos, de la ausencia de Dios. Pero eso pareció insuficiente a los más osados que, primero con moderación y luego con entusiasmo, apuntaron a la presencia del demonio.
Fue de este modo, con asombrosa facilidad, que el demonio fue rescatado del desván de los trastos inservibles para ser presentado en público como el gran maestro de ceremonias que dirigía sibilinamente toda la función. La ciudad recibió con beneplácito la irrupción del gran instigador, preguntándose muchos por qué habían tardado tanto en percibir su llegada. Por fin, gracias a él, era posible reconocer la causa de la desgracia. Los mejores predicadores, aquellos que conseguían llenar día a día sus iglesias, ofrecían detalles exuberantes sobre el poder del demonio, el cual, metamorfoseándose por obra de sus comentaristas, pasaba de ser un tentador sutil a ser un destructor pavoroso. Frente a él sólo eran útiles el sacrificio y el rezo. Y consecuentemente la ciudad, aunque inexperta en estas prácticas, se volcó en la expiación y la plegaria organizando demostraciones masivas de devoción.
Читать дальше