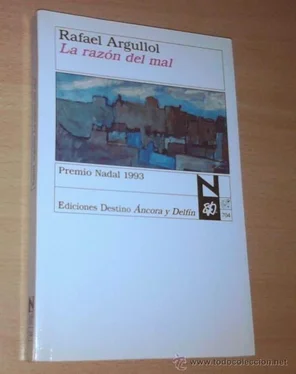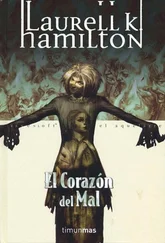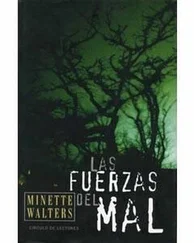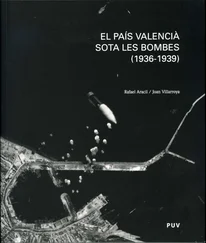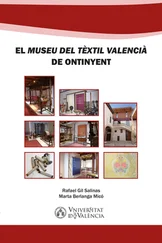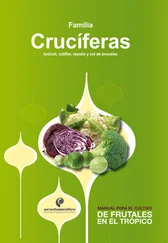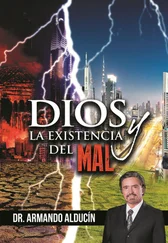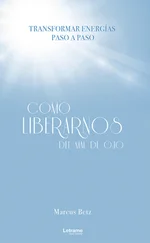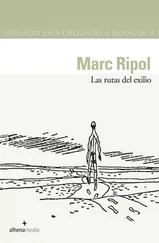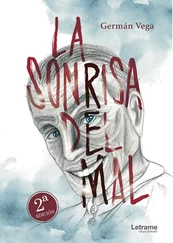En aquellos días gélidos el caudal de afectados por la enfermedad aumentó de modo desorbitado. Las aguas malignas empezaron a rebasar los diques de contención, regando, con sus miasmas, la piel de la ciudad. El veneno penetraba por todos sus poros, y cualquier antídoto era insuficiente. Por primera vez hubo claros síntomas de terror en una población que, arrinconando su pudor y su disimulo, se vio empujada a sentir el sabor amargo del peligro. Y bajo el imperio del peligro las conductas se volvieron peligrosas. Las familias que antes, desesperadas, entregaban sus enfermos a los hospitales, ahora lo hacían con alivio y, aun, con rabiosa satisfacción. Los hogares vomitaban a sus envenenados, despreocupándose de su suerte. Nadie quería tener contacto con el mal.
Pero el temor al mal aprisionó a la ciudad en una red de odios, sospechas y acusaciones. Poco importaba que los exánimes fueran inofensivos en su terrible apatía. Portadores de un estigma fatal e incomprensible se les otorgó la imagen de agresores agazapados. Eran individuos que podían irrumpir a cualquier hora y en cualquier sitio para envolver con su desgracia. De enfermos a adversarios, los exánimes fueron tomando la forma de una quinta columna que actuaba impunemente en el seno de la comunidad. En las casas el vecino contemplaba con recelo al vecino y en las calles, el transeúnte al transeúnte. Cada ciudadano se impuso el deber de ser guardián de los demás.
Naturalmente esta actitud repercutió en todos los órdenes de la vida ciudadana. Donde se hizo sentir con más evidencia fue en los lugares de ocio. Bares y restaurantes vieron disminuida drásticamente su clientela. Algunos cines tuvieron que suspender sus proyecciones por falta de espectadores. Se aplazaron conciertos y representaciones teatrales. Las competiciones deportivas languidecieron. La mayoría sólo abandonaba su casa para ir en busca de lo imprescindible. Y lo imprescindible, como pronto se dedujo, era sobre todo el alimento y el salario. Hubo acumulación de provisiones y, con ello, el temor a un futuro desabastecimiento. Se mantuvo la disciplina laboral pero nadie se atrevía a pronosticar hasta cuándo podría mantenerse.
El Consejo de Gobierno, aunque pretendió prolongar la prudencia, acabó legislando con rotundidad. La inicial serenidad de la población durante el mes de diciembre le había sorprendido agradablemente. Ahora la sorpresa era de signo contrario. El estado de ánimo que denotaba la ciudad exigía intervenciones severas. Se convocó, de nuevo, al Senado a una sesión urgente, si bien esta vez con la intención de despojarlo de sus atribuciones. No fue disuelto, pues se continuó estimando necesario preservar las formas, pero se anuló su poder. No tenía sentido, se dijo, proceder a largas deliberaciones cuando lo que la situación reclamaba era rapidez. El partido gubernamental y el de la oposición se pusieron de acuerdo para que este último entrara en el Consejo. Mientras se engrasaba la maquinaria de los decretos se informó solemnemente a los representantes del pueblo que las hermosas discusiones debían ser postergadas para tiempos mejores. Los senadores, sin argumentos para defender la rentabilidad de sus voces, aceptaron sin resistencia la utilidad de su silencio.
Uno tras otro, los decretos fueron promulgados con celeridad. El primero y más importante era, por supuesto, aquel que sancionaba la legitimidad de gobernar por decreto durante un período provisional. Gracias a ello se supo que había comenzado oficialmente la provisionalidad. La ley no permitía vislumbrar cuándo terminaría. Sin embargo, esto no parecía amedrentar al Consejo de Gobierno que, en pleno ímpetu legislador, cuidaba con esmero el redactado de sus disposiciones de modo que acabara siempre con la misma indicación: provisionalmente. Y así, provisionalmente, se introdujeron la censura en todos los medios de comunicación y la policía en todos los rincones de la ciudad.
Ya avanzado el mes de enero el escenario urbano ofrecía un aspecto singular, como si en él se librara una batalla que, sin embargo, no dejaba signos de destrucción. Todo estaba intacto. No había ruinas ni ningún otro indicio devastador. No se veían fuerzas que combatieran entre sí. Nadie guerreaba y, no obstante, se afianzaba la certidumbre de que, efectivamente, una guerra tenía lugar. A ello contribuía, sin duda, la constante presencia de patrullas policíacas y la cada vez más insoportable exhibición de ambulancias. Pero, todavía más que estas señales visibles, la certidumbre de la guerra se sustentaba en lo invisible. Era lo que no se veía lo que la hacía palpable. Era su irrealidad lo que la hacía verdadera.
El que los periódicos, las emisoras de radio o las televisiones, sometidos a la censura, dieran constancia de la paz reinante únicamente ayudaba a alimentar el sentimiento de guerra intangible. Los partes bélicos, elaborados por portavoces anónimos, se propagaban espontáneamente, excitando el miedo pero asimismo la fruición ante lo prohibido. En consecuencia, los frentes de batalla se multiplicaron. Se habló de disturbios en los barrios periféricos, acompañados de represiones sangrientas. También se aludió a un cierre inminente de las escuelas y no faltaron los informadores, siempre etéreos, que pronosticaron quiebras comerciales y despidos masivos. Entre tanto, la imaginación popular, espoleada por las murmuraciones, incrementaba generosamente la cantidad y el peligro de los exánimes. Desconociéndose la cifra aproximada se hacían cálculos tan abultados que pronto se dejó de hablar de individuos, prefiriéndose la imagen de una multitud informe que se desparramaba por los recovecos de la ciudad. Los afectados por el mal pasaron de ser algunos a ser muchos. Sin embargo, la continua repetición de que eran muchos rompió las fronteras de cualquier magnitud: entonces, sencillamente, fueron eso o aquello, una presencia que se evocaba con una mezcla de crueldad y terror. La imaginación, aliada con la censura, conformó un demonio que se agigantaba sin cesar.
En estas circunstancias los mensajeros de la desdicha actuaron con indiscutible eficacia, descargando los rumores en los oídos ávidos de la población. Cuanto más sombrío era el mensaje mayor era el éxito de su impacto. De ahí que, mientras a las informaciones oficiales se les otorgaba escaso valor, las suyas, ricas en conjeturas, eran escuchadas con morboso interés. Esto se puso de relieve cuando el Consejo de Gobierno hizo público, a través de una nota difundida por los periódicos, la creación de unos centros de acogida destinados a subsanar la insuficiencia de los hospitales. De inmediato estos centros dieron pábulo a innumerables sospechas contradictorias. Unos pocos, invocando la piedad, denunciaban el hecho, alegando que habían oído hablar del hacinamiento en que se encontraban los internados y de la escasez de los medios empleados para cuidarles. La minoría piadosa creía que se les había encerrado para someterles a una muerte lenta. Otros, los más, suponían una situación opuesta, manifestando su desagrado por la imprudencia de las autoridades. Para ellos los centros de acogida no garantizaban la seguridad de los ciudadanos. Contaban detalles macabros de lo que sucedía en su interior y exigían protección frente a eventuales agresiones. No obstante, unos y otros tenían algo en común: todos se declaraban ajenos al mal. Ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido había sido afectado por éste. El mal se iba extendiendo a través de los demás.
Víctor le comentó a David estos rumores. Éste se mostró, en parte, sorprendido. Paradójicamente el hecho de hallarse, de manera cotidiana, en el ojo del huracán, le hacía ignorar algunos de sus efectos devastadores. Aferrado a su condición de médico no entendía que pudieran realizarse fantasiosas especulaciones. Para él una enfermedad era una enfermedad, por rara y desconocida que fuese. Cuando Víctor le colocó ante la evidencia de admitir que el problema había dejado de ser exclusivamente sanitario el doctor Aldrey expresó su desagrado.
Читать дальше