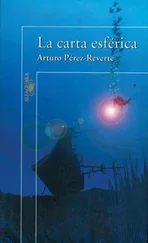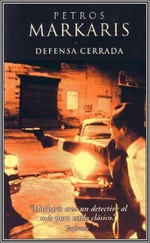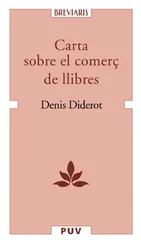– Ya está bien, se acabaron los mimos, que mañana hay que madrugar.
Una noche me dejó que le acariciara los pechos. Fue ella quien me lo pidió. Se desabrochó la parte de arriba del camisón y me dijo que metiera la mano. Tumbada, sus pechos no parecían tan grandes, y variaban de forma cuando los tocabas, como pasaba con las bolsas de grano. Tenía el pezón muy grande y duro, y a ella se le escapó un suspiro cuando se lo toqué. Le pregunté si le hacía cosquillas y asintió con los ojos cerrados.
– Si fueras mi niño -me dijo-, tendría leche para ti y te la daría a beber.
Su voz era densa y profunda, como si le costara respirar. Le contesté que no quería ser su niño sino su novio, para llevarla a los bailes como hacía Javi, y ella se echó a reír.
– Ah, está bien, está bien…
Y metiendo su mano bajo el pantalón del pijama me cogió el sexo, con el que jugó unos segundos.
– Vaya, no está nada mal -murmuró-; cuando crezcas un poco, esta culebrita le va a gustar a más de una.
Yo no entendía por qué decía eso, pero me gustaba que me tocara ahí. Era como mi madre cuando me bañaba, que jugaba con mi sexo y me gastaba bromas.
– Un día te la voy a comer.
Pero Marga enseguida retiró la mano.
– Bueno, ya está. Se acabó la luna de miel.
A la mañana siguiente, y en un momento en que nos quedamos solos en la cocina, Marga me dijo al oído, al tiempo que se señalaba los pechos:
– Lo que pasó anoche no se puede contar, ¿de acuerdo?
Y al decir esto se puso colorada. Marga se ponía colorada por cualquier cosa, y la sacaba de quicio que se rieran de ella. A veces se ponía tan rabiosa por esto que se iba a su cuarto a llorar. Sara la consolaba.
– Mujer, no seas tonta. Más vale un ratón colorado que cien descoloridos.
Se sonrojaba sobre todo con las cosas que le decían los hombres, en especial mi padre. Él siempre estaba gastando bromas y, cuando entraba en la cocina, las risas estaban aseguradas. Sara decía que era como cuando entraba el zorro en el gallinero, que todas las gallinas se alborotaban. Pero mi padre sólo buscaba un poco de distracción. No entendía a mi madre, ni sabía qué hacer para ayudarla, y se refugiaba en la cocina. Lo suyo no eran las sutilezas del corazón ni sus llamadas indefinibles. Era triste verle junto a la cama de mi madre. Parecía otro hombre, alguien que nada tenía que ver con aquel que siempre bromeaba con las mujeres, y al que ellas escuchaban encandiladas. Porque hubo otras mujeres desde el principio, sobre todo cuando empezó a ausentarse de casa. Recuerdo los hechos, pero no sé bien cuándo tuvieron lugar. La muerte de mi hermano creó un nuevo orden, un tiempo sin leyes que se prolongó hasta el día en que mi madre decidió abandonarnos.
Me cuesta volver atrás, sobre todo al tiempo de la enfermedad de mi madre, al tiempo de su noche triste . Supongo que tuvo lo que hoy no dudaríamos en llamar una depresión, que se desencadenó unos meses después de la muerte de mi hermano y que la retuvo un tiempo en la cama. Luego, y poco a poco, empezó a mejorar. En esa época, Sara iba a visitarnos por las tardes. Se sentaba junto a mi madre y hablaba con ella sin descanso porque quería que saliera de aquel pozo negro en que se había metido. Era tan pequeña que, cuando se sentaba en el sillón que hacía pareja con el de mi madre, los pies no le llegaban al suelo.
– No se puede pelear contra el destino -le decía Sara a mi madre.
Ésa era la lección que había aprendido: la vida seguía su curso, aunque nosotros nos empeñáramos en llevarle la contraria. Las personas nacían, dejaban de ser niños para hacerse adultos, y enseguida eran viejos y se tenían que despedir de todo. La vida era un río y nosotros íbamos en una barca que la corriente se llevaba. No podía detenerse, no podíamos hacerla regresar. Ella a nadie había amado más que a Jandri, pero por mucho que lo quisiera, no podía volver al tiempo en que habían vivido juntos en el pueblo, el más feliz de su vida.
Jandri medía lo mismo que ella. Cuando iban por la calle parecían dos niños que pudieran moverse libres por el mundo, al margen de la autoridad de los mayores. Y cuando ya estaba en Madrid, las cartas que escribía para Sara reflejaban el entusiasmo de un chiquillo. A pesar de la pobreza, de los bombardeos frecuentes, Jandri no tenía la sensación de estar en un mundo que se desmoronaba, sino al comienzo de uno nuevo en que serían posibles cosas inimaginables en éste: que no hubiera ricos y pobres, que las mujeres pudieran elegir la vida que querían tener, que todos tuvieran trabajo y que las puertas de las casas estuvieran abiertas porque nadie necesitara robar para vivir. Un mundo donde los gatos no se comieran a los ratones, y donde los pájaros se posaran en las manos de los hombres.
Jandri había estado en el destacamento encargado de proteger de los bombardeos las pinturas del Museo del Prado, y en sus cartas las describía. Los cuadros de los bufones, hechos de un aire quieto; el cuadro de los fusilamientos del dos de mayo, y el contraste que había entre el blanco de las camisas y el color de la sangre; o aquel otro que le recordaba al que había en la capilla del pueblo que se llamaba El triunfo de la muerte , donde se veía a los esqueletos empujando a los hombres hacia un cajón como aquellos en que se metía a los toros antes de llevarlos a la plaza. Pero sobre todo le hablaba del más hermoso de todos: una anunciación pintada sobre un fondo de oro. Su autor había sido un monje muy humilde, que antes de pintar se arrodillaba a rezar. Y en él se veía a la Virgen en una casita pequeña y a un ángel que le venía a decir que ella había sido la elegida. Lo que más le extrañaba era que el ángel parecía tan nervioso como ella, y no había forma de saber quién de los dos lo estaba pasando peor, si ella por recibir a aquella criatura alada, que no sabía de dónde venía, o el ángel por bajar a la tierra y tener que visitar a una muchacha tan asustada y hermosa. Y Jandri le contaba a Sara que se tiraban en el museo toda la noche, embalando los cuadros para salvarlos de las bombas. Y era cosa de ver el cuidado que ponían al hacerlo, que muchos de los milicianos ni siquiera sabían leer, y apenas habían tenido en las manos otras cosas que la hoz y el arado, pero cogían aquellos cuadros como los curas el cáliz durante la misa, como si un gesto equivocado pudiera significar el fin de todas las cosas. Casi siempre en silencio, porque de un mundo sin silencio ni belleza nada bueno podía esperarse. Y en aquellos cuadros estaban ese silencio y esa belleza, como lo estaban en los niños dormidos.
Cosas de este tipo eran las que Jandri le escribía a Sara. Siempre había tenido un don especial para las palabras y aunque apenas había ido a la escuela, le bastaba con empezar a hablar para que todos se pusieran a escucharle, que siempre estaba contando historias que nadie sabía de dónde se sacaba.
Sara nos decía que un día nos iba a traer una de esas cartas para que viéramos lo limpias y lo bien escritas que estaban, que no había ni una sola tachadura en ellas y la letra era menuda e igual, pero nunca lo hizo porque tenía miedo de que se pudieran estropear. Las guardaba en una caja de metal, en un rincón de su armario, y más de una vez me las enseñó cuando iba a verla, aunque su contenido era un secreto que sólo a ella pertenecía y nosotros teníamos bastante con escucharla. Marga decía que eso era porque en aquellas cartas no la trataba como a una hermana sino como a una enamorada, y que una vez una sobrina de Sara, que era amiga suya, las había leído a escondidas y se había quedado sin habla al ver las cosas que allí estaban escritas. Mi madre decía que la dejáramos en paz, que si Sara no quería enseñarnos las cartas, sus razones tendría, y que había que respetarlas, pero Marga volvía a la carga siempre que tenía ocasión.
Читать дальше