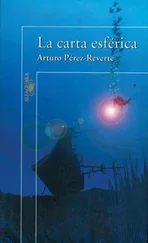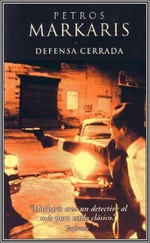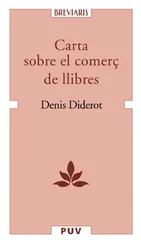Los niños cambian tu vida para siempre. Son torpes y débiles, y te ocupas de ellos sin darte cuenta del peligro que corres a su lado, el peligro de ser hechizada para siempre por su belleza. Una piedra, un árbol añoso, una vaca vieja no tienen ningún poder sobre nuestro corazón, pero nos basta con ver un brote minúsculo, un pájaro que se ha caído del nido o un gatito maullando en un saco, para perder el juicio. Y el poder de los niños es aún mayor, porque nos dicen que es posible volver a empezar. Eso me pasó a mí con vosotros. No me cansaba de miraros, sobre todo cuando estabais dormidos. Tan guapos, tan ajenos al mal que había en el mundo. Me recordabais a Moisés flotando en su cesto en las aguas del Nilo. Tenía que daros de comer, compraros ropa y cambiaros los pañales, pero no me importaba. ¡Qué muchacha no habría deseado tener la misma suerte que la hija del faraón! Y sin embargo, a todas horas temía por vosotros, y cuanto más os amaba más crecía en mí el temor a que os pudiera suceder algo malo. Sí, eso pasa con los que queremos, que siempre pensamos que los vamos a perder. Una vez te pusiste muy malito. Tenías una infección intestinal, y en pocos días perdiste tanto peso que hasta el médico creyó que te ibas a morir. No podía darte de comer porque todo lo devolvías, y para que no te deshidrataras, me pasaba las noches junto a tu cuna dándote agua con un cuentagotas. Pero una mañana pasó algo. Acabábamos de comer y yo había llevado tu cuna a la cocina para poder vigilarte. Estaba recogiendo los platos cuando vi que te habías levantado para coger las migas que habían quedado en la mesa. La luz entraba por la ventana y era como si aquellas migas tan blancas hubieran nacido del mismo sol. Y supe que no te ibas a morir.
La tía Gregoria se murió de repente y mi padre, que estaba trabajando, fue a su entierro acompañado de sus dos compañeros. Desfilaron tras el ataúd con la pareja de la Guardia Civil, como si la tía fuera el gobernador. En ese tiempo había cuatro curas en el pueblo y dijeron juntos la misa. Todo el pueblo estaba en la iglesia. La tía Gregoria tenía fama de loca, pues aprovechaba la oscuridad de la noche para recorrer las calles y asomarse a las ventanas de las casas, con el consiguiente sobresalto de sus moradores, pero hacía muchas obras de caridad y sostenía con una importante suma de dinero las Escuelas del Ave María. También se ocupaba de los gastos de varios chicos del pueblo que estaban en el seminario. Todos ellos vinieron al funeral. Eran casi unos niños, pero iban vestidos con sotanas negras y tenían los rostros muy pálidos, como si nunca les dieran el aire y el sol. Desfilaban sin apenas levantar los ojos del suelo. No querían mirar las calles, las puertas de las casas, los animales que recorrían el pueblo, las bicicletas y las herramientas, porque habían renunciado al mundo para seguir su camino hacia Dios. Entre ellos estaba Teodorín, que era nuestro amigo. Teodorín tenía una burra a la que quería con locura. Se llamaba Paola, y siempre estaban juntos. Incluso muchas noches, cuando su madre se despistaba, se iba a dormir con ella al establo. Se acostaba a su lado y se dormía acariciándole las orejas. Y Paola le correspondía con un amor no menos arrebatado e inexplicable, hasta el punto de que le bastaba con sentirle cerca para ponerse a rebuznar. Era una burra muy inteligente y hacía todo lo que su amo le decía. Sabía cómo tenía que empujar la puerta para entrar y salir del establo, y era capaz de ir sola a la huerta y andar por el monte sin perderse.
Teodorín era muy aplicado en la escuela y aprendía con facilidad lo que le enseñaban. Fue don Luis, el maestro, quien aconsejó a la tía que le mandara al seminario para que pudiera terminar el bachillerato. Así lo hicieron, y Teodorín se fue a estudiar interno a Sahagún. El seminario se regía por un régimen muy severo. Tenían que levantarse cuando amanecía, y el frío era tan intenso que muchas mañanas no podían ni lavarse porque las cañerías se habían helado. Se pasaban allí encerrados todo el año y sólo podían visitar a sus familias unos días durante el verano. Pero Teodorín no pudo aguantar sin ver a Paola y se escapó. Aun sin dinero, logró aparecer en el pueblo tres días después. Y lo encontraron abrazado al cuello de la burra, dormido sobre su lomo. Iban a expulsarle del seminario, pero la tía Gregoria consiguió que le perdonaran. Aún consiguió otra cosa, que le dejaran venir en Navidad y en Semana Santa para ver a su amiga. Según Teodorín, la tía era la única que había entendido su amor por aquel animal. Y contaba que hasta una vez les había invitado a merendar a los dos.
– ¿Cómo que a merendar? -le preguntaba mi madre.
– Sí, como lo oyes. Estuvimos merendando los tres juntos: doña Gregoria, Paola y yo. Chocolate con churros, para ser más exactos.
Según parece, la tía estaba en el portalón, donde solía pasarse las tardes por ser el lugar más fresco de la casa, cuando llegó Teodorín a traerle un recado. Y la tía, al ver a la burra en la puerta, le dijo:
– Anda, haz pasar a la burra, que os invito a merendar.
E hizo que le sirvieran chocolate en una tacita. Teodorín se emocionaba al contar aquello, y mi madre no podía contener la risa.
– ¿De verdad le dio el chocolate en una taza? -le preguntaba.
– Sí, así fue, que doña Gregoria todo el rato se comportó como si la burra fuera una persona. Y hasta estuvo hablando con ella. A ver, Paola, le preguntaba, ¿y cómo te parece a ti que va a ser la cosecha de cereal? Y las uvas, ¿crees que madurarán para la Cruz?
Cuando venía al pueblo de vacaciones, Teodorín no se separaba un momento de su amiga. Subían juntos al monte, y hasta le leía en alto los libros que llevaba. Y era cosa de ver la atención con que la burra le miraba. Sus ojos densos, del color de la miel, parecían entonces, al conjuro pausado de la lectura, poblarse de pensamientos, como si de un momento a otro fuera a ponerse a comentar lo que estaba escuchando. Los burros son testarudos y a veces, sin que pueda saberse por qué, se detienen y aborrecen el lugar por donde van. Cuando a Paola le pasaba esto, Teodorín no insistía y la dejaba seguir a su aire. Un día la burra se negó a pasar por un barranco y al comentarlo en casa, el padre de Teodorín le dijo que en ese lugar estaban enterrados unos del pueblo que habían matado los falangistas durante la Guerra Civil. Teodorín decía riéndose que Paola era como la burra de Balaán, que había visto un ángel antes que su amo, y que veía cosas que nosotros no llegábamos a ver. La muerte del animal cambió su carácter. Se volvió melancólico y huraño, y cuando venía al pueblo no salía con nadie, aunque siguiera viniendo a visitarnos. Siempre me llevaba a ver el portalón.
– Mira -me decía-, justo ahí fue donde nos tomamos el chocolate con churros.
Un día mi madre le preguntó si pensaba quedarse de cura cuando terminara el bachillerato, y Teodorín le dijo que sí. Desde que se había muerto Paola, ya no le gustaba ni salir al campo, porque las cosas no le decían nada. No le importaba que lloviera o que hiciera sol, que el monte se llenara de jaras o de conejos. Tampoco le gustaba la comida. No distinguía los sabores y le daba lo mismo comer uvas, queso o membrillo porque todo le sabía igual. Se había vuelto como las ánimas del purgatorio.
Mi padre nos contó que, cuando llegaron al cementerio con el ataúd de la tía, se puso a llover a cántaros y fue la espantada general. Hasta el cura y los guardias civiles se fueron corriendo. Sólo quedaron mi padre, Teodorín y los dos inspectores. La fosa se llenó de agua y el ataúd se puso a flotar como si fuese el arca de Noé. A su muerte, la tía Gregoria no pesaba más que una niña. La estuvieron velando en el suelo. Ponían a los muertos en el suelo, sobre una sábana, para que estuvieran rígidos cuando llegara el ataúd. Pero la tía Gregoria se dobló por la cintura al meterla en la caja. No parecía muerta sino dormida, y tenía un extraño rictus en la boca. Daba escalofríos verla, porque era como si se estuviera riendo de ellos.
Читать дальше