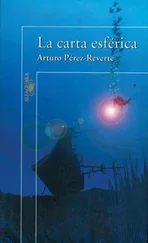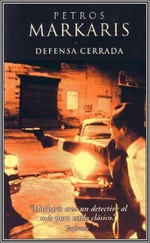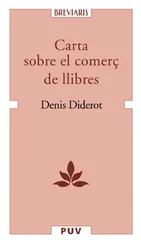Un día en que la tía sorprendió a Sara leyendo las cartas, le preguntó de quién eran, y cuando ella le dijo que eran las cartas que Jandri le había escrito desde Madrid y que habían llegado a sus manos al terminar la guerra, la tía le pidió que se las leyera. Le gustaron tanto que cada cierto tiempo volvía a pedirle que lo hiciera otra vez, y se veía que se emocionaba porque la piel se le sonrojaba al escucharlas y sus ojos brillaban como los ojos de las palomas cuando ven el grano en las eras. Pero la tía nunca volvió a referirse a lo que había pasado cuando le escondió junto a ella en su cama hasta una noche muchos años después. Ya eran casi unas viejas. La tía ya se había acostado, y Sara estaba arreglando las ropas de su cama, como hacía siempre. Acababa de dejar el agua en su mesilla, cuando la tía le dijo: ¿Te acuerdas de cuando escondimos a Jandri? ¡Cómo engañamos a aquellos brutos! Sara apenas pudo articular otra cosa que un inaudible sí. Y la tía añadió: Qué pequeño era, ¿verdad? Parecía el cordero que se salvó en la inundación.
Sara se retiró a su cuarto y se puso a llorar sobre la cama. Lloraba por todo lo que había pasado, por aquella guerra absurda en que los hombres se habían enfrentado como alimañas. Lloraba por lo mal que se habían portado en el pueblo con ellos, haciéndoles la vida imposible con sus murmuraciones. Y porque sólo la tía había comprendido lo que ella sentía por Jandri, que le había bastado con tener ese cuerpo a su lado para darse cuenta de lo que debía de ser el amor. Por eso la tía nunca la juzgó, ni le preguntó nada. Y Sara me dijo que era justo eso lo que le agradecía, porque en el pueblo tenían razón y ellos no se amaban como dos hermanos, sino como se aman los hombres y las mujeres. Fue por eso por lo que Jandri estaba a todas las horas con Modesto e incluso se fue a vivir a su casa y se afilió al sindicato, que no lo hizo porque fuera comunista, sino por estar con ella el menor tiempo posible y no tener tentaciones. Porque es verdad que dormían juntos. Lo hacían desde que eran pequeños y, cuando su madre no estaba, que vendía hortalizas por los pueblos y a menudo tenía que dormir fuera, se iban el uno a la cama del otro porque tenían miedo. Era ella la que le iba a buscar. Anda, ven, le decía. Sólo un poco, hasta que me duerma. Y una noche empezaron con los besos. Luego llegaron las caricias en sus cuerpos desnudos. Y así estuvieron hasta que ella se desarrolló, y Jandri cogió miedo, porque decía que se iban a condenar. Y dejó de ir a su cama, aunque ella se las arreglaba alguna noche para convencerle de que lo hiciera. Pero entonces ya no había besos ni caricias, que Jandri llegaba a poner el mango de una guadaña entre los dos, para que no pudieran tocarse, y sólo se tocaban la mano, que los dos ponían sobre el astil de la guadaña. Y así se quedaban dormidos.
Muchas noches ella se despertaba, y como no podía resistir el deseo de verle, encendía la vela y lo contemplaba a la luz de la llama. Jandri era muy guapo, tenía las facciones cortas de los animales, la nariz aplastada, las pestañas largas y los cabellos rizados, y Sara se le quedaba mirando mientras dormía. Era más bello que los burritos cuando nacían, que las flores de la calabaza y las amapolas reales. Una noche inclinó la vela más de la cuenta y se cayó la cera sobre su piel. Jandri se despertó. ¿Qué haces?, le preguntó, con una sonrisa que parecía brotarle de todo su ser. Nada, mirarte, le contestó Sara. Estuvieron un rato así, sin hacer nada, pero Jandri tenía mucho sueño y a pesar de los esfuerzos que hacía, se le cerraban los ojos. Ella esperó un poco, a que estuviera dormido, y entonces, inclinándose sobre su oído, le dijo esas palabras secretas que sólo las mujeres enamoradas saben pronunciar.
Jandri se fue y no volvieron a verse, aunque supo que estaba en Madrid por noticias que le trajo un conocido del pueblo. Poco después de la caída de la capital, en la primavera de 1939, llevaron a su casa una carta de don Ramón, que había sido uno de los curas del pueblo. Después fue sacerdote castrense y había entrado en Madrid con el ejército de Franco. Nunca antes había recibido una carta y no se atrevió a abrirla, pues enseguida supo qué le podía decir. La carta se quedó sobre la mesa de la cocina, y esa misma noche ella oyó ruidos en la galería. Pensó que sería un gato y no hizo caso. Pero a la mañana siguiente vio que el mapamundi estaba en el suelo, y que alguien había abierto la portezuela de la habitación secreta y revuelto las ropas de la cama. A partir de ese momento empezó a sentir algo. Tenía la impresión de que alguien andaba por la casa, porque las cosas no estaban como las dejaba. Una noche hizo una prueba. Puso unas marcas en la mesa con un lapicero, y dejó un vaso y dos platos cubriéndolas. A la mañana siguiente no estaban en su lugar, y supo que alguien entraba en la casa. Las pruebas eran cada vez más numerosas. Iba a coser y no estaba en su costurero el carrete del hilo rojo, que luego encontraba dentro del azucarero, o aparecían los peines en la caja de los zapatos. Como si entrara alguien que no supiera para qué servían las cosas, que se hubiera olvidado, por ejemplo, de que los dedales servían para coser y las cucharas para tomar la sopa. Hasta en su cuarto observó esos cambios. Por ejemplo, la silla estaba puesta al lado de su cama, como si alguien la hubiera estado mirando mientras dormía. Una noche echó harina alrededor de la cama, y por la mañana vio que estaba llena de pisadas. Eran muy leves, y apenas se notaban las marcas de los pies, pero cuando fue a por uno de los zapatos de Jandri vio que su tamaño era el mismo que el de aquellas huellas. Sí, era él quien venía, y lo hacía para estar con ella. Una mañana, al despertarse, comprobó que no tenía las bragas puestas. Pensó que se las habría quitado sin darse cuenta mientras dormía, pero a la noche siguiente le volvió a pasar lo mismo. Y así durante muchos días, que se acostaba con ellas, y al despertarse se las encontraba en la silla o debajo de la cama. Y una mañana la despertó una música. Al principio no entendía de dónde venía ni qué era, pero pronto supo que era de la cajita de música que les había regalado su madre antes de morir, y que era su único tesoro. Pero ¿cómo era posible, si llevaba años estropeada y todo lo que habían hecho por arreglarla había sido inútil? Se levantó con el corazón en la boca y vio que, en efecto, la música venía de esa cajita, y que alguien la había arreglado. Y ya no tuvo dudas de que sólo podía ser Jandri, que era él quien la visitaba cada noche y cambiaba las cosas de lugar. Sin poder resistirlo más, fue a por la carta y la abrió. Don Ramón le comunicaba en ella la noticia de la muerte de su hermano en el cerco de Madrid, de lo que se había enterado a través de uno de los presos. Sara arrojó la carta al fuego de la cocina, como queriendo negarlo, pero ya nada volvió a ser igual. Repetía cada noche el truco de las marcas, pero al día siguiente vasos y platos estaban en el mismo lugar. Nadie pisaba la harina, ni la silla volvió a aparecer frente a su cama, pues Jandri no regresó, que era como si ya no pudiera hacerlo porque ella sabía la verdad.
Por fin se decidió a contarle a la tía que había recibido la carta de don Ramón con la triste noticia, y fueron al cura para pedirle que dijera unas misas por él, lo que hicieron discretamente, porque Jandri era del otro bando y el pueblo estaba lleno de falangistas. Sara aceptó su muerte, aunque nunca renunciara a la locura de que su hermano había venido al pueblo para despedirse de ella y de todo lo que amaba: las espadañas y los carrizos del río, las gallinitas de agua, las caballerías, las higueras y los rebaños de ovejas, que recordaban niños llenos de temor. Y, fíjate, me dijo que cuando por las noches pensaba en su hermano, no podía dejar de preguntarse cómo vería él aquella casa los días en que la visitaba en secreto, que no podía ser de la misma forma que cuando estaba vivo, pues sabía que nunca más podría volver a ella. Cómo vería él un vaso de agua o una simple cucharilla, sabiendo que no podría tenerlos en la mano o llevárselos a los labios. Cómo sería ella, también, a la luz de aquellos ojos que la miraban, sabiendo que jamás volvería a estar en su cama, ni sus manos volverían a encontrarse en el astil de la guadaña. Cómo sería el palo de esa guadaña, ahora que no lo podía tocar. Y entonces me dijo algo que no he olvidado, que deberíamos aprender a mirar las cosas con unos ojos así, los ojos con que las mirarían los muertos que amamos si pudieran volver al mundo. Y eso hacía yo cuando murió tu hermano. Que iba a su cuarto y me quedaba mirando sus juguetes, sus ropas, sus libros, y me empeñaba en verlos no por mis ojos sino por los suyos.
Читать дальше