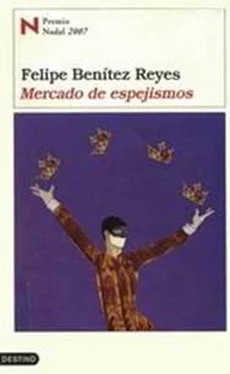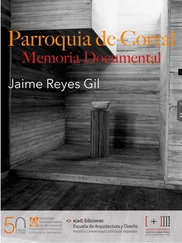«Jacob? ¿Cómo va eso, cabrón?» Sam Benítez seguía sembrando el terror hedonista en Tailandia. Le pinté el panorama y le dije que tendría que aplazar mi cita con Cristi Cuaresma. «¡Qué chinga nos pusieron!» (Sí.)
Quedó en llamarme al día siguiente para ver qué rumbo tomaba la cosa, aunque las expectativas eran pesimistas: tía Corina podía morirse o bien seguir moribunda, según el médico.
Como en casa sólo conseguía desasosegarme, me tomé un café y volví al hospital.
«Va bien», me dijo una enfermera con aspecto de bailarina. «Está fuera de peligro, pero habrá que esperar la evolución», me dijo un médico con aspecto de niño que juega a las resurrecciones con los polvos sobrenaturales de su estuche infantil de mago.
Me permitieron entrar a verla durante un momento, a través de una cristalera. Tía Corina era un bulto blanco y dormido entre paredes blancas, entre utensilios sin color, entre figuras blancas: la escenografía de la nada misma. «Tiene que salir», me indicó la enfermera con aspecto de bailarina, y volví a sentarme en el pasillo, a pensar en lo que menos quería pensar.
Tras aquella sucesión de puertas prohibidas para mí, en la cámara hermética de las grandes dudas, tía Corina estaría sumida en esa clase de pensamientos que sólo pueden compartirse con uno mismo, y a veces ni siquiera eso.
Y mi reloj era lento como una vida.
Llamé a Cristi Cuaresma para postergar nuestra cita, circunstancia que advertí que le fastidiaba bastante, sin duda porque estaba deseosa de entrar en danza, que es lo que nos ocurre a todos cuando somos nuevos en esto: nos impacienta el placer de comprobar lo fácil que resulta alterar el orden del universo en cuestión de minutos y ganar además un poco de dinero a costa de esa alteración.
En el contestador tenía varios mensajes de Sam Benítez, todos ellos frenéticos y confusos, de manera que decidí desconectar el teléfono.
Al tercer día, a tía Corina la bajaron a planta. «A partir de ahora, seré una filósofa profesional», me dijo nada más verme. Por un instante, temí que se le hubiese ido la cabeza, que es lo que les ocurre a muchos enfermos después de haber puesto un pie en el Más Allá, trastornados por ese viaje a medias y por los efectos imprevistos de las compotas de fármacos. «¿Recuerdas lo que decía Platón, aquello de que la filosofía es una meditación en torno a la muerte? Pues bien, yo he estado un buen montón de horas meditando sólo y exclusivamente en la muerte. Sólo en eso. Un curso intensivo. De modo que creo que merezco al menos un diploma.» Y nos reímos. Y la vida pareció restablecerse. Y ella estaba mal pero feliz. Y yo estaba aterrado pero feliz.
Tía Corina compartía habitación con una anciana instalada en quién sabe qué limbo, con la boca siempre abierta, respirando a compases de agonía, como si quisiera tragarse la vida. «Ahí tienes la representación más clara de la prueba de san Anselmo para demostrar la existencia de Dios», dijo, señalando a su vecina de purgatorio. «Hay que ser el emperador cósmico para concebir esta canallada, porque a una persona vulgar no se le ocurriría una cosa parecida», y me estremecí, y me acordé de paso de aquella coplilla de los tiempos del barroco que decía que bien está que tengamos que morirnos, pero envejecer, ¿por qué?
Charlamos durante un rato sobre nada en concreto, que es de lo que hablan las personas alegres que temen la disipación de su alegría, y me fui a casa, donde me aguardaba una sorpresa.
«Ha llegado esto para usted», me dijo Elías, el portero del edificio, que es un hombre curioso: hace más de veinte años que no se mueve del cubículo de la portería, pero si tienes la imprudencia de seguirle la conversación, te cuenta sus viajes por los lugares más raros de la Tierra: «El año pasado, cuando estuve en la República de Kazajstán para visitar a mi hermano pequeño, que es allí cazador…». Cuando no anda resolviendo sus tareas, Elías se enfrasca en un atlas, que para él compendia la realidad: allí están todas las ciudades y todos los desiertos, todas las tormentas pasadas y venideras, la infinitud engañosa de los mares, toda la nieve, todas las historias posibles… A vista de pájaro, a vista de Dios. El mundo entero en miniatura, igual de manejable que un juguete, y, detrás de cada nombre, un tesoro escondido: el oro líquido de la fantasía.
«Lo trajo el cartero esta mañana», y Elías, el cosmopolita quimérico, me entregó una especie de palo envuelto en papel de estraza, con mi nombre, sin remite.
Era raro: casi nadie sabe dónde vivo. Todos los envíos me llegan a un apartado de correos. A casi nadie doy la dirección de mi casa ni mi número de teléfono, por un motivo fácil de imaginar: si alguna vez necesito un escondrijo, ya estaré en el escondrijo.
Rasgué el envoltorio mientras subía en el ascensor y al instante tuve entre las manos el báculo que aquel tipo del que ya les hablé intentó venderme a la puerta de mi hotel en El Cairo; aquel báculo que, según parece, contenía el alma inmortal del mago Tamiro o tal vez Temuro, quienquiera que fuese aquel fascinador.
Como pueden ustedes suponer, me quedé menos inquieto que asombrado, con la cabeza repleta de interrogantes huecos y, sobre todo, de signos de admiración, que es de las peores cosas que pueden pasarle a una cabeza humana.
Aquello era un mal síntoma de algo que ignoraba, ¿verdad? Y les confieso que se me hundió el ánimo: estoy un poco mayor para soportar con entereza los misterios que derivan en misterios, pues el entusiasmo ante lo misterioso suele ser privilegio de juventud. Además, a estas alturas de la vida, los misterios vienen a ser fracasos de la razón, porque ya está uno en edad de comprender que en nuestro mundo no hay misterios, sino que todo es un misterio inabarcable, una matemática fantasmagórica, un mecanismo incomprensible aunque perfecto: el álgebra del sin porqué. Los pequeños misterios que nos fascinan o que nos atormentan no son más que parodias del gran misterio básico: el misterio anonadante de vivir en un universo que procuramos interpretar con la ayuda de una mente que ni siquiera consigue interpretarse a sí misma.
Pasado el pico agudo de la sorpresa, advertí que había un trozo de papel enrollado en el báculo, sujeto con cinta adhesiva. RECUERDO DE EL CAIRO. La letra parecía de pendolista, entre arábiga y gótica, con cimeras y rabos.
Pero la caligrafía era lo de menos, ya que lo de más era mi cabeza, que no acertaba a encajar aquello en ninguna zona de la realidad, ni siquiera en las más suburbiales, digamos, como lo es por ejemplo la zona del absurdo, a la que van a parar tantísimas cosas.
Por la tarde fui al hospital. Tía Corina tenía muy mal aspecto, aunque intentaba bromear a toda costa, que es un método como cualquier otro de expresar el pánico. «¿Sabes? Cada vez que me traen la comida, me acuerdo de tu padre, que decía que los menús de hospital tienen sabor a cadáver. Te ponen pollo y no te sabe a pollo, sino a cadáver de pollo. Te ponen sopa y no te sabe a sopa, sino a bilis de muerto. Hasta la fruta huele a morgue.»
No le comenté lo del báculo, como es natural, porque demasiado tenía ella con lo suyo. Y allí estuve hasta la noche, hablando de intrascendencias, leyéndole fragmentos del libro de Geoffrey Parrinder sobre la brujería, que me había pedido que le llevara («Así practicamos un poco de inglés y, si se tercia, un poco de brujería»),y admirándonos de que en la década de los treinta del siglo pasado hubiese todavía en África perseguidores de brujas: los llamados bamucapi , que obligaban a las sospechosas a beber una pócima que garantizaba casi al cien por cien la anulación de su vicio diabólico; en caso de que alguna se animara a reincidir en las prácticas hechiceras después de haber bebido la pócima, se le hincharía el cuerpo hasta extremos impensables, y pesaría tanto que resultaría imposible trasladarlo a una tumba cuando muriese, de modo que quedaría insepulto, para festín de fieras. «Pues así me veo yo como no me den pronto el alta. Esta inmovilidad está matándome de aburrimiento. Ahí viene ya la ayudanta del bamucapi .» Y entró una enfermera con una bandeja de pastillas.
Читать дальше