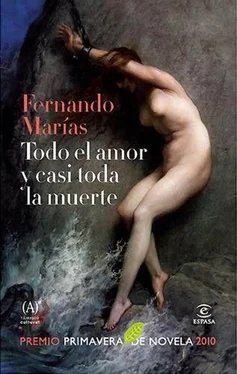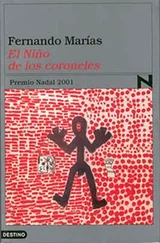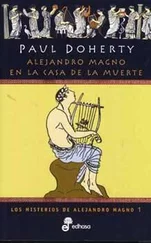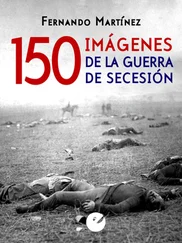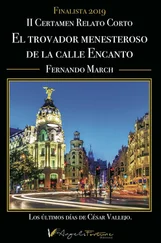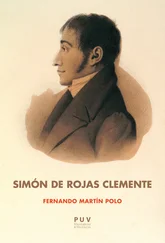Pero la ciega, con las llaves en la mano, se halla ya ante la puerta de cristal del portal de su vivienda, y los dedos de Bastian siguen congelados a dos milímetros de su antebrazo. Todo se precipita de forma vertiginosa, atrozmente veloz, devastadora. La ciega abre la puerta, entra al portal y vuelve a cerrar. Los dedos de Bastian no se han decidido, y cuando lo hacen es tarde. La ciega, tan ajena a su presencia como lo ha estado todo el tiempo, ha desaparecido ya en el interior.
Se ha ido. Bastian queda a la deriva en la incertidumbre. Sus dedos, ya inútilmente apresurados, se lanzan hacia delante pero sólo chocan contra su propio reflejo en el cristal de la puerta cerrada.
Es el fin, aunque la vea aún en el interior, detenida ante los buzones, que tantea en busca del suyo. Bastian piensa en aporrear la puerta. ¿Y luego? Encajonado en sus propias angustias, responde al impulso patético e infantil de sacar el móvil y hacer una foto de la mujer que, tras cerrar de nuevo el buzón, se gira hacia la derecha camino del ascensor.
Es la foto de un fantasma: inmersa en la penumbra del portal, se ve una silueta humana que gira a un lado, nítidamente desenfocada por el movimiento del cuerpo y las bajas condiciones de luz. Tenerla es mejor que nada, y Bastian, temiendo de pronto que su móvil pueda estropearse, decide protegerla enviándosela a sí mismo al teléfono que permanece oculto en el cajón de sus espectros, a salvo de la bondad de Pepa.
Mentalmente memoriza la dirección de la ciega. Es el portal número dieciséis de la calle Curvatura.
Volveré. Encontraré las palabras precisas que decirte y volveré.
La decisión lo tranquiliza, y comienza a alejarse, de retorno al hogar normal que tan brutalmente acaba de ver sacudidos sus cimientos.
Piensa en el papelito con semen seco, en el revólver y en el propio teléfono móvil donde ha enviado la foto. Si fueran seres vivos, esos objetos estarían alborozados: Vera, en forma de foto espectral, ha vuelto de entre los muertos para reunirse con todos ellos, en la oscuridad inmóvil del cajón bajo llave del despacho de Bastian.
A lomos del penco de color desvaído que considera símbolo de su reciente prosperidad, Rufino Matamoros escruta la noche sin estrellas mientras deja atrás Padrós, de regreso a la ciudad en la que hace semanas vive. Barrunta que acecha una tormenta oculta tras el cielo negro, tanto huelen a lluvia inminente la tierra del camino y las hojas de los árboles que lo bordean. Pero al nuevo Matamoros no le irritan las inclemencias del tiempo, casi podría decirse que siente alegría ante ellas. Y es que están definitivamente enterrados los tiempos vagabundos en que maldecía cuando comenzaba el aguacero y no tenía otro remedio que refugiarse bajo el árbol más cercano. Ahora, la proximidad de la lluvia casi lo llena de orgullo, como si las nubes hinchadas de agua fueran una más de las humildes propiedades que está atesorando gracias al periodismo, ese hermoso oficio nuevo que tanto le está dando. Se arrebuja ante las primeras gotas en el gabán de segunda mano que adquirió pagando sin trapacerías, con dinero contante y sonante, y desenrolla de la silla la gran manta que lleva siempre consigo desde que viaja por las localidades próximas en busca de noticias. Con presteza ya muchas veces ensayada, coloca una de las puntas de la manta sobre su cabeza, la ciñe encajándose el sombrero con las dos manos y despliega el resto sobre sus hombros, cruzándola luego sobre las piernas de forma que algo abrigue también los lomos y cuello de su querido penco. Ciertamente, se dice, qué hermosos pueden llegar a ser el bienestar y la buena vida. Y piensa, como siempre en las noches desapacibles, en su antiguo amigo Gabriel, tan misteriosamente desaparecido sin dejar rastro semanas atrás. Matamoros, poeta al fin además de supersticioso sin remedio, se pregunta a veces si no será cierta la historia relatada en Todo el amor y toda la muerte, el manuscrito que su amigo le legó y que él espera editar algún día a modo de homenaje. ¿Se lo habrán tragado el mar o esa amante invisible que él creía bajo las aguas? ¿O vagará su alma en pena por estos parajes de acantilados y tormentas? Varias veces lo ha buscado para agasajarle con una buena comida, o para decirle que en cuanto quiera podría tener trabajo en el periódico, pero Gabriel no debe de estar ya por la comarca. Levemente desazonado por el recuerdo del amigo desaparecido, a cuya evocación contribuye esta noche que parece hecha para que se animen a danzar en ella los difuntos, Matamoros comienza a canturrear una cancioncilla picante de cosecha propia, recuerdo de sus tiempos de trovador, con la que espera entonar el espíritu. Entonces, al enfilar la siguiente curva, la voz se le hiela dentro de la garganta.
Plantada en mitad del camino, una alta y recia silueta masculina le da el alto. ¿El fantasma de Gabriel, al que ha convocado con sus imprudentes pensamientos? Pero no, este intruso es más alto que Gabriel. ¿Será un simple salteador? Aunque avaro, Matamoros es poco amigo de codearse con los muertos, aunque fueran en vida buenos amigos, y reza en silencio para que se trate de la segunda opción. El aparecido, cubierto de negro de pies a cabeza y tocado por un sombrero de ala ancha que lo protege de la lluvia, extiende su brazo derecho con la palma extendida, en un gesto que tiene menos de amistoso que de hostil, y cuando Matamoros, y a su orden el penco, se detienen mansamente, habla con voz rasposa que muy bien podría salir del nicho más oscuro del infierno:
– Eres Matamoros, el escritor… -y la evidencia de que no es pregunta, sino afirmación, desata los temblores en el cuerpo del jinete cubierto por la manta-. Desmonta. He de hablarte.
El embozado, abriendo en arco la diestra, hace un gesto en dirección a un claro junto al camino donde, a resguardo bajo los árboles, aguarda una carroza negra a la que están enganchados dos corceles también negros extrañamente estáticos y silenciosos, como si hubieran sido aleccionados por su dueño para no alertar a la víctima de la emboscada. No hay mayoral a la vista, y Matamoros deduce que ha debido de ser el propio diablo quien ha guiado el carruaje hasta aquí.
Sin otra opción, el periodista obedece y desciende del penco. Al quedar frente al embozado resulta patente que éste lo duplica en tamaño a lo alto y casi también a lo ancho, y comprende el enclenque Matamoros que, si fuera la intención del otro matarlo con sus propias manos, ya puede irse dando por estrangulado y descuartizado. Se ve, exangüe pero todavía vivo, a merced de los lobos que un rato antes aullaban en la oscuridad. En su época de miseria temía morirse solo, pero nunca llegó a verse entre fauces voraces que se disputasen sus trozos.
– Tú eras amigo del tal Ortueño Gil, ¿verdad? Se os vio juntos más de una vez y más de dos…
– Amigo es mucho decir… -recula el atemorizado periodista, sintiéndose hermano gemelo de Judas.
– Sí, se os vio juntos -reitera el otro, tajante, como si no hubiera captado su cobarde requiebro-. Dime, ¿sospechaste en tus meses de convivencia con él que pudiera ser un asesino?
– ¡Oh, no, señor! Gabriel era un pedazo de pan, incapaz de hacer daño a nadie. Estaba un poco loco, por algo era poeta, pero fuera de eso…
– ¿Sabes que hace unos días mi hijo fue secuestrado? Fue raptado de mi casa, sobre el acantilado, en mitad de la noche. Un bebé de poco más de un año… Mi esposa está destrozada, y yo…
Matamoros identifica entonces al diablo. Es Tomás Montaña, el todopoderoso señor de Padrós. Y entonces, recordando los rumores que lo representan como un hombre tiránico, acostumbrado a ser obedecido sin rechistar, se pone en guardia, incapaz de imaginar si este encuentro tendrá final feliz o desdichado.
Читать дальше