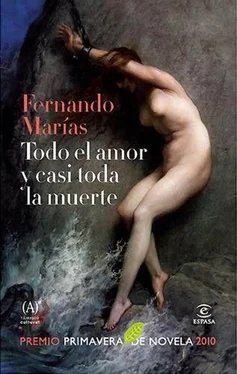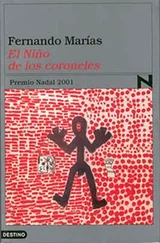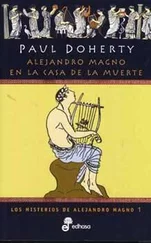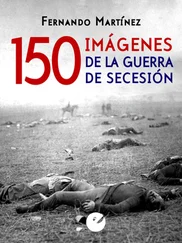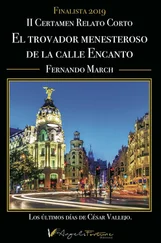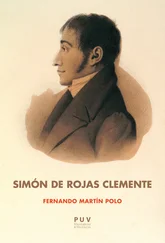«Gracias…».
¿Ha sido la misma voz?
La ciega echa de nuevo a caminar y él la mira como miró aquel día a Vera cuando se dirigía hacia la puerta giratoria de la torre. La última vez que te vi, ya no supe más. Excepto unas horas más tarde, cuando angustiado por la inútil espera al volante regresó a la casa y se encontró con la bolsa del dinero, su pasaporte para la interminable escapada. Por fuerza hubo de ser en la torre de apartamentos, ha pensado siempre, donde se torcieron las cosas y Vera murió o, según podría interpretarse ahora, fue capturada y torturada.
Como si hubiera contado los pasos exactos desde el restaurante, la ciega empuja sin dudarlo la puerta de cristal de un café y pasa al interior. Bastian aprieta el paso para ir detrás, con un temor infantil de que haya una puerta trasera por la cual pueda la mujer escabullirse y burlarlo. Es un local moderno que recuerda a los viejos cafés, con impecables espejos nuevos artificialmente envejecidos y mesitas imitación madera. La ciega debe de ser una cliente habitual que viene todos los días a la misma hora y toma siempre lo mismo, porque la camarera la saluda sonriente, aunque sin pronunciar su nombre ni otra pista que a Bastian le pueda dar más datos, y sin que ella lo pida comienza a prepararle su consumición: un sofisticado café con nata y espuma que luego le lleva en una bandejita hasta la estrecha barra adosada a la pared del fondo, bajo uno de los enormes espejos falsos. Bastian le pide un café solo, espera a que se lo sirva, va con él hacia la pared del fondo y, como un cliente más, se sienta junto a la ciega. El espejo le devuelve el reflejo de ambos. Para cualquier observador externo podría ser la imagen de una pareja bien avenida, incluso feliz, que ha hecho un alto en el largo camino de la convivencia para tomar un café. La ciega sostiene la taza en el aire por el asa y sopla hacia la superficie del café, demasiado caliente. Ese detalle es el único que pinta con un toque de vida su gélida quietud. Estática, ensimismada e inexpresiva, parece mirarse fijamente al espejo, a solas con sus pensamientos. Bastian piensa qué frase podría atreverse a decirle de pronto…
Soy Sebastián Díaz, el tipo al que dejaste colgado en Padrós…
Tengo quinientos mil euros tuyos…
Por fin te he encontrado, ahora puedo vengarme…
¿Qué ha sido de ti estos años?…
Me ha dado un vuelco el corazón al verte…
Creo que te sigo amando…
Pero se limita a callar, mirando la imagen del espejo. Con cautela meditada, dejando de lado toda impulsividad, invierte el tiempo que le lleva a la ciega tomar su café en observarla con toda la proximidad impune que las circunstancias permiten. Luego expulsa muy despacio el aire de los pulmones, hasta dejarlos vacíos, y temerariamente inclina la cabeza hacia la mínima piel del cuello femenino que asoma bajo el jersey de cuello vuelto. Cuando se halla a escasos centímetros de la carne desnuda cierra los ojos a fin de no distraer sus sentidos y lentísimamente, en riguroso silencio exterior a pesar de que lo ensordecen sus propios latidos, la huele. Inspira con emoción contenida, como un catador al que le fuera la vida en la acertada catalogación de las esencias, y poco a poco logra aislar y apartar el aroma del café, aislar y apartar el perfume elegido por la ciega esa mañana, aislar y apartar los olores del mundo hasta quedarse solo, conmovido y aterrado, ante las sensaciones olfativas que le llegan desde la exigua zona de piel desnuda. ¿Es ella, puede ser ella? Si los olores tuvieran color y textura, éste que ahora le inunda los sentidos camino del corazón y de la memoria sería blanco y suave, así le parece. También resulta limpio, cargado con la nitidez de la pureza, y evoca un amanecer junto a Vera en que ella dormía profundamente, y él, como acaba de hacer ahora, se aproximó a su cuello y aspiró el perfume de su desnudez. Ella, al sentirlo entonces, se giró. Olía a serenidad, a ese bienestar de los cuerpos que en el amanecer se abrazan para desperezarse de cara al nuevo día, amparados uno en los brazos del otro. Fue uno de los momentos de mayor felicidad real de su vida: la hermosura absoluta existía y era así de simple. Bastian ha buscado en ese recuerdo la prueba definitiva de que la ciega y Vera son la misma mujer, pero el destino ha querido jugar con él, desconcertarlo. No es el olor de aquella felicidad vivida, sino otro. El olor de una posible felicidad presagiada. La piel de la mujer ciega huele a su propia serenidad, contiene su propia promesa de hermosura aguardando el amanecer. Bastian, con el aire retenido en los pulmones, osa abrir los ojos. Y ve la piel, tan cerca que podría aventurar la lengua para rozarla, humedecer con su saliva esa carne para adentrarse más hondamente en la verdad. Pero ahora debe renunciar, y al apartarse como un ladrón ve cómo ese rectángulo de desnudez abismal, lleno de preguntas, se aleja sin retorno. Nunca pudo despedirse de Vera. Le fue amputada con un hachazo seco tras empujar la puerta giratoria de la torre de apartamentos. Sin la concreción de un adiós, sin una sola palabra, sin miradas. Sólo océanos de incertidumbre, desesperación, melancolía… La ciega termina su café y se levanta. Bastian no puede aún ponerse en pie.
Es ella.
No es ella.
Viva o muerta, Vera lo sigue zarandeando con sensaciones extremas.
Extrañamente sereno tras la insólita intimidad que siente haber vivido con la ciega al oler su carne, la sigue más de cerca, apenas tres pasos por detrás de ella. Si la torturaron, piensa de repente, no me delató. Un escalofrío intenso lo recorre al decirse, explícito como nunca antes, que en esos casi cuatro años nunca, en ningún momento, ha sentido que nadie lo seguía realmente. ¿Habré estado a salvo siempre? Pero entonces su vida, su permanente escapada, su noviazgo con Pepa, su rutina… ¿Maté a Sebastián por nada? ¿Para qué nació y ha vivido Bastian?
Unos metros delante de la ciega, junto a la esquina por la que se dispone a cruzar, hay dos chavales apoyados en un coche. Uno de ellos ve a la mujer y mediante un codazo reclama al otro que la mire también. ¿Es un juego inocente o están sopesando lo fácil que sería pegar un tirón al bolso que lleva en bandolera? Bastian, sin saber por qué, acelera hasta ponerse entre la mujer y los chavales y camina unos metros junto a ella, hasta dejar atrás el peligro tal vez imaginado. Le late el corazón, pero no es por los chicos, sino por el inesperado valor que ha desplegado para pegarse a ella, por su decisión de ponerse a su lado para protegerla. En los siguientes metros la mujer gira imperceptiblemente la cabeza en dos o tres ocasiones, como si sus entrenadas sensibilidades hubieran detectado al intruso que continúa caminando a su lado. Debo hablarle. Decirle quién soy. Aguantó la tortura por mí. ¿Y si era cierto su amor? Bastian siente, cree, imagina que la ciega lo acepta, que lo quiere junto a ella, y es él quien se azora y angustia, quien siente el aire inmovilizado en los pulmones. Tal vez me ha estado esperando todo este tiempo. Tal vez vive en la miseria. Bastian sabe que en el momento más inesperado, en la primera esquina, en el siguiente portal, la ciega se irá. ¿Y si me añora? Cuando llegue a su casa será el final. ¿Y si me ama?
La ciega echa entonces mano al bolso. Bastian se alarma, se aterroriza cuando ve que extrae de él un manojo de llaves. El fin. Enmudecido por su propia excitación, extiende la mano para tocarla. Será un gesto irreversible. El roce más leve la alertará, le hará volverse, su voz alta y clara preguntará quién está ahí. Yo, resuelve Bastian que responderá. Yo. Ese vocablo, ese escueto golpe de voz, es la respuesta más sincera de todas, la única real.
Читать дальше