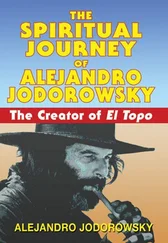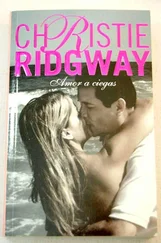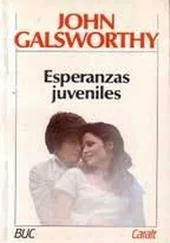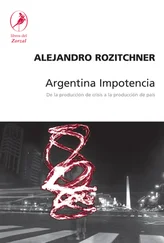Cada uno retrocedió entonces a un sitio donde tocar las heridas. No hubo intentos de quedarse con el cinturón, ni de interrumpir la retirada.
No tenían necesidad de tocarse: podían comprobar en el adversario lo que estaba desgarrado, los restos abultados, las hendiduras y las brechas, las máscaras ahora de sangre, con lados espesos y lados torrenciales, que ya no les dejarían ver el rostro hasta después de mucho.
Martin empezó a levantarse antes. Cuando lo hizo del todo, el cuerpo no estaba derecho. La cabeza y el tronco se torcían, dolidos o fracturados cerca del pecho o más arriba. Miró por ojos semicerrados al extraño que yacía ocultándose con las manos, una pierna encogida y oscilando igual que un péndulo de dolor.
Pisó el cinturón y se arrugó como si fuera a cogerlo. Se paró a medio camino y se quedó pensando en ese gesto inacabado. Sin enderezarse, la pierna hizo un movimiento de coz y el cinturón saltó hacia atrás.
El extraño le estaba observando. Había separado las manos sin terminar de quitarlas de la cara destrozada, apartando una cortina o concentrando algo que se disolvía en órbitas de sangre. Lo único que pudo incorporar fue la cabeza, que aguantó viendo al otro acercarse.
– No puedes matarme y lo sabes -dijo con una convicción tan tocada como sus miembros.
Nada del soldado le contestó.
– No podrás.
Martin miró primero sus pies y luego el cuerpo tendido. Después se dejó caer encima del extraño. El extraño trató de apartarle con una fuerza sin puños, arañando y quitando.
Le sujetó por las muñecas y bajó a su cara. No era distinta. Buscó con los labios hasta encontrar los otros labios. Sintió el aire del otro que le expulsaba y le escupía. Apretó los suyos hasta el fondo, hasta los dientes y las venas. La cabeza que se sacudía no estaba escapando del beso. No escaparía.
Quizá pensó que podría tenerle así el tiempo que quisiera, tanto tiempo como había estado dispuesto a esperarle y en la imagen de ese tiempo -de ese beso que dolía más que cualquier violencia y que buscaba lo íntimo- aflojó un poco los labios.
El extraño pudo sentir la libertad escasa que al menos ya no le aplastaba contra el suelo y en esa libertad mover la boca contra lo que podía volver a quitársela. Sus dientes se clavaron hasta el final. El soldado se los quitó tirando de su propia boca y dejando un resto en la otra.
Se llevó las manos a la boca desgarrada. Miró a un cielo que no le veía y se despegó del cuerpo que tenía debajo, andando de rodillas hasta salirse. El extraño dio vueltas, se detuvo y empezó a arrastrarse hacia el río.
– No puedes engañarte -iba diciendo adonde no le escuchaban-. Nadie huye mejor que tú. Ten cuidado si es verdad que puedes vencerme. Me necesitas. Siempre te has escondido y ahora te escondo yo. ¿Quién abandonó a Abdellah en el puente? ¿Quién olvidó el pecho de Salima? ¿Obedecí yo a un padre al que no creía? ¿Quién se casó con Elisa? ¿Amelia viviría siempre?
El cuerpo del extraño se desplomó. Levantó una máscara de tierra que buscó el río.
– ¿Y el pelotón del zoco? Conocías ese zoco -dijo, escupiendo débilmente la arena de la boca-. El sitio donde no quisiste esconderte el día que empezaste a esconderte de todo. El sitio donde quisiste morir, pero no solo. Un pelotón. ¿No habías aprendido nada y eras coronel?
Continuó arrastrándose hacia un río que se estaba yendo lejos. Detrás de él, el soldado se agarraba la boca y comenzaba a perseguirle moviendo las rodillas en un esfuerzo igual de lento y de imposible.
– Yo te di el dolor. Necesito el dolor. Está bien. Pero yo no soplé en tu oído ciegas esperanzas. ¡Yo, no!
Se agitaban sin avanzar, luchando contra una fuerza que salía de sus costados y que parecía indiferente a la presencia que iba delante o detrás. Como si la lucha se hubiera reducido a lo que cada uno llevaba y allí un extraño peleara con el extraño que acababa de llegar.
– ¿Qué duele más, mi dolor o tu esperanza?
La línea del día salió del horizonte, iluminando a los ensangrentados que peleaban contra sí mismos mientras se perseguían.
– Quizá me has vencido. Es todo lo que vas a tener. Yo no te esconderé más.
Y con un último esfuerzo, igual de inmóvil que los otros, el viejo rozó el agua con los dedos.
Aquellas noches y días trascurrían por encima de la guerrera sin tocar nada del agujero, ni del hombre en el agujero. Una penumbra invariable y un soldado invariable, sentado en el fondo, mirando a la pared y olvidando su cara.
Quedaban lejos -en aquel tiempo sin paso y estancado- los días de sueño y las noches de combate. Por lo menos, allí había podido verse: en aquel Martin que rodaba por el mundo, en las pupilas hostiles del extraño. Era así y de esta forma, crecía, dolía, golpeaba y era golpeado. Tiempo, partes. Ahora, no. Ahora era siempre ahora.
De vez en cuando -intentando romper aquella eternidad en pedazos iguales, un cierto cálculo con la vez anterior y con las anteriores, perdiéndose, pero imponiendo su certeza de que la cuenta era la misma-, se levantaba, retiraba la guerrera y se ponía a mirar por la rendija.
No ha venido, decía en voz alta para escucharse. Aunque ni la voz, ni lo que decía cambiaban nada del hombre que se escuchaba.
Días y noches. En realidad, penumbra y agujero donde la cara del extraño era lo único que sobrevivía. Lo último que había desaparecido de entre lo que estuvo alguna vez. Y también lo que todavía era esperado. Se fue quedando sola en la penumbra exterior al agujero, en la otra penumbra de lo demás. La cara del extraño, iluminada en la pared de polvo, casi viva. A veces la veía moverse con gestos que se hacían en la cara del soldado.
Días y noches. Podía ponerse del lado de la cara del extraño y verse sentado en el agujero. Y si se acercaba, veía que era la cara del extraño la que estaba sentada y le miraba a él. Entonces se levantaba, retiraba la guerrera y decía en voz alta: no ha venido. Aunque era precisamente entonces cuando se le olvidaba la cara del que tenía que venir y se preguntaba quién era el que tenía que venir.
Martin, pensaba. Martin va a venir. Le diré que venga desde esta orilla. Y si no viene, entonces cruzaré yo y le traeré. No es más fuerte que yo. No aguantará mucho.
No. Martin vendrá. Y le diré dónde están los que ha perdido. Yo le acompañaré.
Días y noches.
Vio la polvareda y el techo de luz. Lo vio mientras decía: no ha venido. Regresó otra vez a su fondo y aquello se quedó, dentro de su cabeza, en la misma lejanía en que lo había visto. Polvo y resplandor en el origen del horizonte y la bóveda. Tuvo que avanzar dentro de esa cabeza y brillar en los ojos del hombre sentado, para darse cuenta de que se acercaba, de que estaba allí.
Se incorporó, apartó la guerrera más allá de la rendija y descubrió la mancha luminosa que se estaba aproximando a la ribera.
Era como si el suelo se hubiera echado a arder con llamas trasparentes. Quitó la guerrera del todo y descubrió que la luz se había detenido a lo largo de la otra orilla, de extremo a extremo, hasta donde alcanzaban los ojos. Una mancha infinita que seguía más allá de donde podía ver y que venía de donde el río empezaba, en la lejanía contraria.
Pero había luz y polvo. Luz que se movía por el suelo, que arrastraba y que dejaba señal de su paso.
Trepó por el agujero y se quedó afuera sin ponerse de pie, medio arrodillado y las manos protegiéndole del resplandor fuerte que le cegó enseguida.
Cuando la vista se acostumbró, se puso a caminar hacia la orilla. Las piernas le llevaron con un esfuerzo entumecido, venciendo la resistencia de su inmovilidad en el agujero y también la de aquella luz que empujaba la noche, a él con ella, hacia atrás.
Читать дальше