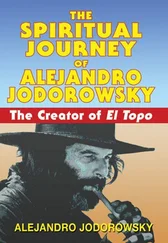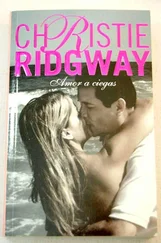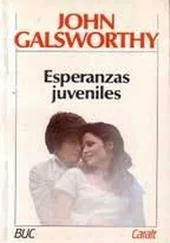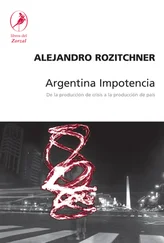La silueta quizá había esperado a que terminara todo eso. Giró la cabeza y los ojos grandes le miraron hasta atravesarle de cristal azul. Duró así: sólo la cara vuelta, la mirada y el cuerpo, de espaldas. Él extendió los brazos como si quisiera que le mirase entera y también -sin dar un paso, sin tocar el río- como si estuviera acercándose o la acercara hasta él.
La sombra se volvió entonces del todo, imitando los brazos de la otra orilla, la forma de acercarse sin dar un paso. Aquella cara quizá se iluminó con los destellos del río y apretó los labios para tragarse una emoción que, en cambio, dilataba las pupilas con un brillo frenético. Era la cara que podía correr hacia él y que, sin embargo, no se movía.
La boca del hombre se abrió varias veces, pero se limitó a buscar aire y a llevarlo adentro. Los brazos hicieron gestos de coger, abrazar, oprimir, palpar en la distancia del río interpuesto. Manoteando lastimosamente, vacíos.
Acabó mirando esos brazos y los brazos se vinieron abajo con toda su ansiedad inútil. Se puso a correr por la orilla en las direcciones de un animal encerrado, deteniéndose y regresando a la figura que le veía en su prisión voluntaria, sin entender por qué no cruzaba el río, con una silenciosa llamada de desesperación que separó los labios y miró mientras le perdía, aunque sólo fuera durante el espacio breve y de un lado a otro de la carrera.
En un alarde igual de impotente, llegó a quitarse el cinturón y a lanzarlo lejos. Pero después no supo qué hacer. Ni siquiera siguió corriendo. Ni siquiera hizo el intento de asomarse al río. Se quedó libre del peso, aunque también inerte, despojado de la gravedad que le tenía en el suelo y con la que se trasladaba.
Se quedó del río a una distancia que no decía nada, ni que se estuviera yendo, ni que fuera a cruzarlo: la carne descolgada de un cuerpo sin esqueleto, los brazos caídos, la cara inexpresivamente absorta, de pie, aunque en una postura no recta, de materia amontonada.
La imagen del otro lado reprodujo el desfallecimiento con un retraso gradual, pero todavía con la expresión frenética que se resistía a no llamarle, a no suplicarle. Ven, ven.
– Cruza. Cruza tú -consiguió decir Martin-. ¡No! No he querido decir eso.
Un dolor retorcido se puso en su cara, desfigurándola hasta que cualquier cosa pudiera pasar con esa cara.
– ¿Qué harías aquí? Soy yo el que tiene que estar. Soy yo también el que debería cruzar. Tú, no. Tú no tienes que hacer nada. ¿Qué harías aquí conmigo? -continuó, hablando consigo mismo más que pretendiendo ser escuchado en la distancia-. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué hablo? -miró al otro lado, sorprendido de sus propias palabras y tratando de borrarlas -. Tú no puedes pasar. Tú estás allí.
Se paró de pronto y los rasgos se ablandaron casi hasta desaparecer.
– Tú estás allí. Allí. ¿Cuánto tendré que repetírmelo? – lo último ya salió con un sabor salado que le sorprendió en la boca y le desconcertó durante segundos.
En cuanto pudo, se tocó la cara intentando apartar aquella humedad que no recordaba de antes, pero que podía empaparle igual que un miedo.
Mientras lo hacía, observó borrosamente que la cara iluminada de la otra orilla abría y cerraba los labios, diciendo algo que no era capaz de escuchar o que no salía con fuerza suficiente. Un solo sonido. Un solo sonido mudo repetido muchas veces. Un mensaje de un solo carácter que explotaba de labios oprimidos a la abertura grande del aire. Un ruido de disparo, si no fuera porque la boca se quedaba tiempo abierta, más tiempo que oprimida, y la sequedad de lo que habría sido un disparo se difundía y se alargaba. Pam, plaf, pa…
– ¿Papá?
Lo escuchó claramente, aunque al extremo lejano de un hilo, y lo sintió igual que la bala.
– ¿Papá?
La misma claridad de escucharlo iluminó otras partes de aquel cuerpo. Vio el vestido blanco que le dejaba libres las manos y las piernas, los dedos que había vigilado muchas noches hasta que se cerraron en la habitación de la que Elisa vino a llevársela, la totalidad menuda que estaba allí y que él había tocado siempre que había querido.
– Amelia…, niña.
La expresión ansiosa se borró de la cara de la chiquilla, los ojos se fueron aplacando y la boca enseñó todos los dientes de una sonrisa, la hilera pequeña y junta que parecía limada.
Amelia volvió a extender los brazos y a moverlos: ven, ven. Pero sin hablar, como si lo que pudiera decir hubiera sido dicho. Él sabía que estaban lejos y que no llegarían todas las palabras. Quizá Amelia dijo más cosas, incluso las estuviera diciendo, pero no llegaban. A pesar de ello, dijo, en un tono indeciso entre las dos orillas:
– No puedo. No puedo ir contigo. No puedo pasar solo la corriente.
Lo dijo sin atreverse a mirarla, buscando alrededor de ella un punto de reposo. ¿Por qué la estaba mintiendo? ¿Por qué la mentía si ni siquiera estaba seguro de que pudiese escucharle? Sintió la vergüenza de una mentira inútil, que le reducía al hombre cobarde y quieto de su propia orilla.
Entonces buscó sus ojos, los grandes cristales azules que habían mirado un mundo redondo y siguió viendo su cara de felicidad, sus brazos convencidos de que le estaban llevando.
– No voy a ir -tampoco ahora le escucharía mejor-. No quiero ir. Te costaría entenderlo. Mi amor pequeño. Estoy luchando en esta orilla contra el que viene a llevarme. Él no es más fuerte que yo. Quiero que lo sepas. Guárdalo para ti, pero si alguien te pregunta – desvió ligeramente la vista al horizonte sin fondo-, contéstale con eso.
No le había escuchado: la felicidad de la niña parecía más intensa, rozando de nuevo, aunque con una emoción contraria, el límite frenético de antes.
Las manos decían algo otra vez. Apuntaban hacia abajo, con los índices señalando, con la precisión infantil que lo descubría, un lugar exacto.
Señalaban el río. Primero, la parte de la orilla y después una dirección hacia dentro. Martin siguió aquellos dedos fijos.
Una lumbre blanca, fuerte, subía desde el fondo del agua. La forma de una marca insegura, temblando, que unía con el resplandor el sitio de Amelia y el suyo. 41 ascender se fue haciendo más ancha y refugiándose en límites sólidos. Llegó cerca de la superficie y se quedó quieta con una lámina de agua por encima. Martin siguió la señal hasta los pies de Amelia y hasta donde Amelia volvía a decirle: ven, ven.
Los dos miraron el río al mismo tiempo. La escala de piedra brillante se había elevado y tendido -una curva en el centro, uno o dos palmos arriba- en la corriente. Un resplandor de formas alargadas que iban y venían en un tránsito continuo, por los laterales, sin ocupar nunca el espacio del centro, iluminó la noche en lo alto de la escala.
Martin no se sorprendió. Creía saber algo de aquella escala y del tránsito de las figuras. Se quedó observando el movimiento y los peldaños a la medida de un hombre. Pensó en lo fácil que sería pisarlos, cerrar los ojos y dejar que le llevaran. Amelia estaba al final.
– No iré -empezó a decir, aunque en la voz baja que aceptaba que la niña no podía escucharle -. No es más fuerte que yo. Mi paraíso está aquí. Puede que algún día acabe matándolo. Ese día iré a buscarte. Estaremos juntos. No es más fuerte que yo.
Amelia no le escuchó, pero eran demasiadas palabras y ningún gesto de pisar la escala. La niña dio un paso y se metió en ella.
– ¿Papá?
Se paró con un pie delante y otro detrás, echó los brazos rígidos hacia él, manteniendo la rectitud compulsiva, mientras una sombra cruzaba la sonrisa, los ojos felices y se quedaba allí como un pájaro que mueve las alas, pero no vuela, no sabe irse.
Читать дальше